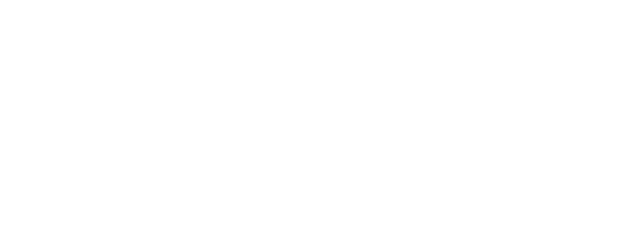A una enfermedad, se une la muerte de un familiar y, cuando todavía no se ha repuesto uno, llega el problema económico o laboral. Hay veces que no nos queda más que exclamar: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Pero, ¿puede Dios abandonarnos? ¿Sería esa la actitud de un padre bueno, un padre que ama a sus hijos?
Ciertamente, hay situaciones en la historia personal en las que uno clama al cielo y no encuentra respuesta. Los problemas y las dificultades de la vida se atropellan a veces y uno parece encontrarse solo, sin ayuda, en el mismísimo centro del remolino que te succiona hacia las oscuras aguas del océano más profundo.
Se entiende que Dios no es un hada madrina que viene a sacarnos de cada dificultad. La naturaleza, en este mundo imperfecto en el que esperamos los cielos nuevos y la tierra nueva, tiene sus reglas y actúa sin pedir permiso a su creador a cada instante. Por eso vienen la enfermedad, la muerte o las desgracias naturales. A eso hay que añadir también el mal creado por el hombre: las injusticias, las disputas, los desengaños…
De uno en uno, los golpes se van superando, pero, cuando se suceden uno tras otro, ni el mejor sparring los aguanta y surge naturalmente la cuestión: “¿Es que Dios nos rechaza para siempre y no volverá a favorecernos? ¿Se ha agotado ya su misericordia, se ha terminado para siempre su promesa? ¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad, o la cólera cierra sus entrañas?”.
Nada como los salmos -la cita anterior es un fragmento del 77- para poner palabras a los sentimientos de abandono, de soledad, de incomprensión del hombre frente al mal y el aparente silencio de Dios. Si eres todopoderoso, ¿por qué no actúas? ¿Por qué callas? ¿Por qué permites que me suceda esto?
El propio Jesús rezó con uno de ellos, el número 22, cuando experimentó el rostro más amargo de su humanidad, clavado en la cruz. Aquel que dijo «quien me ha visto a mí ha visto al Padre”, aquel que no podía alejarse de Dios porque era Dios mismo, también tuvo sentimientos de lejanía, de abandono; en cierta medida, de duda, de incertidumbre. Esa es la fragilidad humana que asumió hasta el extremo.
El silencio de Dios frente al sufrimiento de sus criaturas ha hecho correr ríos de tinta y ha quemado miles de millones de neuronas de los más sublimes pensadores, pero corre por internet una antigua leyenda noruega -no he podido confirmar si realmente es noruega y si realmente es antigua-, que explica de forma muy sencilla por qué Dios, tantas veces, calla.
La protagoniza un ermitaño de nombre Haakon que cuidaba de una capilla a la que la gente del lugar acudía a rezar ante una imagen de un Cristo muy milagroso. Un día, el anacoreta, lleno de celo y amor a Dios, se arrodilló ante la imagen y le pidió al Señor poder reemplazarlo en la cruz:
–Quiero padecer por ti, déjame ocupar tu puesto -le dijo.
Su oración llegó hasta el Altísimo, quien aceptó el intercambio con la condición de que el ermitaño debía guardar siempre silencio, como hacía Él.
La cosa fue bien los primeros días, porque Haakon guardaba siempre silencio allá arriba en la cruz y el Señor se hizo pasar por él sin que la gente de diera cuenta. Pero un día acudió un hombre rico a rezar y, al arrodillarse, se le cayó la cartera. Nuestro protagonista lo vio y calló. Al rato, apareció un pobre que, tras rezar, se encontró la cartera, la tomó y se marchó dando saltos de alegría. Haakon siguió callando cuando, al poco, entró un joven que se puso a pedir protección para un peligroso viaje que estaba a punto de emprender. En esto, volvió a entrar el rico buscando su cartera. Al ver al joven rezando, pensó que la podría haber encontrado él y se la reclamó. Aunque el joven le dijo que no la había visto, el rico, no le creyó, y la emprendió a golpes con él.
-¡Detente! -gritó Haakon desde lo alto de la cruz-.
Agredido y agresor se quedaron estupefactos y, asustados ante la visión del Cristo parlante, salieron huyendo cada uno por su lado; quedando a solas de nuevo el ermitaño y Jesús, que le conminó a bajarse de la cruz por no haber cumplido su palabra.
-¿Ves como no servías para ocupar mi sitio? -le regañó el crucificado mientras volvía a su puesto.
-¡No podía permitir esta injusticia, mi Señor! -respondió el ermitaño ya al pie de la cruz-. Tú has visto que el chico era inocente.
Mirándolo con misericordia, Jesús le explicó:
-Tú no sabías que el rico llevaba en la cartera el dinero para comprar la virginidad de una joven, mientras que el pobre necesitaba ese dinero para que su familia no muriera de hambre. Por eso dejé que se la llevara. Con la paliza del rico al joven viajero, quería haberle impedido que llegara a tiempo, como finalmente hizo por tu culpa, para embarcarse en una nave en la que acaba de encontrar la muerte, pues se ha hundido. Tú no sabías nada. Yo sí, por eso callo.
Y así acaba esta especie de midrash que nos enseña a creer que, en la voluntad de Dios, está lo mejor para nosotros y a confiar en quien sabemos que, con su aparente silencio, también nos está amando entrañablemente.
Si conoce a alguien a quien la vida le esté dando una paliza, quizá le convenga escuchar esta historia de Haakon para entender los misterios de quien no nos abandona nunca, especialmente cuando estamos en la cruz.
Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Bachiller en Ciencias Religiosas. Trabaja en la Delegación diocesana de Medios de Comunicación de Málaga. Sus numerosos "hilos" en Twitter sobre la fe y la vida cotidiana tienen una gran popularidad.