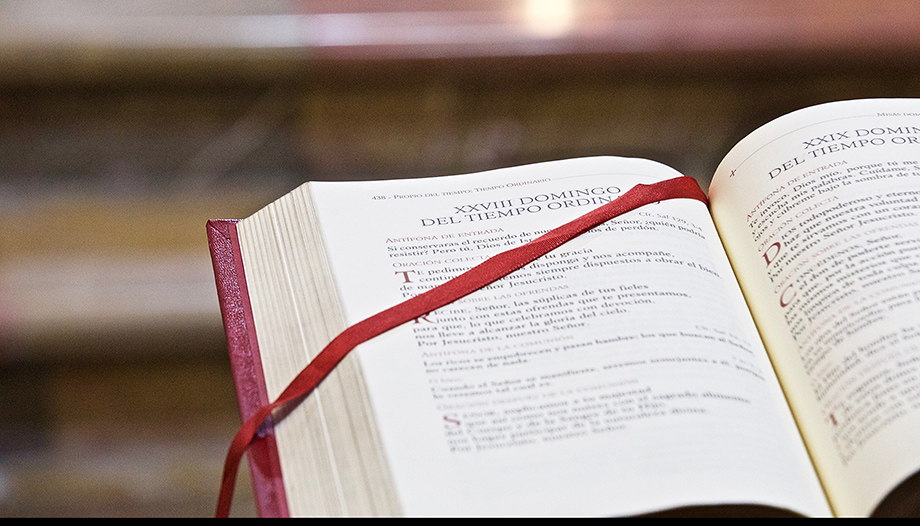En la primera lectura de este domingo, Dios hace a Abrahán una triple promesa: de tierra, descendencia y un “nombre”. De él saldrá una gran nación y Dios concluye: “Todas las tribus de la tierra se bendecirán por ti”. Estas promesas son en realidad un anticipo de la bendición mayor de la vida eterna en Dios. No un territorio terrenal, sino el reino celestial; más que la descendencia humana, disfrutar de la dicha eterna con el pueblo de Dios, incluidos todos los que han llegado al cielo gracias a nuestra ayuda: nuestra descendencia espiritual; y más que un nombre o una fama terrenales, participar de la gloria divina.
Otro texto del Antiguo Testamento sugiere esta misma idea. Cuando Dios dice a Moisés cómo deben bendecir al pueblo los sacerdotes recién instituidos, dice: “Di a Aarón y a sus hijos: Así bendecirás al pueblo de Israel; les dirás: Jehová te bendiga y te guarde: Jehová haga resplandecer su rostro sobre vosotros, y tenga de vosotros misericordia: Yahveh alce sobre vosotros su rostro y os dé la paz” (Nm 7,23-26). Bendición”, pues, es que el rostro de Dios, su rostro, se vuelva hacia nosotros, ver el rostro de Dios. Este era un gran deseo en el antiguo Israel y se expresaba en los salmos: “Mi corazón te dice: Tu rostro, Señor, busco” (Sal 27,8). San Pablo explicaría más tarde que el cielo es ver a Dios “cara a cara” (1 Co 13,12).
Pero, ¿qué es ese “rostro” de Dios, si Dios es espiritual? Jesucristo da la respuesta o, mejor dicho, es la respuesta. En su carne humana vemos el rostro de Dios. Y en el evangelio de hoy lo vemos dar a sus discípulos más cercanos una visión de ello. Leemos que Jesús “se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz”. Si el cielo es ver el rostro de Dios a través del rostro humano glorificado de Jesús, este episodio fue un atisbo y un anticipo del cielo. Con razón exclamó Pedro: “Es bueno que estemos aquí” y quiso prolongar la experiencia construyendo tres tiendas.
Jesús quiere animar a sus discípulos, que pronto le verán “despreciado y desechado”, “sin figura ni hermosura para que le miremos, ni belleza para que le deseemos” (Is 53,2-3). Esta visión de su gloria debe fortalecerlos para la ignominia que les espera. Por eso Nuestro Señor insiste mientras bajan del monte: “No habléis a nadie de la visión, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos”. Ahora es el tiempo del sufrimiento y del rechazo, que es el camino necesario para la Resurrección. Hay que morir para resucitar.
La Cuaresma nos enseña que, para ver el rostro divino y humano de Cristo en el cielo, debemos contemplar y compartir su rostro doloroso en la tierra: tanto mediante nuestra propia abnegación y aceptación del sufrimiento como mirando con amor los rostros de los demás que sufren a nuestro alrededor.
La homilía sobre las lecturas del domingo II de Cuaresma (A)
El sacerdote Luis Herrera Campo ofrece su nanomilía, una pequeña reflexión de un minutos para estas lecturas del domingo.