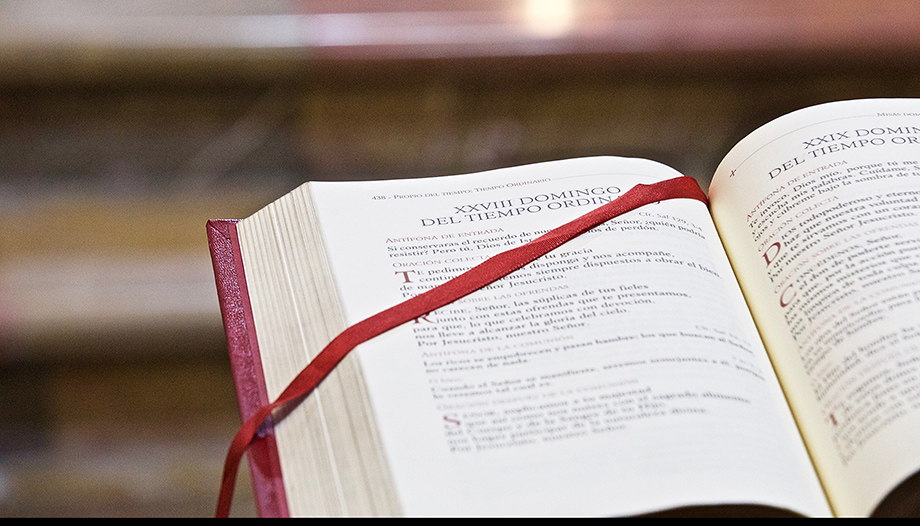Los santos de los que nos habla la primera lectura de hoy parecen ser mártires. El ángel dice a san Juan: “Estos son los que vienen de la gran tribulación: han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero”. Primero se nos presentan los justos de Israel, y después todos los santos del cielo: “una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas”. También les oímos celebrar el triunfo de Cristo, “gritan con voz potente: ‘¡La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero!’”. Por último, nos enteramos de un detalle significativo: un ángel grita a sus compañeros que retrasen su trabajo de devastar la tierra hasta que estos justos hayan sido sellados: “No dañéis a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios”.
Todo esto nos da una visión preciosa de la fiesta de hoy, Todos los Santos, que celebra a todos los santos desconocidos del cielo. Todos han sido lavados “en la sangre de Cristo”, es decir, en el bautismo, o bautismo de deseo para aquellos cuyas vidas, sin conocimiento explícito de Cristo, demostraron una búsqueda real de Dios. Porque los salvados, como hemos visto, incluyen a los judíos justos y, por tanto, por extensión, a todos los no cristianos justos que han seguido verdaderamente su conciencia sin gozar de la revelación plena de Cristo. Nosotros, como cristianos, seremos juzgados más estrictamente por haber recibido esta revelación.
Este lavado “limpio en sangre” también sugiere la voluntad de sufrir: como el mártir inglés Tomás Moro dijo a sus hijas, no podemos entrar en el cielo en una cama de plumas. Puede tratarse de un martirio explícito y sangriento o del martirio de cada día, como la abnegación cotidiana que viven los buenos padres por sus hijos o los sacrificios que hacen los hombres y mujeres fieles para rechazar cualquier mal y seguir así su conciencia.
La santidad consiste en saber que nuestra salvación viene de Cristo. No podemos confiar en nosotros mismos. La santidad es la plenitud de la salvación, no la plenitud de nuestros propios logros. Pero entonces, en su humildad, los santos salvan al mundo. Del mismo modo que los ángeles no podían dañar la tierra hasta que los santos hubieran sido sellados, la presencia de hombres y mujeres santos frena el justo castigo de Dios. El Evangelio de hoy nos ofrece el manifiesto, el programa de la santidad: las Bienaventuranzas, que pueden parecer ligeras y fáciles, pero que, cuanto más se consideran, más se comprueba su exigencia y su necesidad.