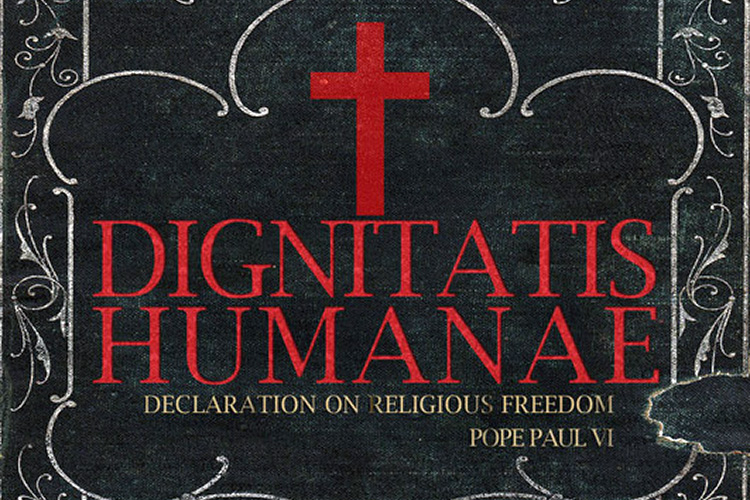La declaración Dignitatis humanae del Concilio Vaticano II afrontó uno de los grandes temas del diálogo de la Iglesia con la modernidad, provocó el cisma lefebvriano y fue objeto de un preciso discernimiento de Benedicto XVI.
En 1972 Zhou Enlai, primer ministro de China con Mao, logró concertar la visita del presidente norteamericano Richard Nixon. En una conversación informal, se comentaron las revoluciones del pasado y del presente y se le preguntó a Zhou Enlai, que se había formado en París, qué pensaba de la revolución francesa. Contestó que “era demasiado pronto para saberlo”. La anécdota, recogida por el Financial Times, dio la vuelta al mundo y se consagró como icono del tempus lento de la sabiduría china. Solo mucho después un diplomático que hacía de intérprete entonces aclaró que Zhou Enlai no se refería a la revolución de 1789, sino a la de mayo de 1968.
Con eso, la anécdota perdió su encanto, pero no su verdad: tanto la revolución de 1789 como la de 1968 todavía operan sobre nuestra cultura y vida cristiana. Los procesos de las personas pueden durar decenios, pero los de la cultura pueden durar siglos.
Siglos duró el proceso por el que se cristianizó el imperio romano, y siglos por los que se constituyeron las “naciones” europeas medievales con la conversión y desarrollo de los pueblos bárbaros, germánicos y eslavos. Después, en dos o tres siglos, las naciones se transformaron en estados monárquicos, con fronteras fijadas por guerras y matrimonios reales. Y desde el XVII, por los vaivenes de las guerras de religión, creció el deseo de que los gobiernos se fundaran en bases racionales y quedaran mejor protegidos los derechos de las personas frente a las arbitrariedades de los gobernantes: eligiendo a los gobernantes y dividiendo y limitando sus poderes.
Dos historias y dos separaciones
Lo que era una utopía de conversación de salón, se convirtió en política con la independencia de los Estados Unidos (1775). Teniéndose que inventar a sí mismos, optaron por llevarlo a la práctica. Precisamente porque una parte relevante de la población americana provenía de disidentes huidos o expulsados de países confesionales (protestantes) como Inglaterra y Alemania, estaban de acuerdo en honrar a Dios y respetar al prójimo, pero también en que el estado no interfiriese para nada en las cuestiones religiosas.
En Francia (1789), el proceso fue completamente distinto: en un momento de crisis económica e institucional, unas minorías iluminadas y audaces se hicieron con el estado y provocaron una transformación desde arriba, derribando la monarquía y sus apoyos: la nobleza y la Iglesia con las capas tradicionales.
Los Estados Unidos nacieron con las iglesias voluntariamente separadas del Estado. En Francia, la Iglesia formaba parte del antiguo orden nacional, y la separación fue un enorme desgarro en la conciencia nacional forjada por los siglos: la nación se convertía en un estado teóricamente separado, pero prácticamente agresivo, porque quería disminuir el poder de la Iglesia, considerada como fuerza retrógrada y opuesta al progreso. El mismo esquema, aunque menos violento, se seguiría en España, Italia y las naciones americanas con la independencia.
Grandes objeciones
La Iglesia, como institución, quedó herida y a la defensiva. Era muy difícil creer en la sinceridad y honestidad de un proyecto donde no parecía haber sitio. Y era muy difícil creer que se trabajaba por los derechos del hombre cuando se conculcaban con tanta facilidad aludiendo a razones de estado.
Además, que el pueblo se constituyera como fuente de todo derecho y se diera a sí mismo las leyes resultaba hiriente a los oídos cristianos. Porque es Dios la fuente de la moral. Aunque no pasaba de ser una exageración retórica, porque en realidad, la mayor parte de los derechos no se crean, sino que en verdad se reconocen. Y también hería que se impusiera la libertad de cultos donde se rompía la unidad católica de las naciones, prefiriendo la opinión o el capricho de cada uno, y dando los mismos derechos a todos. Eso se juzgaba un relativismo inaceptable: la verdad no tiene los mismos derechos que el error. Así se expresaron los grandes Papas del siglo XIX.
Efectos retardados de la Modernidad
En la conciencia católica ha pervivido la seguridad de conservar la esencia de las naciones cristianas, con la consiguiente herida y tristeza por las pérdidas y la nostalgia del pasado. Por eso se tardó mucho en entrar en el juego político y, en cierto modo, nunca se entró del todo. La misma nostalgia parecía mantener viva otra alternativa imposible.
Esto tendría dos efectos negativos: uno, que los católicos tradicionales están acostumbrados a criticar o a hacer juicios morales, pero no a operar y defenderse eficazmente en el juego político democrático. Y otro, que tampoco están acostumbrados a evangelizar. Durante siglos se ha trabajado en la instrucción (catecismo) y mantenimiento del culto, pero apenas hay cauces, instituciones ni costumbre de evangelizar en los países europeos. Se predica dentro de las iglesias, pero no fuera de las iglesias. En el pasado, las naciones eran constitutivamente cristianas, y se esperaba que el estado arreglase las dificultades como una cuestión de orden público.
El propósito del Concilio
Desde que lo propuso Juan XXIII, el Concilio quiso resituar la Iglesia en el mundo moderno y relanzar la evangelización. También sería una operación de siglos. El ambiente más calmado y conciliador de la posguerra (doble posguerra) facilitaba el diálogo, aunque una parte importante de la Iglesia había quedado bajo dominio comunista, donde no había diálogo ninguno.
Los grandes esfuerzos del Concilio llevaron a renovar la imagen de la Iglesia como misterio (Lumen gentium), superando una visión histórica, sociológica o canónica que también tiene. Esto ya era muy importante para situar la Iglesia en el mundo moderno por elevación. El otro gran documento Gaudium et spes intentaba entablar el diálogo con el mundo en algunos temas vitales; sin embargo, la propia historia de la confección de documento llevó a ver que lo que puede decir la Iglesia en los opinables campos de la familia, la economía, la política, la educación y la cultura, se basan en su conocimiento revelado sobre el ser humano. Enfoque en el que insistiría el pontificado de san Juan Pablo II.
La tensión de Dignitatis humanae
Con el contexto que hemos puesto se entiende que el esfuerzo de posicionar la Iglesia en el mundo moderno llevara también a discernir los temas en conflicto, como la aceptación del pluralismo religioso o libertad de la conciencia ante la verdad también religiosa, y la separación de la Iglesia y el estado. Esto suponía la aceptación de la democracia como sistema válido de convivencia política. Y, de paso, la renuncia a la aspiración de una unidad nacional religiosa como objetivo de la acción cristiana. Si se daba tendría que ser por convicción, pero no por imposición.
Ese cambio de aspiraciones y estrategia ya lo había propuesto Jacques Maritain en Humanismo integral. Y estaba asumido por los políticos cristianos que habían pensado y entrado en el juego democrático (Don Luigi Sturzo y la democracia cristiana italiana y alemana).
Las afirmaciones de Dignitatis humanae
El decreto Dignitatis humanae comienza reconociendo la creciente preocupación moderna por la libertad, también en el terreno religioso. Después, manifiesta la singularidad de la fe cristiana como verdad revelada e insiste en que “todos los hombres están obligados a buscar la verdad”, pero también “la verdad no se impone de otra manera sino por la fuerza de la misma verdad”. Esto lleva a que la autoridad civil ha de proteger este proceso de libertad religiosa, concediendo un libre ejercicio y sin proscribir ningún ejercicio legítimo, mientras no perturbe el orden social.
Precisamente por apoyarse en principios morales de la persona, puede afirmar que “deja íntegra la doctrina tradicional católica acerca del deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo”.
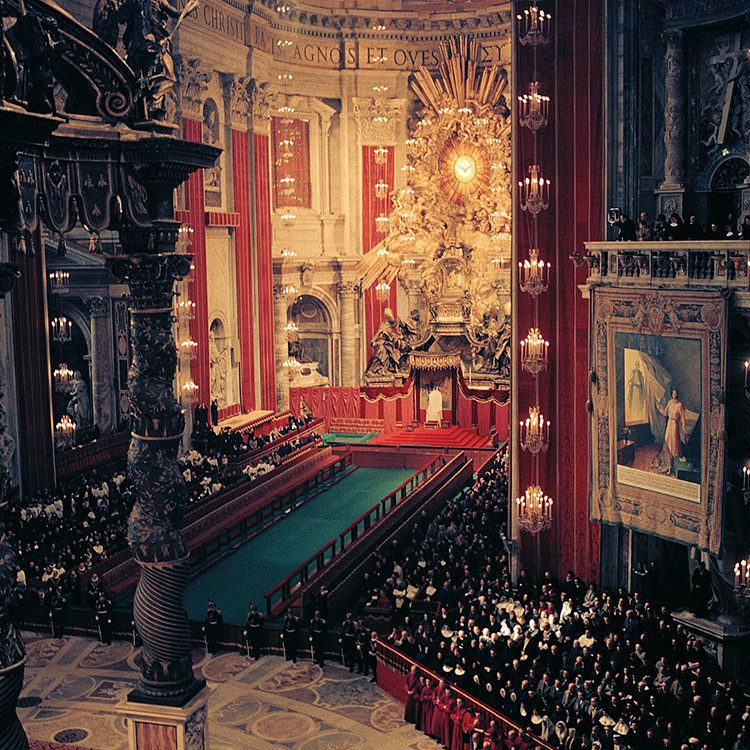
El documento es muy matizado, pero era evidente que había, por lo menos, un cambio de enfoque. Así y con más severidad fue juzgado por varios obispos y principalmente por Marcel Lefebvre, que escribiría largamente sobre el tema y llegaría a la conclusión que la doctrina del Concilio se apartaba de la enseñanza establecida por la Iglesia y el Concilio había de ser considerado inválido. Esto provocaría, al final, un cisma, y un eco que no ha dejado de oírse y que alcanza también a muchos católicos no cismáticos.
Distintas experiencias de la Iglesia
Hay que tener en cuenta que en Dignitatis humane concurrían experiencias muy distintas
a) la de los obispos de Estados Unidos, donde la separación es uno de los fundamentos del Estado y la Iglesia católica ha gozado de libertad desde el principio;
b) la de los obispos de los estados protestantes confesionales (Holanda, estados alemanes, Escocia, Suecia Noruega, Finlandia…) y de Inglaterra, donde la división de la Iglesia y el Estado permitió, desde mediados del siglo XIX, el desarrollo normal de la Iglesia católica, antes prohibido y penado;
c) la de los obispos de los países bajo dominio comunista, que veían en esa declaración una defensa de la Iglesia basada en derechos fundamentales de la persona; entre ellos, Karol Wojtyła;
d) apenas podían hablar (y hoy tampoco) los que estaban bajo dominio musulmán, que ganarían mucho si se reconociera la libertad religiosa en sus países;
e) en realidad, los países confesionales católicos eran muy pocos (y en régimen de excepción), sobre todo, España, Portugal y algunas naciones americanas en distinto grado. El resto vivía con mayor o menor acomodo y reconocimiento en regímenes democráticos con libertad religiosa y separación.
El discurso a la curia de Benedicto XVI (2005)
El 22 de diciembre del 2005, en su primer año como Papa, Benedicto XVI dirigió una felicitación muy particular de Navidad a la curia romana. Aprovechó la ocasión para situar las cuestiones de más calado del pontificado: el juicio sobre la interpretación del Concilio, saliendo al paso de las aventuras rupturistas al mismo tiempo que de las críticas integristas. Se trata de un texto genial.
De entrada, Benedicto XVI reconoce que ha habido una reforma, pero no una ruptura. Sin renunciar a ninguno de sus principios, se ha dado un cambio de enfoque doctrinal. Se refiere, evidentemente, a los matices que requieren los juicios de los Papas del XIX sobre el liberalismo, la separación entre Iglesia y Estado, y la libertad religiosa.
Estas son algunas frases: “Era necesario aprender a reconocer que, en esas decisiones, sólo los principios expresan el aspecto duradero, permaneciendo en el fondo y motivando la decisión desde dentro. En cambio, no son igualmente permanentes las formas concretas, que dependen de la situación histórica y, por tanto, pueden sufrir cambios. Así, las decisiones de fondo pueden seguir siendo válidas, mientras que las formas de su aplicación a contextos nuevos pueden cambiar. Por ejemplo, si la libertad de religión se considera como expresión de la incapacidad del hombre de encontrar la verdad y, por consiguiente, se transforma en canonización del relativismo, entonces pasa impropiamente de necesidad social e histórica al nivel metafísico, y así se la priva de su verdadero sentido, con la consecuencia de que no la puede aceptar quien cree que el hombre es capaz de conocer la verdad de Dios y está vinculado a ese conocimiento basándose en la dignidad interior de la verdad. Por el contrario, algo totalmente diferente es considerar la libertad de religión como una necesidad que deriva de la convivencia humana, más aún, como una consecuencia intrínseca de la verdad que no se puede imponer desde fuera, sino que el hombre la debe hacer suya sólo mediante un proceso de convicción. El concilio Vaticano II, reconociendo y haciendo suyo, con el decreto sobre la libertad religiosa, un principio esencial del Estado moderno, recogió de nuevo el patrimonio más profundo de la Iglesia”. Recuerda también que, en el inicio, la Iglesia, al mismo tiempo que reconocía la autoridad de los emperadores y rezaba por ellos, defendía su libertad religiosa frente a las pretensiones del estado romano. Por eso murieron tantos mártires: “Murieron también por la libertad de conciencia y por la libertad de profesar la propia fe, una profesión que ningún Estado puede imponer, sino que sólo puede hacerse propia con la gracia de Dios, en libertad de conciencia”. Y concluye: “Una Iglesia misionera, consciente de que tiene el deber de anunciar su mensaje a todos los pueblos, necesariamente debe comprometerse en favor de la libertad de la fe”.