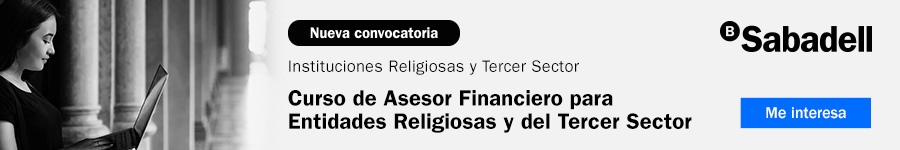Intervención en la jornada académica sobre Teología, humanismo, Universidad, que tuvo lugar en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, el 17 de enero de 2025, con motivo de su próxima jubilación.
Recuerdos y conmemoraciones
Empezamos el Año Jubilar 2025. Y podemos hilvanar unas ideas, recorriendo otros años 25.
En el 225 (hace 1800 años), Orígenes escribía el Peri arché, el primer intento sistemático de la teología. Había comprado un manuscrito hebreo, encontrado en una vasija, con el que empezaría las Hexapla. Así comenzaba el quehacer de la teología en diálogo con el pensamiento humano y con las Sagradas Escrituras.
En el 325 (hace 1700 años), la Iglesia celebró el Concilio de Nicea, que originó un gran Credo y definió el lugar del Hijo de Dios con el término homoousios. Fue posible gracias al amparo del emperador Constantino. Comenzaba una primera fase de la cristiandad.
En el 425 (hace 1600 años), san Agustín escribía los últimos libros de La Ciudad de Dios sobre la historia humana donde se realiza la historia divina. En apenas cien años, se observaba que el mensaje cristiano no bastaba para revitalizar el viejo imperio. El Occidente, medianamente cristianizado, caería con las invasiones bárbaras y nacería otro mundo (las naciones cristianas) tras un largo periodo de gestación. En Oriente, en cambio, duraría mil años más, hasta ser sometido por el Islam (1453).
En el 1225 (hace 800 años), nació santo Tomás de Aquino. Le debemos la estructura básica de la teología católica, que procede de la Suma. Y muchas otras luces. Aunque la historia no se suele contar bien. Quien triunfó hacia 1220 fueron las Sentencias de Pedro Lombardo, que definieron la teología más de tres siglos. La Suma triunfó más tarde. En 1526, el dominico Francisco de Vitoria ganó una cátedra y sustituyó las Sentencias del Lombardo por la Suma Teológica como libro básico para el estudio de la teología. Además, impulsó el Derecho de Gentes.
En 1525 (hace 500 años), Juan Luis Vives, harto de la escolástica universitaria (escribiendo De disciplinis) y lejos de España (donde su padre fue quemado por judaizante en 1524), estaba en Inglaterra con Tomás Moro, estudiando precisamente La Ciudad de Dios. Ese año, Lutero se casó con Catalina de Bora. Y el rey Enrique VIII, que había merecido el título pontificio de Fidei defensor por oponérsele (1521), pensaba divorciarse de Catalina de Aragón, lo que acabaría separando la Iglesia anglicana (1534).
En 1825 (hace 200 años), John Henry Newman fue ordenado como presbítero anglicano, se inició como guía de universitarios, y empezó a estudiar a los Padres y la controversia arriana, sobre la que escribiría un excelente libro. También comenzó a estudiar la legitimidad de la Iglesia anglicana como tercera vía entre protestantes y católicos. Esto le llevaría a la Iglesia católica. Además, vivió la secularización liberal en Inglaterra, inicio del fin de las naciones cristianas forjadas en la Edad Media, a medida que se desarrollaba el moderno estado democrático y pluralista.
Los acontecimientos de 1925
Hay muchísimas cosas interesantes que pasaron hace 100 años.
En 1925, Maritain, converso a la fe, al tomismo (y al tradicionalismo político), publicó Tres Reformadores. Lutero, Descartes, Rousseau; pero en 1926, con la condena de L’Action (herida sin cerrar), pasó de la nostalgia (y reivindicación) del Antiguo Régimen a la defensa del Estado de Derecho. Desarrolló una filosofía de la persona y del estado de inspiración tomista. Y se planteó cómo vivir cristianamente en una sociedad democrática y pluralista, especialmente en Humanismo integral (1937). Influirá mucho en Dignitatis humanae del Concilio Vaticano II.
En 1925, Guardini ya había puesto en marcha sus grandes dedicaciones. Ayudaba a los jóvenes de Rothenfels, había publicado El espíritu de la Liturgia (1918) y las Cartas sobre autoformación; y preparaba Las cartas sobre el Lago de Como (1926), reflexionando sobre el cambio de época y su exigencia cristiana; lo repensaría en El ocaso de la Edad Moderna (1950). Además, llevaba dos años en la cátedra de Weltanschauung (1923) releyendo a Kierkegaard, Dostoyevski, Pascal, san Agustín…
En 1925 Von Hildebrand (con 36 años), organizaba círculos sobre el amor. Inspirado por la fe, Trataba sobre la afectividad espiritual (el corazón) y su respuesta a los valores. Además, en esos años defendía valientemente a otros profesores ante la creciente presión nazi en la universidad alemana.
En 1925, su colega y amiga, Edith Stein trabajaba formando vocaciones religiosas en Espira y le preocupaba la deriva atea de Heidegger. Habían sido, casi a la vez, ayudantes de Husserl, y mientras Heidegger perdía la fe, Edith Stein la encontró. Por eso, originaron dos metafísicas divergentes. Heidegger la compendió en Ser y tiempo, 1927. Edith Stein en Ser finito y eterno,publicado póstumamente, tras su muerte en un campo de concentración (1942). En su última parte, señala lo que falta a la metafísica de Heidegger. Vidas trágicamente paralelas. Convendrá recordarlo en 2027.
En 1925, se fundó el Instituto Saint Serge de Teología Ortodoxa en París, por un grupo de pensadores y teólogos rusos, expulsados en 1922. Salieron con lo puesto. A otros les tocó estrenar el archipiélago Gulaj (1923). Saint Serge hizo presente en vivo la teología patrística y bizantina en París, y así la conocieron De Lubac, Congar y otros teólogos católicos. Dio identidad a la teología ortodoxa moderna y marcó sus líneas rojas ante el catolicismo y el protestantismo.
En 1925, De Lubac, en un noviciado jesuita de Inglaterra, leía a Rousselot (Los ojos de la fe, 1910) y a Blondel, y se introducía en los Padres. Y Congar comenzaba sus estudios de teología en Le Saulchoir (entonces en Bélgica), con Chenu, que había propuesto un nuevo plan de estudios. Estos fermentos darían forma a la teología del siglo XX.
En 1925, Chesterton publicó The everlasting man, genial y actualísimo, que caló en C. S. Lewis y le impulsó a su conversión. En dos partes, reivindica el despliegue cristiano en la historia y el valor religioso único de Jesucristo ante tendencias “arrianas” (“unitarias”) o panreligiosas modernas.
En 1925, se ordenó san Josemaría e inició su labor sacerdotal, que, con las inspiraciones de Dios, le llevó a fundar el Opus Dei. Su misión no era académica, pero dejó muchas luces sobre el buen hacer cristiano en el mundo. Además, tenía un marcado talante humanista con su aprecio por los frutos del trabajo humano, del lenguaje, la cultura y el estudio, de la educación y las virtudes, de la responsabilidad cívica y social.
¿Qué podemos sacar de todo esto?
Primero asombrarnos y agradecer un patrimonio tan amplio y hermoso, fruto de tantos cristianos en diálogo con su tiempo y con las Escrituras (con la revelación). No existe nada tan rico y coherente en el universo intelectual. Basta recordar la ideología comunista dominante en el último siglo (y leer El drama del humanismo ateo de De Lubac). Hoy transmutada en cultura woke, que promete ser tan ubicua, arbitraria (y asfixiante) como lo fue el comunismo. Epidemias o covid intelectuales.
El evangelio, dialogando con cada época e incorporando los frutos legítimos del espíritu, produce a su alrededor un humanismo cristiano. Nos ayuda a comprendernos. Y es campo de encuentro (y evangelización) con todos los hombres de buena voluntad.
Así tenemos una idea de Dios, que conecta con el misterio del mundo y con nuestras más profundas aspiraciones (ya no podemos creer en otros dioses). Y una rica y exacta idea del ser humano, de su espíritu y desarrollo. Y de su misteriosa herida (genialmente expresada en los 7 pecados capitales). Y de su fin, felicidad y salvación en Cristo (camino, verdad y vida, cfr. Juan 14,6). Y conviene destacar que el Estado de Derecho, con los Derechos Humanos, que es el marco legal de nuestras sociedades (y nuestra defensa ante las nuevas tiranías) también es fruto de ese humanismo cristiano, y hoy peligra entre simplificaciones materialistas y caprichos ideológicos.
Un nuevo contexto
En su Introducción al cristianismo (1967),Joseph Ratzinger advirtió que la Iglesia está pasando de las antiguas sociedades cristianas a minorías fervientes (proceso que quizá dure siglos). El Imperio Romano de Occidente se derrumbó en los siglos V y VI. Y desde finales del XVIII, un impulso de secularización (en parte legítimo) desmonta las naciones cristianas forjadas en la Edad Media. Y nos convierte en una minoría, que debe realizar como un fermento la misión que el Señor pidió: “Id y evangelizad a todas las gentes” (Marcos 16, 15).
Han cambiado muchas cosas desde que se fundó nuestra Facultad de Teología en 1964. Entonces se ordenaban casi 700 sacerdotes al año en España, y ahora algo más de 70. Hace unos años, se revisó el plan formación de los sacerdotes. Y hace unos meses, se inició un proceso de unificación de los seminarios españoles. Probablemente seguirá una revisión de los estudios eclesiásticos, porque se siente que no se corresponden con lo que reclaman los tiempos: no alientan suficientemente la fe de los candidatos y no les prepara para la misión.
El camino sinodal alemán ha puesto de manifiesto la insuficiencia de una teología estrictamente académica (con muchos medios), quizá demasiado aséptica cuando no problemática, que no ha conseguido alimentar la fe de las estructuras eclesiásticas que ha formado.
Temas pendientes de la teología
El tema de la teología, por definición, es Dios. Pero el Dios revelado en la historia y plenamente en el Hijo. Hoy, un nuevo arrianismo quiere convertir a Jesucristo en una buena persona. Lo advirtió Chesterton en El hombre eterno y C. S. Lewis, cuando planteó su famoso “trilema” (véase en Wikipedia).
Jesucristo, el Hijo, nos ha revelado la verdad y la belleza del amor de Dios, manifestado en su plena entrega. Ese amor personal (de persona a persona) constituye la unión trinitaria, por el Espíritu Santo, y se extiende a la comunión de los santos. Si Jesucristo no es homoousios, un Dios solitario sigue encerrado en su lejano y velado misterio. “A Dios nadie lo ha visto nunca, el Unigénito que está en el seno del Padre nos lo ha revelado” (Juan 1, 18).
Y nos quedamos sin camino de salvación, que es Jesucristo. Necesitamos renovar y hacer significativo el mensaje de salvación para nuestros contemporáneos. El evangelio del amor de Cristo nos salva del sinsentido del mundo y de la historia, de nuestras quiebras morales y las de la humanidad, de la muerte y del pecado, que es lo más profundo y lo más misterioso. Y lo que menos sienten nuestros contemporáneos.
Por eso necesitamos también una lectura creyente de la Biblia, que haga patente la Historia de la revelación, de la Alianza y de la Salvación, que culmina en Cristo (cfr. Carta a los Hebreos 1,1). Y no se limite a la exégesis puntual, que dispersa la atención. El estudio filológico pormenorizado es solo una tarea previa (que no necesita fe ni la enciende).
Aclarar las causas de la crisis posconciliar
El debate interno actual de la Iglesia reclama un justo y profundo diagnóstico de lo que ha pasado para entender los motivos profundos de la crisis y reaccionar en consecuencia.
Es preciso revisar el enfrentamiento del tomismo escolástico de los años cuarenta del siglo pasado con la nouvelle theologie. Surgió entre muchos malentendidos y era bastante ajeno al verdadero pensamiento y talante de santo Tomás. Pero corre el peligro de prolongarse.
Además, hay dos ámbitos filosóficos donde la herencia de santo Tomás requiere desarrollos (que él haría). La relación con las ciencias, que se expresa en la Filosofía de la Naturaleza y en la Metafísica. Lo reclamaba Gilson en las últimas páginas de El filósofo y la teología.
También la relación con el pensamiento político. En definitiva, el discernimiento sobre la modernidad: la legitimidad y el valor del Estado de Derecho, con los Derechos Humanos y la libertad religiosa. Hilo que viene desde Francisco de Vitoria. Lo recoge Maritain y muchos otros. Lo asume el Concilio Vaticano II y origina, por reacción, el cisma de Lefebvre.
La teología de los siglos XIX (con Newman, Scheeben, Möhler y otros) y XX (con tantísimos autores interesantes) es, sin duda, una tercera época de oro, junto a la patrística y la escolástica. Y es preciso sintetizarla e incorporarla. La dificultad estriba precisamente en su riqueza y variedad, y en los límites de lo que se puede enseñar.
Además necesitamos una revisión de la Teología de la Liberación, que discierna el pasado y se proyecte al futuro. Porque corre el riesgo de que la opción preferencial por los pobres, lo más noble y cristiano que tiene, se convierta en una nostalgia revolucionaria ilusa o en una retórica inoperante. Hace falta esfuerzo político y moral (y teológico) para construir sociedades justas con inspiración cristiana.
Tenemos un inmenso patrimonio para inspirarnos y entablar el diálogo evangelizad que hoy nos toca.