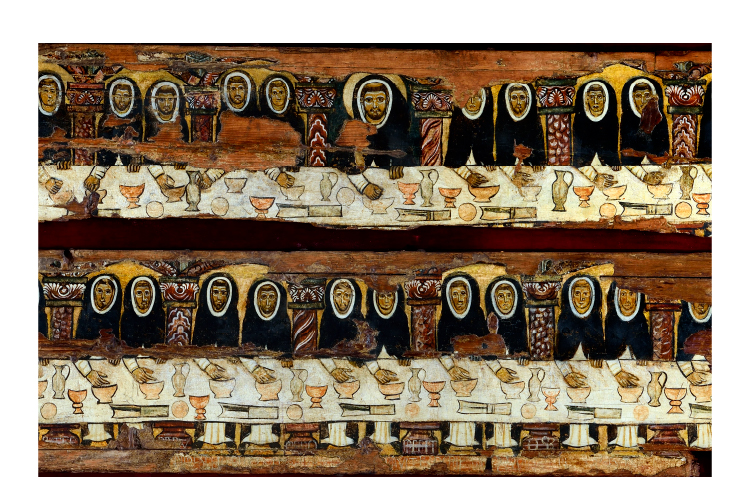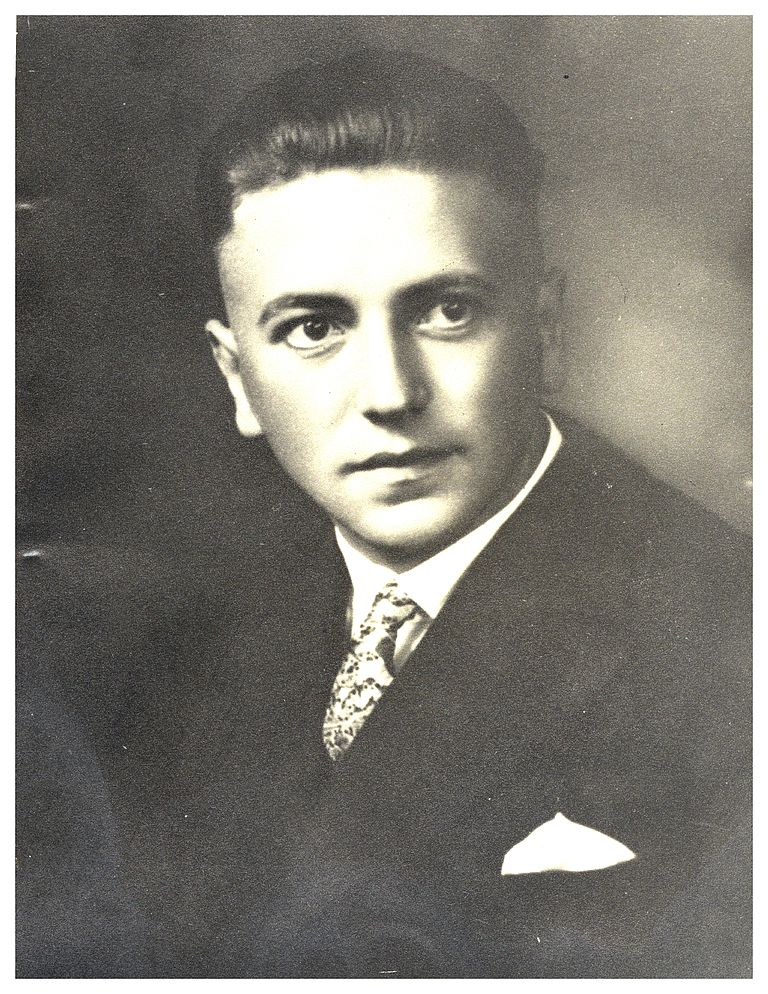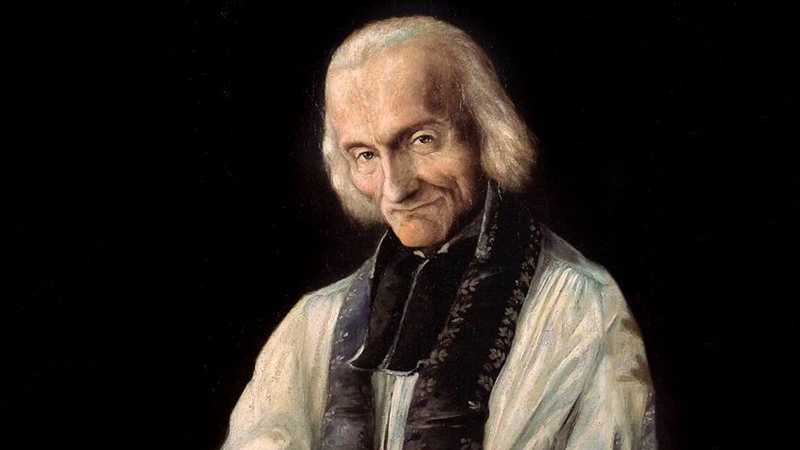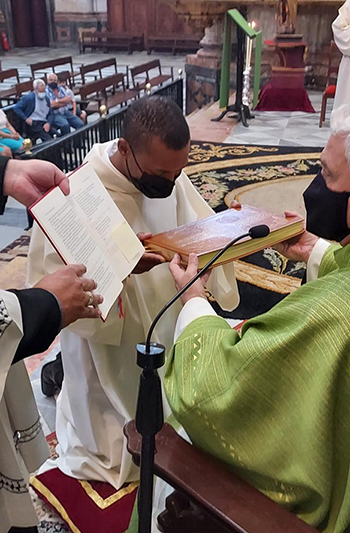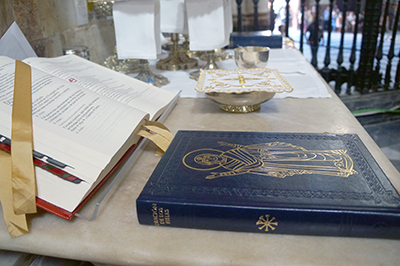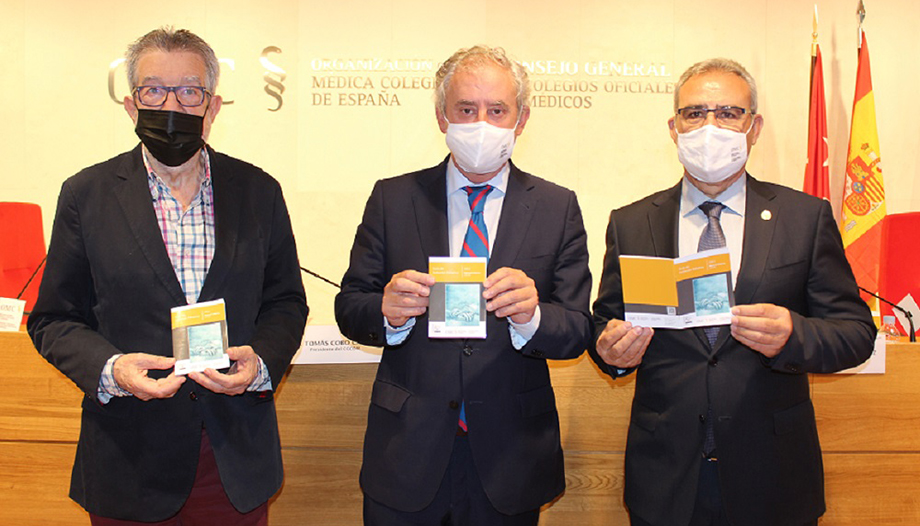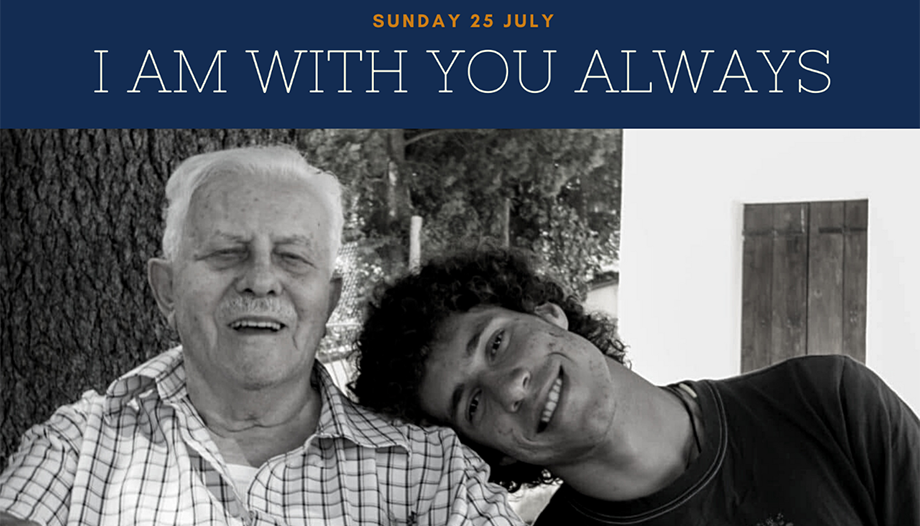El P. Joshtrom Kureethadam, religioso salesiano, ha vivido estos meses pasados intensamente. Con el liderazgo del Papa Francisco, el Dicasterio se ha volcado en la preparación y el impulso de la Semana Laudato Si’ que, convocada por el Santo Padre, duró 10 días (del 16 al 25 de mayo), seis años después de publicarse la encíclica. Un tiempo en los que los católicos han recordado de modo especial la belleza de la creación de Dios, pero también los peligros a los que se enfrentan las personas de todo el mundo, debido a la envergadura de la crisis ecológica.
Uno de los protagonistas de la Semana Laudato Si’, que estuvo presente ante los medios de comunicación junto al prefecto del Dicasterio, cardenal Peter Turkson, fue precisamente Father Josh, como le llaman algunos en el Vaticano. “Laudato Si’ ha sido una especie de línea divisoria no solo para la Iglesia sino para el mundo entero. La influencia que ha tenido en la Iglesia católica es evidente en las numerosas iniciativas que han surgido en muchas comunidades locales en el ámbito del cuidado de la creación”, afirma en esta entrevista.
A su juicio, “Laudato Si’ es importante especialmente por su enfoque de ecología integral. No es solo un texto ambiental, sino también una encíclica social”, asegura el director de la oficina vaticana de Ecología y Creación, que sale al paso de acusaciones de alarmismo que se han formulado: “La sociedad civil y los gobiernos de todo el mundo han reconocido la gravedad de la crisis ecológica”. “No es alarmista hablar de la gravedad de la crisis ecológica”, señala en otro momento el P. Joshtrom.
¿Podrá el Papa asistir a la cumbre climática de la COB26 del 1 al 12 de noviembre en Glasglow? Se especula con esa posibilidad. “Me temo que no puedo responder a esta pregunta, ya que no ha habido ningún comunicado oficial de la Santa Sede al respecto. Sin embargo, sí creo que Laudato Si’ influirá también en la cumbre de Glasgow, la más importante de las COP después de la de París”, afirma el director de la Oficina vaticana de Ecología y Creación.
Por otra parte, el Papa Francisco no deja de impulsar el trabajo del Dicasterio. El Vaticano prepara un evento interreligioso y científico para impulsar la Cumbre de Glasgow, que tendría lugar el 4 de octubre, ha informado el semanario Alfa y Omega. El encuentro se celebrará con el lema Fe y Ciencia: hacia la COP26, y fue presentado hace unos días en Roma por el Secretario para las Relaciones con los Estados, arzobispo Paul R. Gallagher; la embajadora del Reino Unido ante la Santa Sede, Sally Jane Axworthy; y el embajador de Italia ante la Sede, Pietro Sebastiani.
Ofrecemos a continuación la entrevista íntegra con el P. Joshtrom Kureethadam, de la que se publicó hace unos días un extracto en el portal omnesmag.com
Laudato Si’ continúa generando un apasionado debate en la cuestión de la ecología integral. El Papa Francisco habla sobre “una crisis ecológica sin precedentes” ¿Piensa usted que todos sus postulados son compartidos por los Estados y la sociedad civil?
–Laudato Si’ ha cambiado la manera en la que vemos y hablamos sobre problemas medioambientales. Laudato Si’ es especialmente importante por su enfoque de ecología integral. La encíclica ve la crisis ecológica de un modo santo, pues habla sobre “el clamor de la tierra y el clamor de los pobres” (núm. 49). No es sólo un texto que trate asuntos medioambientales, también es una encíclica social. De hecho, el propio Papa Francisco nos ha recordado en varias ocasiones que Laudato Si’ no es una encíclica verde, sino una encíclica social. El enfoque integral es evidente en la metafísica o filosofía subyacente a la encíclica, es decir, que todo está conectado, que todos estamos interconectados e interdependientes.
Laudato Si’ es una encíclica histórica que ha logrado capturar el desafío dramático y crítico al que nos enfrentamos actualmente, el colapso de nuestro propio hogar. Como nos recuerda el Papa Francisco, nos enfrentamos a una “crisis ecológica sin precedentes” y, como añade el cardenal Turkson, “nuestra familia humana y no humana en su conjunto está en gran peligro”.
La sociedad civil y los gobiernos de todo el mundo han reconocido la gravedad de la crisis ecológica. Es evidente la importancia que se le da a la cumbre climática de la COP26 que se celebrará en Glasgow en noviembre de 2021, y en la muy exitosa Cumbre de Líderes Mundiales que organizó el presidente Joe Biden el 22 de abril, Día de la Tierra. De hecho, el propio Papa Francisco habló en esa ocasión a través de un mensaje de video muy potente.
Algunos consideran que hay postulados que no son alarmistas, y otros que sí pueden serlo.
–Lamentablemente, hay quienes ven el cambio climático como una “conspiración” o piensan que es alarmista hablar de la crisis de nuestro hogar común. Este tema es algo muy desafortunado. La ciencia del clima ha crecido significativamente en las últimas décadas, y existe un consenso unánime entre la comunidad científica de que la actual crisis ecológica en el caso de las crisis climáticas y de biodiversidad se debe a las actividades humanas. En otras palabras, son de origen antropogénico. Yo mismo puedo decirlo como académico. En la redacción de Laudato Si ‘, el Papa Francisco contó con la asistencia de algunos de los mejores científicos del mundo, incluidos miembros de la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano. Es cierto que ha habido resistencia de algunos sectores de la ciudadanía en las últimas décadas.
Sin embargo, la cuestión no es tan simple, ya que tal resistencia es engendrada principalmente por intereses económicos creados y, en algunos casos, también por ideologías partidistas. Desafortunadamente, el escepticismo ambiental nos ha robado décadas preciosas para responder a la crisis de nuestra casa común y ahora estamos casi al límite. Nuestros niños y jóvenes han entendido esta verdad mucho mejor que muchos gurús políticos y económicos, y han ido caminando por nuestras calles llamándonos a cambiar de rumbo.
¿Podrá el Papa asistir a la cumbre climática de la COB26 a primeros de noviembre en Glasglow?
–Me temo que no puedo responder a esta preguntar, ya que no ha habido ningún comunicado oficial de la Santa Sede al respecto. Sin embargo, sí creo que Laudato Si’ influirá también en la cumbre de Glasgow, la más importante de las COP después de la de París. El impulso que se generó después de la publicación de Laudato Si’ y la insistencia del Papa Francisco y la Iglesia en los últimos años sobre la importancia de no traspasar el umbral de 1,5 ° C de aumento de temperatura ya que sería catastrófico para las comunidades humanas, por las consecuencias sin precedentes en el ámbito de la seguridad alimentaria, la salud y la migración , sin duda se harán notar en las negociaciones de Glasgow.
¿En qué aspecto considera que se ha avanzado más respecto a la aplicación práctica de Laudato Si’? ¿Podría resumir alguno de estos puntos en torno a esta semana de reflexión sobre la encíclica?
–Sí. Laudato Si’ ha sido una especie de línea divisoria no solo para la Iglesia sino para el mundo entero. La influencia que ha tenido en la Iglesia Católica es evidente en las numerosas iniciativas que han surgido en muchas comunidades locales en el tema del cuidado de la creación.
Esto quedó muy claro en el entusiasmo y la creatividad de los católicos de todo el mundo en la celebración del Año Laudato Si’ anunciado por el Papa Francisco que comenzó con la Semana Laudato Si’ (17-24 de mayo de 2020) y cerró de nuevo con otra hermosa semana Laudato Si’ este año (16-24 de mayo de 2021).
La Semana Laudato Si’ de este año mostró, de alguna manera, cómo la encíclica ha entrado en la corriente principal de nuestras comunidades católicas en todo el mundo. La participación fue colosal para los eventos plenarios online de cada día y ha habido cientos y cientos de eventos locales en todo el mundo durante la Semana Laudato Si’.
La Iglesia ha declarado que es importante pasar de las palabras a los hechos. ¿Qué considera más importante sobre la Plataforma de Acción Laudato Si’? ¿Cómo se puede participar mejor en los grupos de trabajo?
–Hemos reflexionado sobre Laudato Si’ durante los últimos seis años aproximadamente. Sin embargo, el “clamor de la tierra y el clamor de los pobres” del que habla la encíclica se hace cada vez más fuerte y aún más doloroso. Creemos que ha llegado el momento de elevar la órbita de la encíclica a la de la acción concertada y comunitaria. Esta es la razón por la que el Vaticano ha presentado la Plataforma de Acción Laudato Si’ para los próximos 7 años, que fue anunciada oficialmente por el propio Papa Francisco a través de un videomensaje el 25 de mayo de 2021 durante la conferencia de prensa convocada para presentar la Plataforma.
La Plataforma de Acción Laudato Si’ está orientada a la acción. Es un viaje concreto para hacer que las comunidades de todo el mundo sean totalmente sostenibles en el espíritu de la ecología integral de la encíclica. Invitamos a siete sectores de nuestra sociedad (familias; parroquias y diócesis; escuelas y universidades; hospitales y centros de salud; empleados, empresas y granjas; grupos, movimientos, ONG y organizaciones; y finalmente comunidades y órdenes religiosas) a emprender siete años de conversión ecológica en acción.
Para subrayar la naturaleza orientada a la acción de la Plataforma de Acción Laudato Si’, se proponen siete Objetivos Laudato Si’. Los objetivos santos reflejan la gama de la enseñanza social católica, y cada uno enumera ejemplos de varios puntos de referencia para cumplir.
1. Respuesta al Clamor de la Tierra (mayor uso de energías limpias renovables y reducción de combustibles fósiles para lograr la neutralidad de carbono, esfuerzos para proteger y promover la biodiversidad, garantizar el acceso a agua limpia para todos, etc.)
2. Respuesta al Clamor de los Pobres (defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte y todas las formas de vida en la Tierra, con especial atención a grupos vulnerables como comunidades indígenas, migrantes, niños en situación de riesgo, etc.)
3. Economía Ecológica (modelos de economía circular para la producción sostenible, comercio justo, consumo ético, inversiones éticas, desinversión en combustibles fósiles y cualquier actividad económica perjudicial para el planeta y las personas, inversión en energías renovables, etc.)
4. Adopción de Estilos de Vida Simples (sobriedad en el uso de recursos y energía, evitar el plástico de un solo uso, adoptar una dieta más vegetal y reducir el consumo de carne, mayor uso del transporte público y evitar modos de transporte contaminantes, etc.)
5. Educación Ecológica (repensar y rediseñar los planes de estudio y las estructuras educativas en el espíritu de la ecología integral para crear conciencia y acción ecológica, promoviendo la vocación ecológica de los jóvenes, profesores y todos a través de la conversión ecológica, etc.)
6. Espiritualidad Ecológica (recuperar una visión religiosa de la creación de Dios, fomentar un mayor contacto con el mundo natural en un espíritu de asombro, alabanza, alegría y gratitud, promover celebraciones litúrgicas centradas en la creación, desarrollar catequesis ecológica, oración, retiros y formación ecológica integral para todos, etc.)
7. Énfasis en la Participación comunitaria y la acción participativa a nivel local, regional, nacional e internacional (promover la promoción y las campañas populares, fomentar el arraigo en el territorio local y el vecindario, etc.)
La Plataforma de Acción Laudato Si’ cuenta con una página web en nueve idiomas y cualquiera interesado puede inscribirse en cualquiera de los siete sectores mencionados anteriormente. Una vez que los participantes ingresen, serán acompañados por los respectivos grupos de trabajo de cada uno de los sectores.
Espero que estos comentarios sean de utilidad. Muchas gracias por esta oportunidad.
Cinco aspectos
Hasta aquí la entrevista con el P. Joshtrom Kureethadam. Ahora, con el fin de conocer más a fondo lo sucedido en la Semana Laudato Si’, se destacan a continuación algunos aspectos. Inspirados por el lema “porque sabemos que las cosas pueden cambiar”, miles de católicos trabajaron esos días “con esperanza y con la ferviente creencia de que juntos podemos crear un futuro mejor para todos los miembros de la creación”, ha subrayado el Movimiento Católico Mundial por el Clima. Estos son algunos aspectos más destacados de esos días:
1. Impulso del Papa Francisco, quien volvió a liderar el camino, inspirando y animando a los católicos a participar en la celebración. Meses antes del evento, el Papa alentó a los 1.300 millones de católicos del mundo a participar a través de una invitación especial en video. Repitió su invitación el 16 de mayo, y unió a la Iglesia en oración y acción durante toda la celebración tuiteando sobre la Semana Laudato Si’. El Papa agradeció luego a los millones de personas su participación en el Año Especial de Aniversario de la Laudato Si’, y expresó sus mejores deseos a los animadores.
2. Los católicos emprenden acciones. A nivel local, se registraron casi 200 eventos en todo el mundo, un crecimiento de más del 200 % en comparación con la Semana del año 2020.
3. Diálogos Laudato Si’. El Encuentro de Oración de Pentecostés/Envío Misionero, dirigido por el cardenal Luis Antonio Tagle, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, tuvo lugar el 23 de mayo en todo el mundo y fue seguido por decenas de miles de personas en YouTube y Facebook. A lo largo de la semana, mientras los católicos organizaban eventos a nivel local, los Diálogos Laudato Si’ desafiaron a todos a examinar cómo podemos hacer más por nuestra casa común.
4. Desinversión en combustibles fósiles. Durante la Semana Laudato Si’ 2021, decenas de instituciones de una docena de países se han comprometido a desinvertir en combustibles fósiles. El año pasado, con motivo del quinto aniversario de la encíclica, el Vaticano publicó unas directrices medioambientales que enmarcan la inversión en combustibles fósiles como una opción ética, al mismo nivel que otras opciones éticas importantes. El P. Joshtrom Kureethadam ha manifestado que la desinversión es un imperativo físico, moral y teológico. Por otra parte, el cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo y presidente de la Conferencia de Obispos católicos de los Estados de la UE (COMECE), manifestó que las instituciones que deciden no desinvertir se arriesgan a que su otra labor suene vacía.
5. Plataforma. El 25 de mayo, el Vaticano lanzó oficialmente la Plataforma de Acción Laudato Si’, que capacitará a las instituciones, comunidades y familias católicas para implementar la encíclica. La iniciativa del Papa invita a toda la Iglesia católica a alcanzar la sostenibilidad total durante los próximos siete años, como ha explicado en la entrevista el P. Joshtrom Kureethadam.
Conferencia Fe y Ciencia
Además, se ha conocido algún dato adicional sobre la conferencia Fe y Ciencia: hacia la COP 26, que organizará el Vaticano el 4 de octubre, con la presencia de unos 40 líderes religiosos y 10 científicos de todo el mundo.
Se trata de un llamamiento a los líderes mundiales antes de la 26 Conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, prevista para noviembre en Glasgow. “Esperamos que los líderes religiosos eleven las ambiciones de nuestros líderes políticos y de nuestros estadistas, para que sean capaces de ver los problemas y tomar decisiones valientes”, ha manifestado el arzobispo Paul R. Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, según el Movimiento Católico Mundial por el Clima.
En la COP 26, los países deben anunciar sus planes para cumplir con los objetivos del histórico acuerdo de París de 2015, en el que casi todas las naciones acordaron reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el aumento de la temperatura global a 2 grados centígrados, mientras que el objetivo era de 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales este siglo. En una conferencia de prensa, el arzobispo Gallagher ha señalado el papel único que los líderes y las comunidades religiosas pueden desempeñar y han desempeñado en la labor de incidencia en la acción mundial contra la emergencia climática.






 Sendas para acceder al misterio de Dios: mente y corazón bien dispuestos
Sendas para acceder al misterio de Dios: mente y corazón bien dispuestos