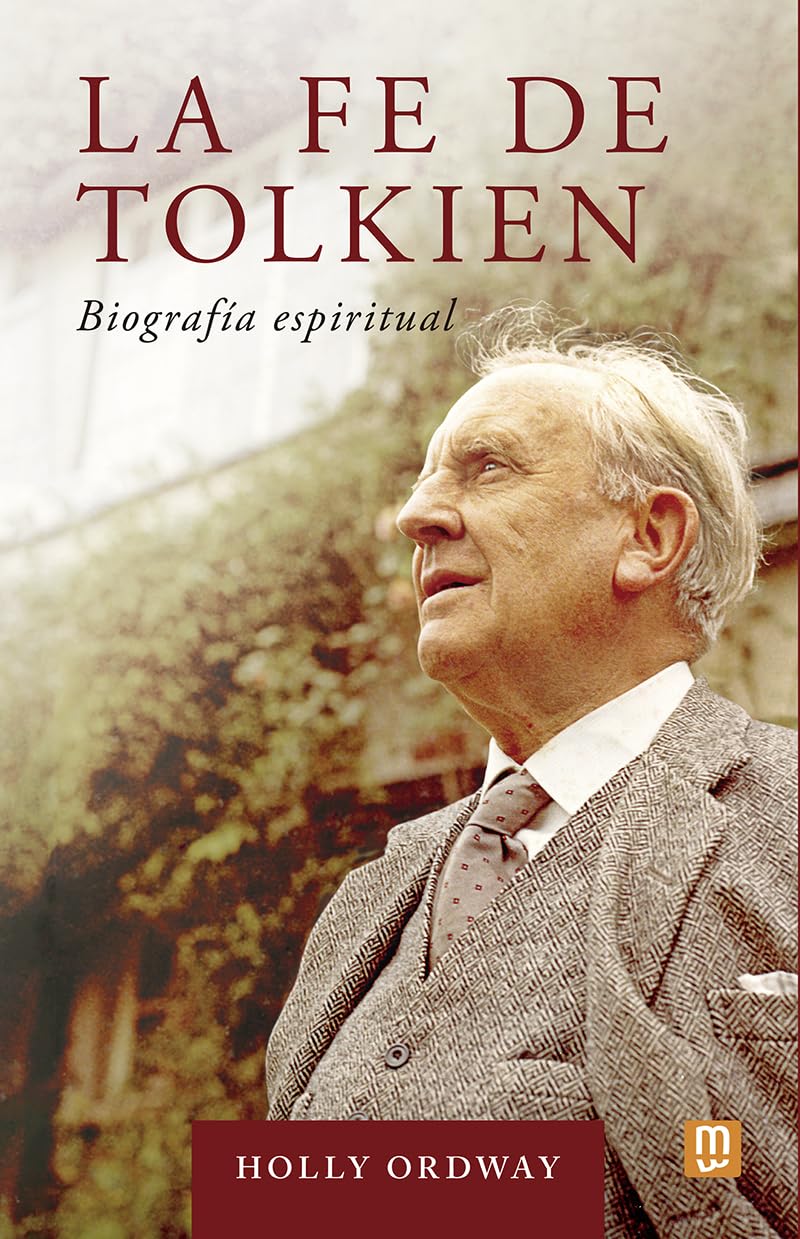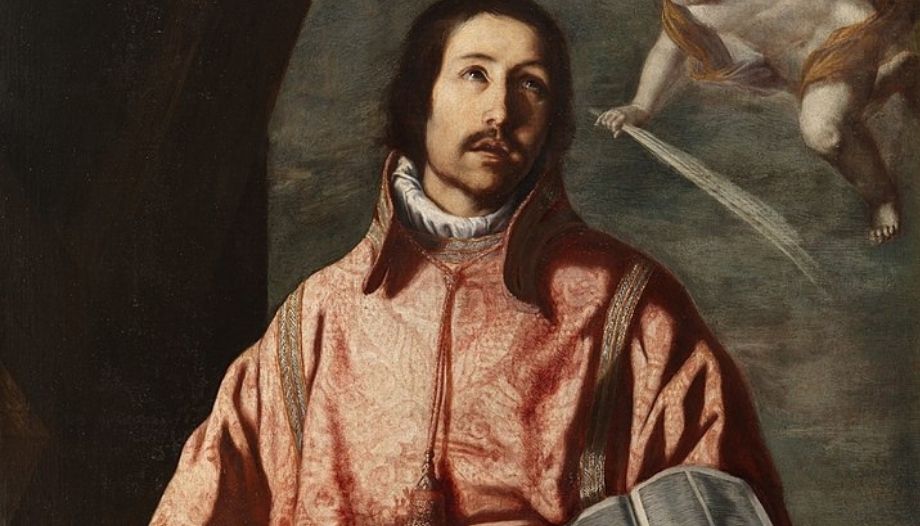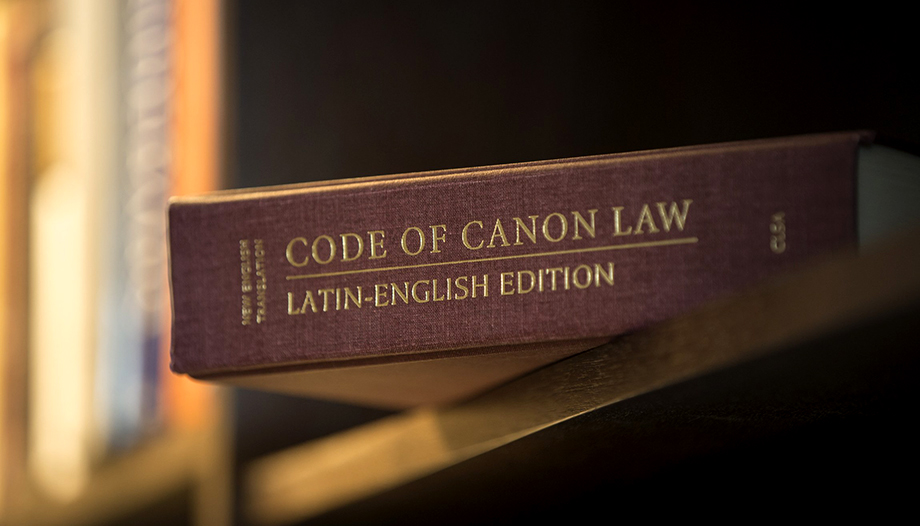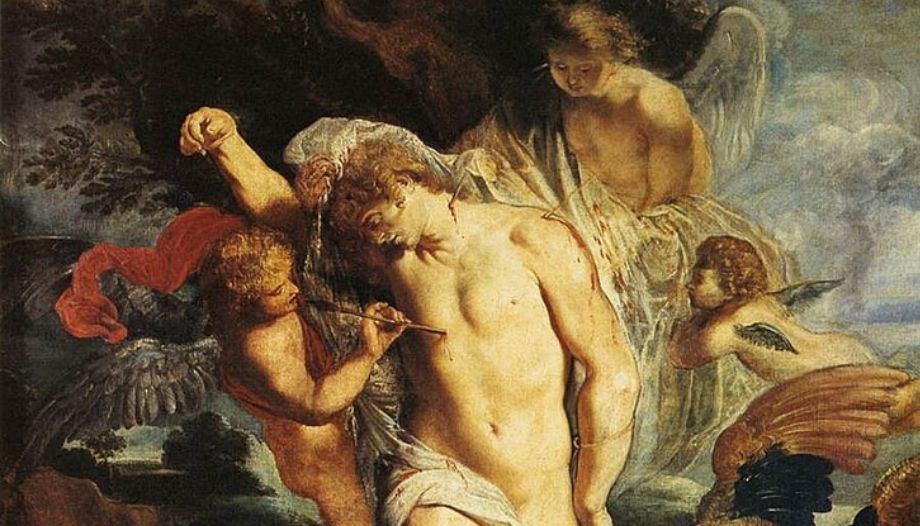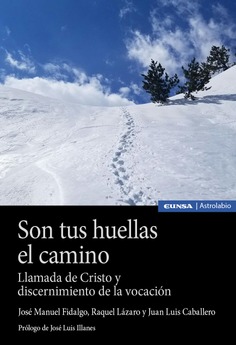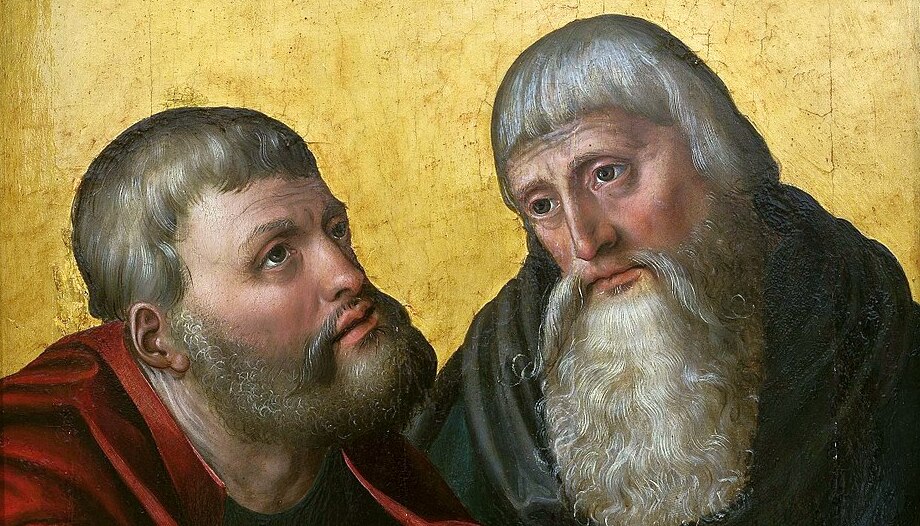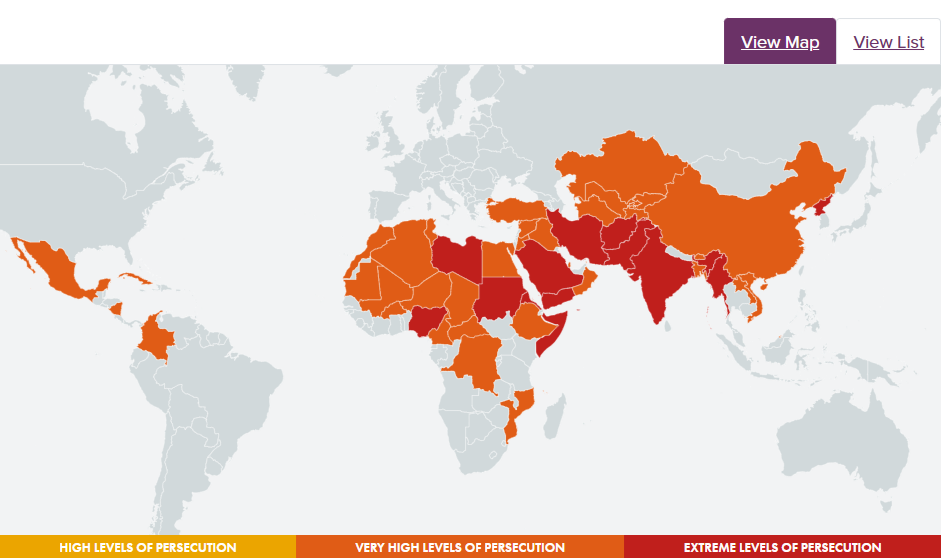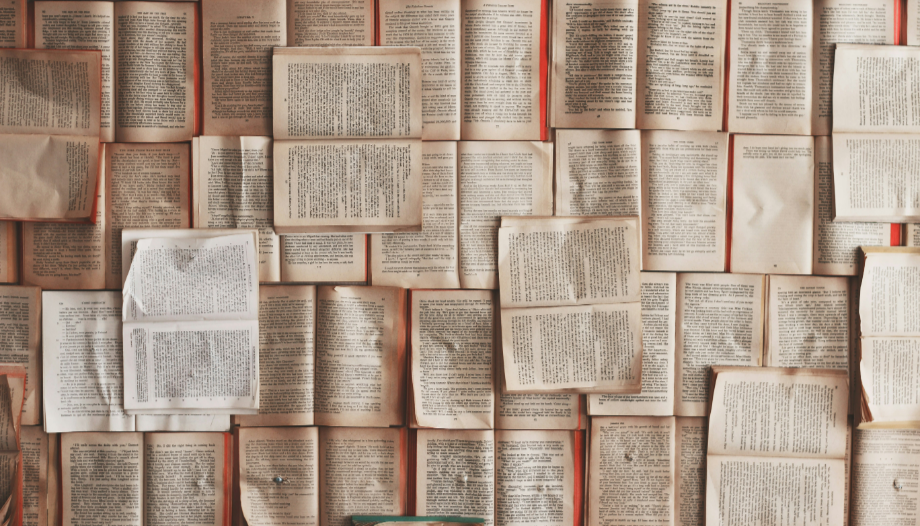Edith Stein (1891-1942) fue la hija más pequeña de una familia judía de once hermanos (aunque dos murieron muy jóvenes). Su padre falleció cuando ella apenas tenía dos años (1893). Y su madre, todo un personaje, sacó adelante la familia regentando el aserradero que tenían en Breslau (hoy Wroclav, en Polonia).
Lo cuenta en su autobiografía, que lleva el título Sobre la vida de una familia judía, traducido al castellano por Estrellas amarillas. El libro, además de lo personal, quería mostrar lo que era una familia judía alemana, cuando estaba siendo contestada por la ascensión nazi (1933-1935).
De su formación, basta destacar su precocidad y sus buenas notas en la infancia y juventud. Y una crisis existencial, cuando tenía 15 años, que le apartó casi un año de los estudios. Después vino la ilusión por estudiar filología germánica y filosofía, comenzando en Breslau (1911-1912).
Edith Stein en el movimiento fenomenológico
Habiendo oído de la nueva filosofía de Husserl en Gotinga, se trasladó allí (por la generosidad de su madre). Participó en el llamado Círculo de Gotinga (1912-1917), de los primeros discípulos de Husserl, alrededor de su ayudante, Von Reinach. Él y su mujer fueron muy amigos de Edith, lo mismo que otros miembros, como Romann Ingarden (que la pretendió), el matrimonio Conrad-Martius, y Max Scheler, que se dejaba ver por allí y le influyó mucho.
Cuando Husserl se trasladó a Friburgo, le acompañó, presentó su tesis sobre la empatía (1917) y la nombraron ayudante de Husserl (1917-1918). Lo que permitió a Husserl editar el segundo tomo de sus Investigaciones lógicas y otros textos importantes. Allí conoció a Heidegger (1889-1976), también incorporado como ayudante de Husserl (pero con beca). Le impresionó su capacidad, aunque también advirtió cómo se alejaba de la fe cristiana, justo mientras ella se acercaba. Edith se bautizó en 1922. Heidegger, que había sido seminarista (1903-1911) y disfrutado de ayudas para formarse en la filosofía cristiana (1910-1916), se casó con Elfride, protestante, en 1917; no bautizó a su primer hijo en 1919; y empezó a adquirir fama y a relacionarse con algunas alumnas (Elisabeth Blochmann, Hannah Arendt).
Edith, tras colaborar cinco años en las investigaciones fenomenológicas y escribir algunos artículos (1917-1922), vio que no iba a tener sitio en la docencia universitaria. Husserl no se atrevía a proponerla y Heidegger le dio a entender que no tenía futuro. Pasó a enseñar en un colegio católico en Espira (1922-1932). Y tuvo la oportunidad de impartir antropología un curso en un Instituto católico universitario de Magisterio (1932-1933). De ahí procede su libro sobre La estructura de la persona humana.
La ascensión de los nazis al poder (1933) le impidió seguir enseñando y realizó entonces su antigua aspiración de entrar en el Carmelo de Colonia. Allí terminó, por obediencia, su gran libro de metafísica, Ser finito y eterno (1936). Trasladada al Carmelo de Echt en Holanda, fue finalmente apresada y murió en el campo de exterminio de Auschwitz, junto con su hermana Rosa (1942). Fue canonizada como mártir por Juan Pablo II en 1998.
Formación tomista
Edith Stein era una persona con unos fundamentos intelectuales muy serios, ya desde su primera formación, y desarrollados en el contexto del rigor intelectual con el que se trataban los temas entre los primeros discípulos de Husserl, con una gran capacidad de observación.
Al día siguiente de su conversión, leyendo la vida de Santa Teresa, compró un Misal y un Catecismo. Y después estudió rigurosamente la doctrina cristiana y la teología. De la mano de Erick Przywara, se introdujo en Santo Tomás, estudiando por un lado los manuales tomistas (Gredt) y, por otro, directamente, a Santo Tomás, especialmente el De Veritate y el De ente et essentia.
Del De veritate publicó una traducción y comentario. Y sobre el De ente essentia preparó un estudio dedicado a Acto y potencia, que no publicó, pero que sería refundido más tarde en el primer capítulo de Ser finito y eterno.
Hay que tener presente que fuera del opúsculo De ente et essentia, Santo Tomás no publicó obras sistemáticas de filosofía, sino que comentó, una por una, las obras de Aristóteles. La Suma Teológica y la Suma contra Gentiles, contienen desarrollos filosóficos sistemáticos sobre la relación de Dios y las criaturas y sobre el obrar humano y las virtudes. Pero el resto de la “filosofía tomista” fue compuesta, a partir del siglo XVI, por los manuales ad mentem sancti Thomae, según la mente de Santo Tomás. Constituyendo una doctrina basada en Aristóteles con retoques de Santo Tomás y de la propia tradición tomista, con límites difíciles de establecer; y que se presentaba como un cuerpo autónomo con respecto al resto de la filosofía.
El interés del trabajo de Edith Stein es que, viniendo de fuera, con una formación fenomenológica, se ve obligada a revisar a fondo los conceptos fundamentales, acudiendo a las obras de Aristóteles y Santo Tomás. Y, en cambio, no se siente obligada a seguir las tradiciones de la escuela tomista, entre otras cosas porque no siempre responden al pensamiento del propio Santo Tomás. Lo explica con una modestia admirable, al inicio de Ser finito y eterno.
También manifiesta entonces la deuda que tiene con el propio Przywara, que entonces escribía la que sería su obra más famosa, Analogía entis. La analogía del ser es uno de los grandes principios configurantes de la filosofía y teología católicas. Una consecuencia de la creación que origina una escala del ser con una dependencia del Creador. Un mundo que viene de arriba. Y lleva a Santo Tomás a establecer la feliz distinción entre ser y esencia, lo que proporciona, a la vez, el estatuto de las criaturas, con un ser participado, y una nueva definición de Dios como aquel cuya esencia es ser (Ipsum esse subsistens). Przywara le dio también a conocer a Newman, y con él preparó una selección de textos.
Ser finito y eterno
Se podría decir que Ser finito y eterno es un ensayo de metafísica con una concienzuda revisión de los grandes temas clásicos de la tradición aristotelicotomista: el sentido del ser (I), la distinción acto y potencia (II), la distinción esencia y ser (III), la noción y sentidos de substancia y los conceptos de materia y forma (IV), los trascendentales del ser (V), y los tipos de ser y los grados de analogía del ser (VI). A lo que se añade dos capítulos: el primero dedicado a la persona (humana y angélica) como reflejo de la Trinidad (VII), con un amplio tratamiento del alma; y el principio de individuación aplicado a las personas (VIII).
Al comparar este esquema con el de un manual clásico de metafísica, se observa que están todos los temas importantes, salvo la causalidad (las famosas cuatro causas de Aristóteles) y que los accidentes son mencionados de pasada al tratar muy ampliamente de la substancia. Los dos temas (causalidad y accidentes), por cierto, necesitan una revisión desde una moderna filosofía de la naturaleza. En cambio, aparece reforzado el tratamiento de la persona como substancia individual, con nuevas perspectivas tomadas de la Trinidad. Y también está revisada la cuestión de la individualidad (el principio de individuación), matizando su aplicación a la persona. Lo que permite acercarse a lo que proponían Duns Scoto y los victorinos. Edith Stein se hace eco de la discusión. Se ha dicho que, para los primeros griegos, el referente primero del ser son las cosas (las piedras), y que para Aristóteles más bien son los animales. Para los cristianos, los seres son, sobre todo, las personas, punto focal de la metafísica.
Al hacer las referencias a la creación y a la Trinidad, se plantea la relación entre fe y filosofía. La filosofía se basa en la razón. Sin embargo, la razón no funciona de la misma manera cuando conoce las ideas cristianas que cuando no las conoce. En los primeros siglos cristianos, la noción filosófica de Dios como ser creador, personal, único y bueno se impuso como una noción casi evidente (de razón): Si existe Dios, no puede ser de otro modo. Pero esa noción no existía antes del cristianismo. Saber que Dios es trino también añade una perspectiva sobre el espíritu humano y sobre la constitución de toda la realidad. Es una inspiración que procede de la revelación, pero que congenia con la experiencia humana sobre el mundo personal. No hay que mezclar los campos del saber y sus métodos, pero la luz de la fe ilumina aspectos esenciales del conocimiento humano.
La estructura de la persona humana
Precisamente en la medida en que la ontología se centra en las personas (hombres y ángeles, y en Dios mismo), la metafísica de Edith Stein (y la de Santo Tomás) es profundamente personalista. Y, por eso, se completa muy bien con La estructura de la persona humana, el curso que Edith Stein compuso en 1933, mientras los nazis se hacían con el poder en Alemania.
En ese libro, hay un claro eco de las aportaciones de Max Scheler, en El puesto del hombre en el cosmos (1928), que también recogería Guardini en Mundo y persona. Para situar el conocimiento filosófico del hombre en el conjunto del conocimiento de la realidad y conectar con las ciencias modernas, Scheler estudiaba los estratos del ser. Los cuerpos, los seres vivos (orgánicos); los animales con su psicología instintiva; el ser humano con su autoconciencia y la necesidad de liberarse de la conducta instintiva. Allí aparece la escala de propiedades esenciales que se observan en la naturaleza, que es también la escala de ser, que va de los cuerpos a las personas. Y, visto desde Dios (y de la Trinidad) con la analogía del ser, al revés: de Dios hacia las cosas.
Vidas paralelas
Al desarrollar estas ideas sobre la metafísica, se marcan con más nitidez los paralelismos de Edith Stein y Martin Heidegger. Para muchos, la metafísica moderna está representada eminentemente por Heidegger. El propio Heidegger no se recataba en decir que había habido un “olvido del ser” desde los presocráticos hasta él mismo. Así, desde su punto de vista, en realidad, sería el único metafísico. Allí ponía en juego los sentidos del ser, tomando también como referente principal la persona humana, arrojada a la existencia.
Ya hemos mencionado las coincidencias temporales: mientras Edith Stein se convertía y adquiría un pensamiento cristiano, acercándose a Santo Tomás (y a Scoto), Martín Heidegger se alejaba de la fe, rompía con sus estudios escolásticos y componía un pensamiento existencialista ateo. Heidegger había hecho su tesis sobre Duns Scoto, y, al introducirse en la universidad (y separarse del cristianismo) se instaló en un terreno virgen: la metafísica de los presocráticos, recientemente recopilados (Diels) y poco estudiados, entre otras cosas, porque se conservan muy pocos textos. Esto le dio originalidad y libertad, que explotó con el talento poético y docente (y abstruso) que le caracterizaba. En 1927 publicó Ser y tiempo, su obra más conocida.
La influencia de Nietzsche le llevó al existencialismo ateo. Pero la influencia de Hegel, que estudió en aquellos años, le llevó al nazismo filosófico. Es sabido que en los años treinta, en sus cursos de Friburgo, Heidegger interpretaba Ser y tiempo refiriéndose al ser hegeliano que se hace en la historia, al espíritu de la cultura de los pueblos; en su caso, del pueblo alemán, unido por la voluntad del Führer. Ya lo señaló su discípulo judío Karl Löwitz, y está demostrado por los estudios de Farías y de Faye sobre los apuntes de los alumnos. Además, está reflejado en su famoso discurso del rectorado (1933) y veladamente en su Introducción a la metafísica (1935).
En parte, la preocupación de Edith Stein por desarrollar y publicar su metafísica era para contrastar el efecto ateo de Heidegger. De hecho, Ser finito y eterno tenía una última parte que era la crítica del libro de Heidegger, pero luego lo separó para publicarlo aparte. En castellano se ha publicado con otras críticas de Stein a dos escritos de Heidegger de 1929: Kant y el problema de la metafísica y la lección inaugural Qué es metafísica. Edith Stein señala una y otra vez cómo Heidegger no termina de sacar las consecuencias de lo que dice y cierra los caminos que conducen del ser a su causa, que es Dios, primer ser.
Por los curiosos tics y azares de la vida cultural, Ser y tiempo, amparado también en su incomprensibilidad y abstraído de sus circunstancias históricas, se volvió un libro de culto de la izquierda cultural (y de muchos cristianos) desde los años cuarenta hasta ahora. Mientras que Ser finito y eterno, que había sido rescatado casi de milagro de los escombros del Carmelo de Colonia, destruido por las bombas aliadas, se publicó como se pudo en 1950, y es poco conocido. El asunto merece una reflexión.














 “Los católicos de Rusia, Ucrania, Kazajistán, Bielorrusia, están unidos”
“Los católicos de Rusia, Ucrania, Kazajistán, Bielorrusia, están unidos”