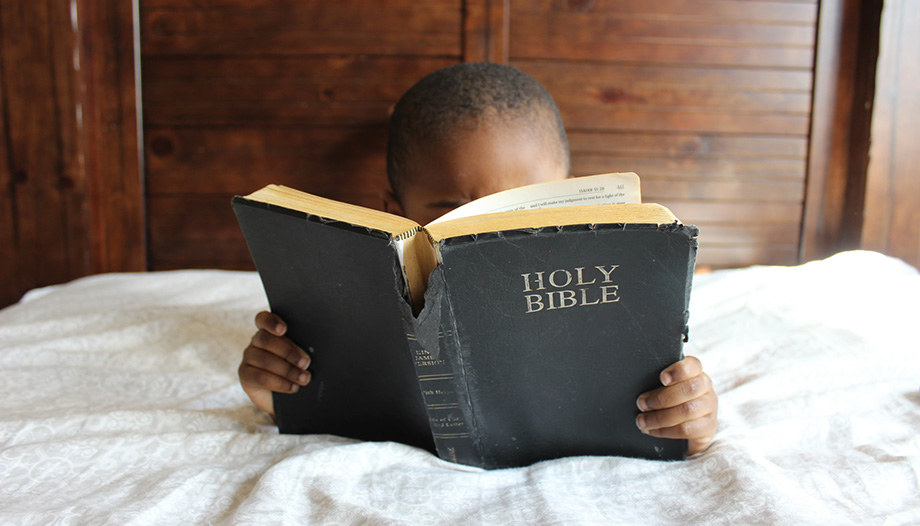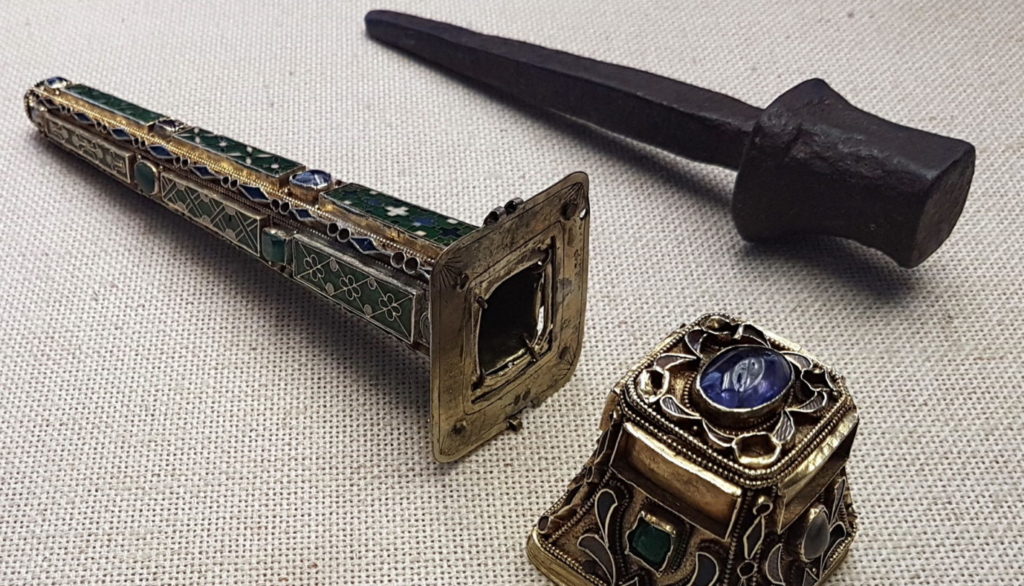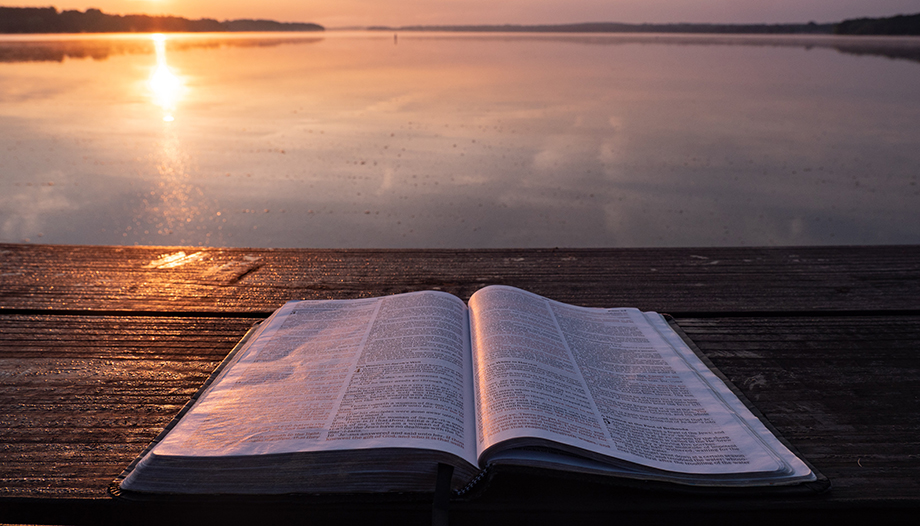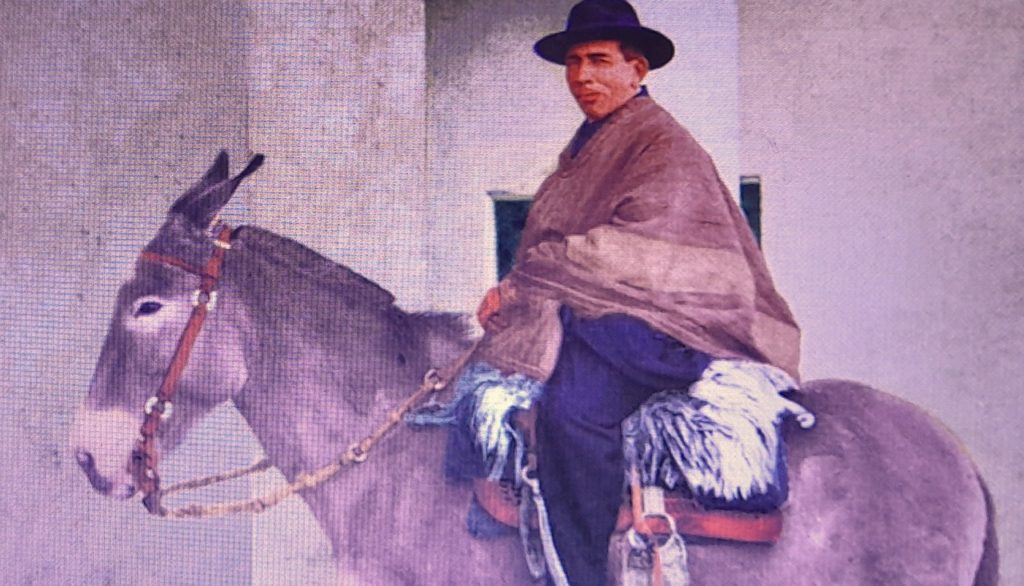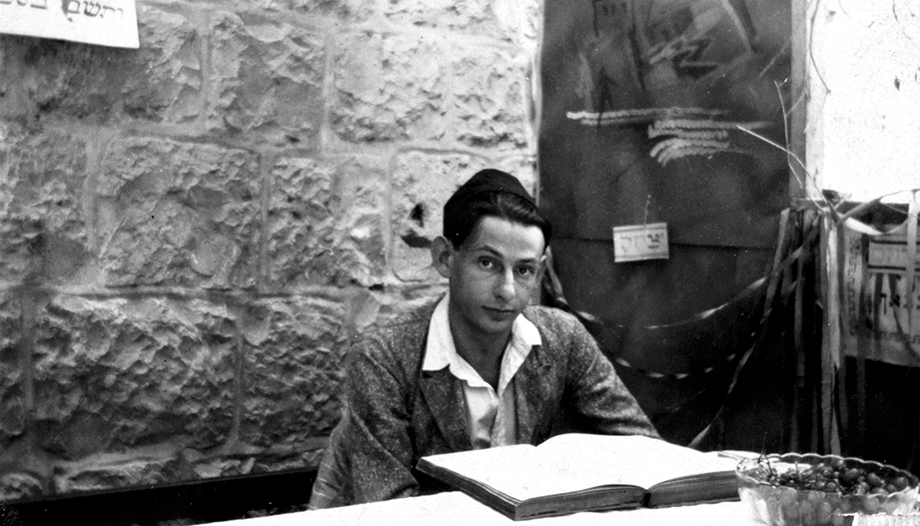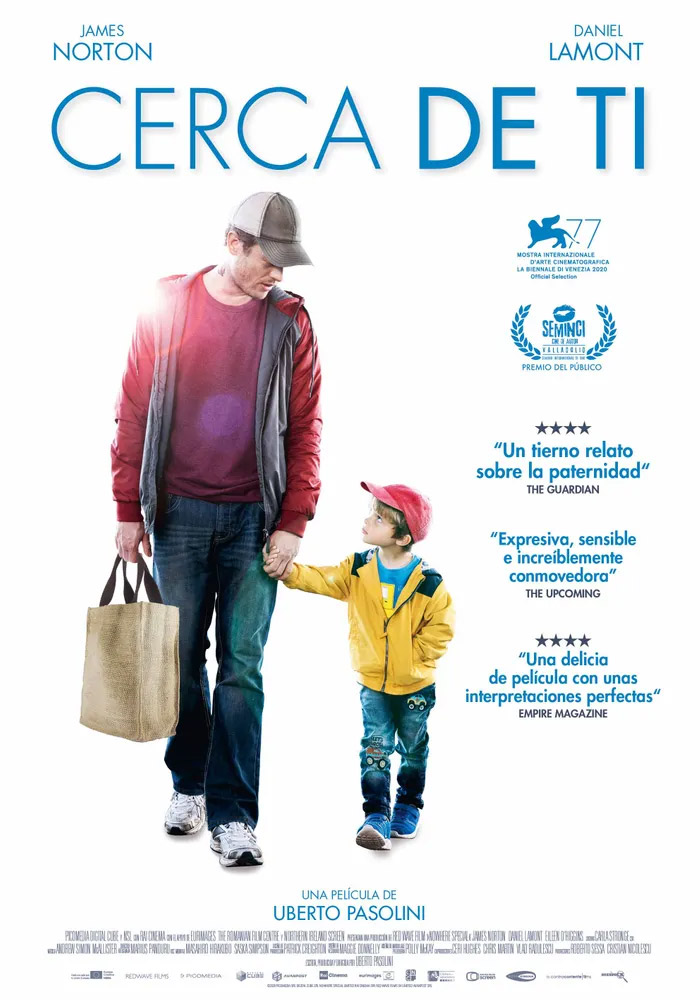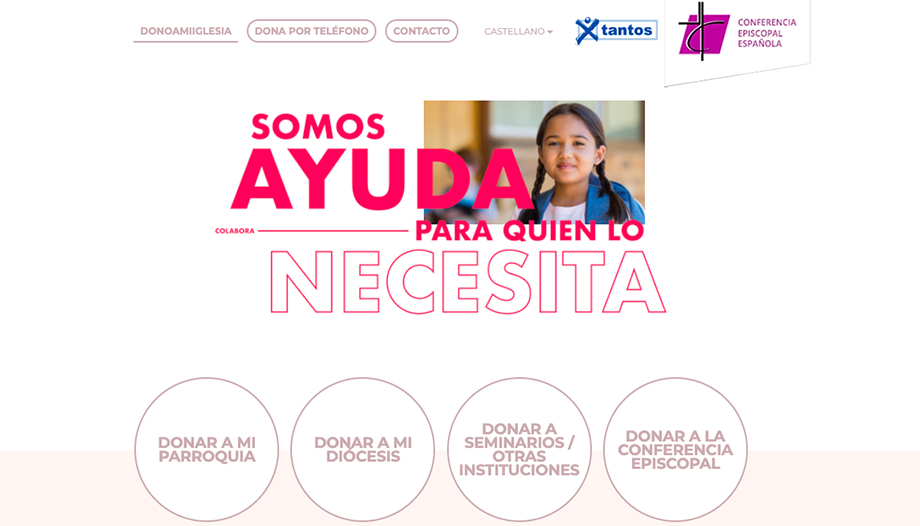Jesús Díaz Sariego, Superior Provincial de la Provincia de Hispania de la Orden de Predicadores, es, desde el pasado noviembre, presidente de CONFER. Este organismo de derecho pontificio aúna a Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica y acoge también a algunos monasterios masculinos y femeninos.
–Hace unas semanas asumía la presidencia de CONFER, aunque forma parte del equipo directivo desde 2017. ¿Qué peso tiene CONFER dentro de las distintas congregaciones, que ya de por sí son autónomas?
La inscripción a CONFER es libre. Es una decisión que toma cada congregación. Esta libertad de pertenencia resulta muy apropiada. Como bien dices, cada congregación es autónoma acorde con su carisma y misión en la Iglesia. Esa autonomía está la riqueza de CONFER. Cada familia carismática es una gran aportación para el conjunto. Su peso debe estar precisamente aquí, y no tanto en el número de religiosos o religiosas. Tampoco en la implantación eclesial y social con más o menos visibilidad e influencia. La Conferencia Española de Religiosos quisiera mimar y cuidar a cada uno de sus miembros por su fuerza carismática, don del Espíritu en la Iglesia.
–¿Hay unidad entre los distintos miembros de la CONFER?
En las cuestiones más importantes hay comunión y unidad. Aún más. En aquellos asuntos que pudieran separarnos percibo encuentro en lo fundamental. En el diálogo y en las preocupaciones comunes nos acabamos encontrando en lo que nos constituye como seguidores de Jesús. Hay una vocación común, que nos convoca en este seguimiento. Tenemos un lenguaje común en el que nos comprendemos. Sabemos, incluso, expresar las diferencias de estilos y de enfoques. Estar en comunión no conlleva ser todos iguales, porque representamos a muchos carismas. Ninguno es imprescindible, pero todos son necesarios.
Además, en este momento histórico en el que nos encontramos, estamos desarrollando aún más el valor de cada familia religiosa desde sí misma y desde el conjunto. Es un momento muy interesante y un discernimiento que nos está llevando a una mayor comunión y sinodalidad entre nosotros. La relación y comunicación entre carismas es un signo de nuestro tiempo que debemos explorar aún mucho más. El camino de la intercongregacionalidad es una apuesta, entre otras, de CONFER para los próximos años.
–Existe un evidente descenso de las vocaciones, especialmente para el sacerdocio y la vida consagrada. ¿Cómo se asume este reto en CONFER? ¿Es igual en todas las congregaciones o institutos?
El descenso de vocaciones para la vida consagrada y para el sacerdocio, en España, es una realidad que se nos impone. Debemos aceptarla y comprenderla también desde Dios. No sólo desde nuestro momento cultural, aunque también. He de decir, al mismo tiempo, que la situación que se está dando en nuestro país, con respecto al descenso de las vocaciones, no es la misma que en otros países y en otras realidades culturales en los diversos continentes.
En España hemos vivido, en la década de los cincuenta del pasado siglo, un boom vocacional que nos ha llevado a estar muy presentes en la sociedad española, por el número de religiosos y por las numerosas presencias y obras que generaron. Muchos tuvieron un espíritu misionero más allá de nuestras fronteras. En este sentido, la aportación de la vida religiosa durante décadas fue magnífica y no siempre debidamente reconocida.
Ahora estamos en otro momento. No sólo porque la sociedad española haya cambiado, y mucho, sino porque la Iglesia también ha cambiado. Nosotros mismos, como consagrados, vamos siendo diferentes. Deberíamos pararnos a pensar si la sociedad de nuestros días requiere el mismo número de religiosos o más bien, necesita otro tipo de levadura para fermentar el pan. Cada vez me convenzo más de esto.
El mundo secularizado en el que nos encontramos necesita para su fermento una levadura menos numerosa, aunque también muy cualificada desde el punto de vista evangélico, como lo han sido los religiosos y religiosas que nos han precedido. Como si los relatos evangélicos que hacen referencia a la descripción de lo que es el Reino, que hemos escuchado tantas veces, tuvieran en nuestro presente un mensaje especialmente apropiado para comprender y vivir nuestro momento.
Invito –me invito– a pensar la escasez de las vocaciones más desde Dios que desde nosotros mismos. Seguro que nos está diciendo algo. Al menos nos suscita estas y otras preguntas: ¿qué vida religiosa quiere Dios para el futuro? ¿En qué Iglesia? ¿En qué mundo? La vocación religiosa, solemos decir, es de Dios, aunque requiera nuestra colaboración al ciento por ciento. Pero es de Dios… Ensayemos esta nueva mirada.
Me gustaría que CONFER explorara este nuevo camino a la hora de afrontar la disminución de las vocaciones. La escasez puede ser también un signo de los tiempos, un signo del Espíritu que algo nos quiere decir.
Puedo afirmar, por otra parte, que el descenso de las vocaciones es común a todas las familias religiosas inscritas en CONFER. No debemos olvidar que todas ellas vienen de lejos. Algunas son centenarias. En ellas anida la serenidad suficiente, que proporciona la experiencia del tiempo, para sentarse ante Dios y orar con Él las preguntas: “Señor, ¿qué quieres de nosotros hoy? y ¿cómo dar valor a la escasez?”. ¿No será la escasez una nueva oportunidad para retomar el Evangelio de nuevo y convertir nuestra vida más y mejor a Dios para un mejor servicio a lo que nuestro mundo reclama de nosotros? Es una pregunta que me lleva horas de ensayo buscando respuestas.
–En este sentido, ¿cómo se vive el nacimiento de nuevas formas de vida religiosa, muchas veces desde carismas previos?
El nacimiento de un nuevo carisma en la Iglesia siempre es una bendición de Dios y, por lo tanto, una buena noticia. Esto muestra vitalidad y dinamismo. Dios, en cierto sentido, nos va llevando.
Por otro lado, cada carisma no deja de ser una forma creativa de leer la Palabra de Dios en relación a cada época.
El seguimiento de Jesús no necesita muchas justificaciones. Hay múltiples maneras de seguirlo. La voluntad del Señor es que lo sigamos por amor y la expresión de ese amor es plural, dando lugar a muchas formas de vida religiosa.
Los hombres y mujeres de nuestro tiempo también quieren seguir al Señor expresando su voluntad de amarle y de percibir, al mismo tiempo, su amor por ellos. No debe extrañarnos que surjan nuevas formas de vida religiosa. Mientras el amor a Dios sea una realidad en el ser humano y en los miembros de la Iglesia, surgirán nuevos carismas que lo expresen.
La Iglesia en comunión sabrá discernir cada uno de ellos y lo hará, como sabe hacerlo, velando siempre para evitar excentricidades o respuestas no del todo acordes con la Sagrada Escritura leída en su conjunto y con la tradición de la Iglesia. No debemos olvidarlo, el proyecto de Jesús siempre es un proyecto fraterno, comunitario. De integración y comunión. Si algo hace daño de forma visceral al conjunto, me permito dudar de su autenticidad. El proyecto de Dios siempre es integrador, nos hace más humanos y nos acerca a su designio. Éste no es otro que su amor entregado.
Ninguna familia religiosa agota en sí misma el carisma que en su día recibió. Los mismos carismas, su profundización y actualización, son dinámicos, por la creatividad que encierran en sí mismos.
–En su primer discurso como presidente de CONFER habló de la necesidad de “creatividad”…
La creatividad, bien entendida, hacer más bien referencia a nuestra capacidad de cambio (de conversión, diríamos en términos evangélicos). Ha de ser un proceso espiritual y ha de brotar de la oración íntima con el Señor y del diálogo profundo con los que te rodean.
La creatividad, ante todo, es observación y confianza. Observación de la realidad y de las necesidades de los otros. Pero también confianza en la palabra de Dios que hemos también de observar, de captar en cada detalle.
El Evangelio está lleno de creatividad. Es un derroche de imaginación a la hora de plasmar los detalles de Jesús en su modo de relacionarse con la gente, en su modo de configurar sus discursos, en su modo de actuar y de observar la realidad, en la espiritualidad que rezuma en su contacto con el Padre, etc. Esta es la creatividad de la vida religiosa. Ha de nacer de la lectura atenta de la Palabra de Dios y de la escucha minuciosa del mundo que tenemos por delante. Poner en relación ambas miradas requiere buscar formas novedosas a la hora de responder a nuestros desafíos y problemas. También a la hora de hacer llegar el Evangelio a nuestros contemporáneos.
La expresión de Dios siempre es creativa porque requiere inteligencia y buen corazón. La inteligencia ordena las cosas, las disecciona, profundiza en la realidad de las mismas.
El corazón, a su vez, pone la pasión y el afecto. Permite la identificación personal con lo que se programa o idea. Inteligencia y corazón deben lograr el equilibrio necesario, entenderse y complementarse.
–¿Cómo pueden las distintas familias religiosas asumir este reto en la vida actual sin dejarse llevar por modos estrafalarios o alejados de su carisma?
Yo diría que es una práctica, ante todo espiritual. Un ejercicio de nueva lectura de los tiempos que concurren desde Dios y no tanto desde nosotros mismos. Inherente a cada carisma es la creatividad.
Nuestros fundadores no improvisaron el carisma en el que se inspiraron para canalizar su fuerza profética. El profeta siempre es una figura, en la Sagrada Escritura, rompedora, llena de creatividad, soñadora e inspiradora de nuevos caminos, pero en contraste con Dios y con la realidad.
El profeta ante todo es un hombre o mujer contemplativo, orante, buscador en la realidad de las huellas de Dios. El verdadero profeta en la Biblia es aquél que, inspirado por el Espíritu, es capaz de discernir la voz de Dios en las circunstancias históricas que tiene ante sus ojos. Este discernimiento es un proceso. Lento en algunas ocasiones, reposado y rumiado en el interior. Esto nos lo enseñan nuestros fundadores.
Las distintas familias religiosas ponen en práctica y asumen el reto de la creatividad desde la fuerza profética que anida en cada carisma, sobre todo cuando se deja a Dios actuar en las mediaciones humanas.
–¿Ha podido definir las líneas maestras de los próximos años para la vida religiosa española?
Después de realizar un diagnóstico de los principales retos que afrontan hoy las comunidades de vida religiosa, en el que han participado una representación muy importante de religiosos y religiosas de toda España, hemos iniciado un plan global para el fortalecimiento y viabilidad de CONFER.
Un plan que nos permitirá realizar las necesarias actualizaciones que CONFER necesita para poder servir mejor a la vida religiosa en España en los próximos años. Todo ello parte de los cambios tan rápidos que estamos viviendo en el interior de nuestras congregaciones. Pero también a la realidad tan cambiante de la sociedad española. Hemos de seguir fortaleciendo la CONFER como casa común, espacio de referencia para seguir aglutinando y favoreciendo los valores comunes de la vida religiosa.
El camino intercongregacional, la reflexión y misión compartidas, nuestra presencia en la vida pública, el fortalecimiento y desarrollo de las CONFER diocesanas y regionales, la comunicación y presencia en las redes sociales, son planes de acción que queremos potenciar en los próximos años.
A lo anterior se une la preocupación por nuestra formación permanente, según las exigencias del momento cultural y social en el que estamos; la sostenibilidad financiera de los proyectos y de las obras; la atención -su cuidado- a los religiosos y religiosas según el momento vital en el que se encuentren. También el apoyo a las congregaciones más débiles; la búsqueda de nuevas formas de trabajo, generando dinamismos de trabajo en equipo son, entre otras, nuevos desafíos que queremos considerar en este momento.
–El Papa Francisco no esconde su preocupación y también su impulso a la vida religiosa. ¿Es para ustedes un acicate este apoyo?
Ciertamente. El Papa Francisco es toda una bendición para la vida religiosa. Sus reflexiones y sugerencias nos motivan mucho en este momento histórico. Además, como religioso, sabemos que lo hace desde dentro; es decir, desde su propia vivencia interior. Esto nos resulta especialmente valioso y creíble. Lo notamos cuando se dirige especialmente a nosotros. Es claro y directo en su mensaje. Pero también apasionado en lo que dice. Muestra creer en lo que nos dice. Esto es un valor que comunica y convence y un impulso que nos estimula y anima.
–¿Cómo es su papel en la vida diocesana?
La vida religiosa, a través de las distintas comunidades, ha estado y sigue estando muy presente en la vida de las diócesis. Éstas se han visto enriquecidas con la aportación de las distintas congregaciones y sus carismas. En estos últimos años se ha ido ganando mayor sinergia, como gusta decir ahora, entre las congregaciones y los pastores locales. Un camino de sinodalidad, sin duda alguna, por el que debemos transitar.
No pocas religiosas y religiosos asumen, a su vez, cargos diocesanos importantes en el dinamismo eclesial de la Iglesia local.
No debemos olvidar que la vida religiosa aporta a la Iglesia universal y, por tanto, a la iglesia local no sólo su hacer; más bien, y sobre todo, su ser. Benedicto XVI nos lo recuerda en su exhortación Sacramentum caritatis cuando dice que la contribución esencial que la Iglesia espera de la vida consagrada es más en el orden del ser que en el del hacer. Cuando esto se da, los consagrados nos convertimos objetivamente, más allá de las personas concretas, en referencia y anticipación del camino hacia Dios que todo bautizado ha emprendido.
Desde esta perspectiva, nuestro papel en la vida diocesana no se reduce única y exclusivamente a una colaboración pastoral o a una participación más o menos activa en la vida eclesial de la diócesis. La vida consagrada, con su presencia, representa un signo del Reino más profundo y acorde con el plan de salvación que Dios ha trazado para todos
Es bueno y necesario que algunos bautizados, hombres y mujeres, en el compromiso de vida que han adquirido, recuerden en su modo de vivir y de ser, ese dinamismo del Espíritu que nos acerca a todos al Dios que nos sostiene y salva.
–¿Cómo está viviendo la vida religiosa en España el proceso sínodal?
La vida religiosa tiene mucha experiencia, por razones obvias, en su estilo de vida y en su modo de organizarse y funcionar, de sinodalidad. Nuestra vida comunitaria y la participación común en las decisiones más importantes de cada comunidad y de cada congregación nos han educado en un modo de participar y de ser corresponsables. En este sentido puedo decir que somos una ayuda que brota desde la propia experiencia.
El Papa Francisco nos lo recuerda con frecuencia: “La vida consagrada es experta en comunión, promueve en sí misma la fraternidad como estilo propio de vida”. La Iglesia universal ha abierto el camino de la sinodalidad con motivo del próximo Sínodo. Creo que responde a un momento eclesial importante y necesario. Por esta razón nos ha puesto a todos a trabajar en la misma dirección.
Son ya muchos los religiosos y religiosas que en sus parroquias y en sus diócesis se han puesto a trabajar, junto con todo el pueblo de Dios, en el proceso sinodal de esta primera fase: la fase de la escucha. Me consta su interés y participación.
Desde CONFER, este trabajo y proyecto eclesial, lo asumimos con responsabilidad. También con el ánimo abierto de colaborar con las diócesis y con los demás sectores eclesiales y sociales en los procesos de escucha mutua y de discernimiento en común.
Aportaremos lo que intentamos vivir cada día, así como nuestra experiencia, nuestras búsquedas, nuestras preguntas y nuestros intentos de respuesta. Ya desde ahora agradecemos se cuente también con nosotros en este proceso eclesial en el que todos estamos embarcados.












 Mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
Mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales