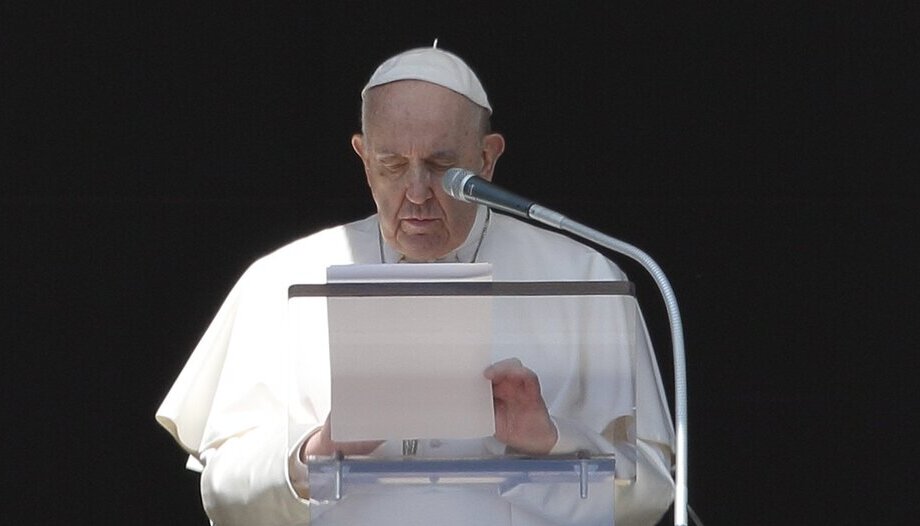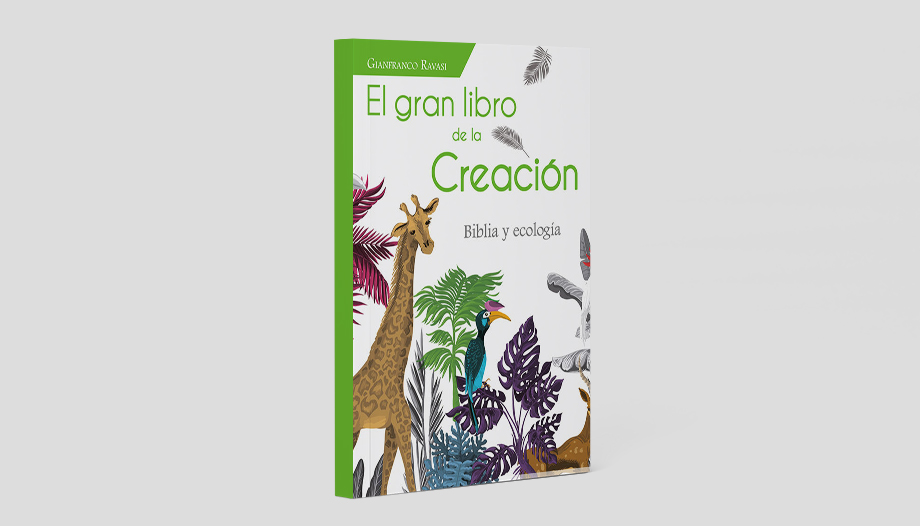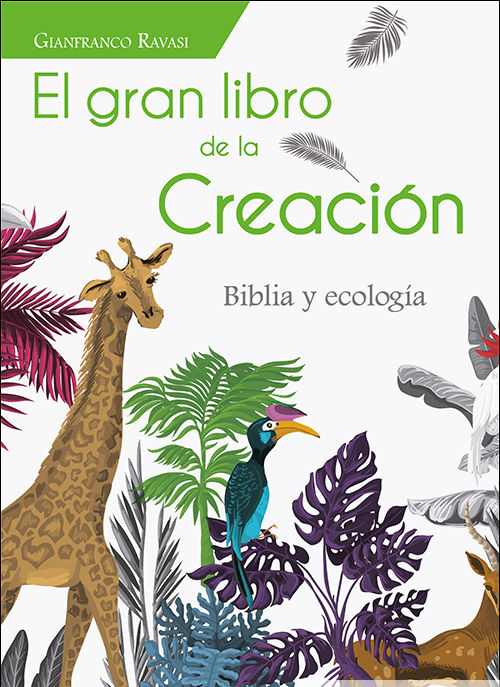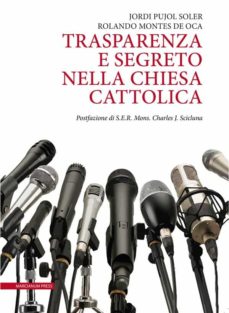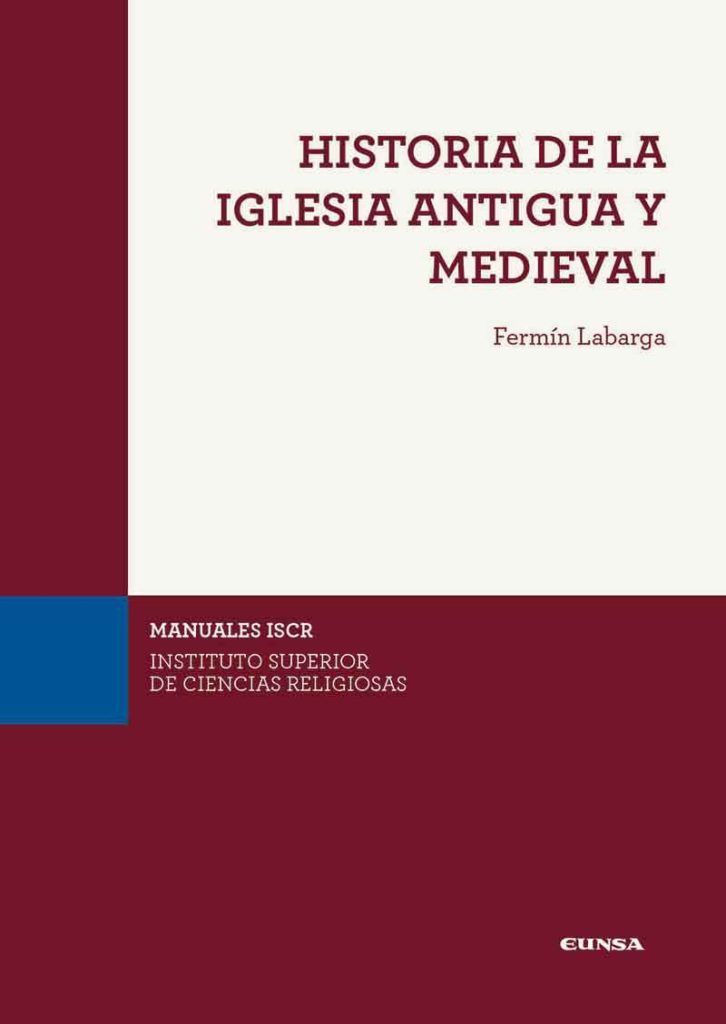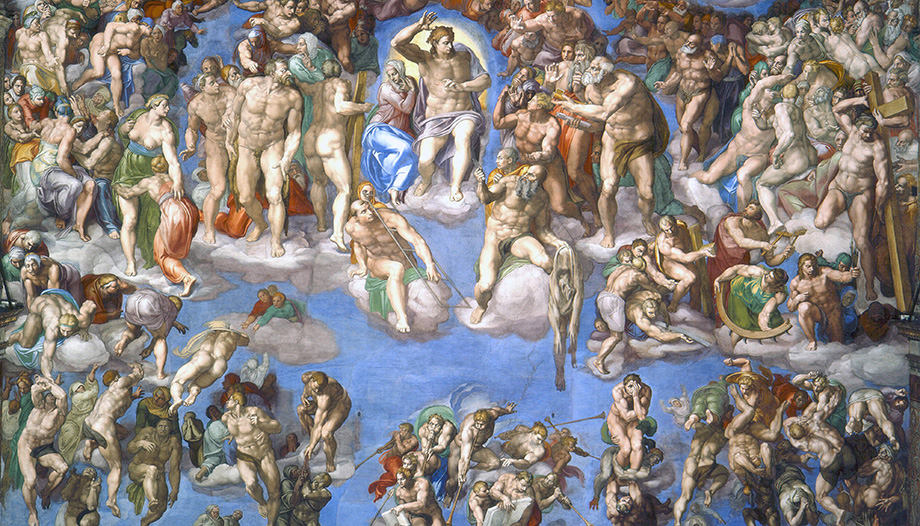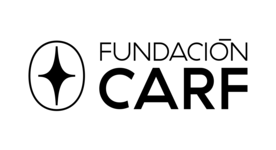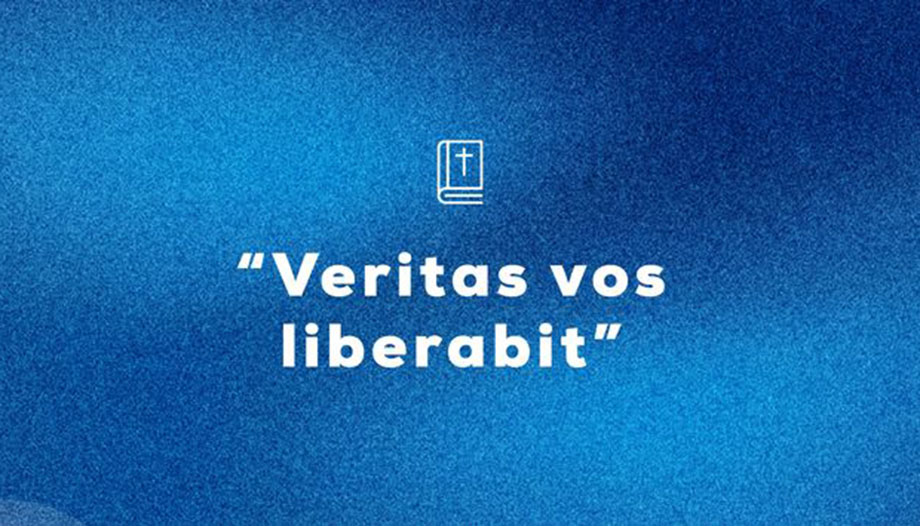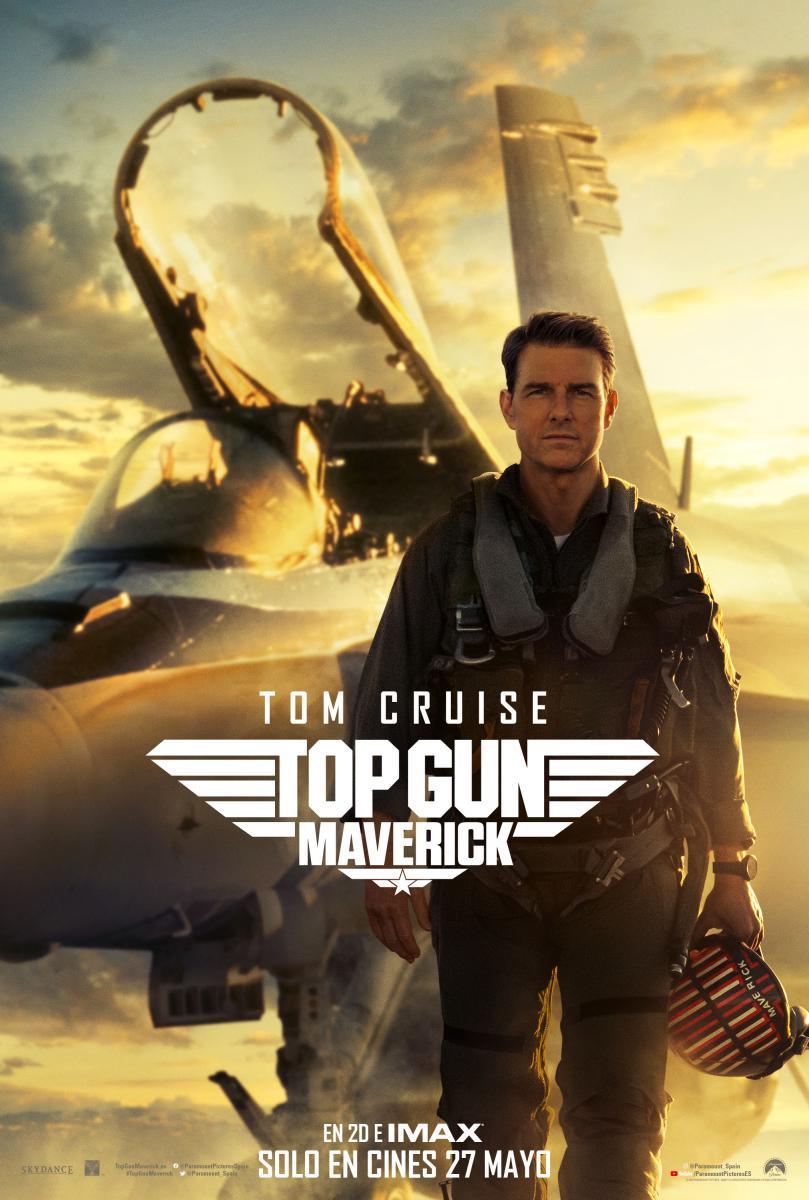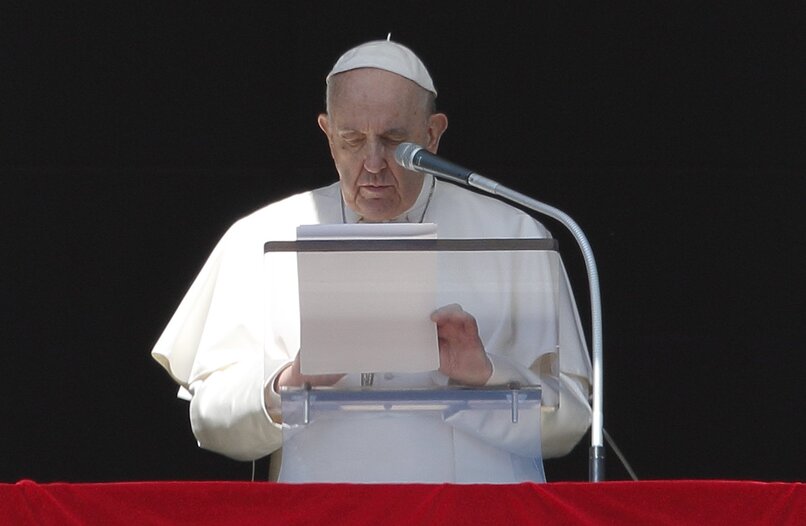Traducción del artículo al inglés
La Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación vaticana Joseph Ratzinger-Benedicto XVI han entregado hace unos días los Premios Razón Abierta, en su IV y V Edición, como broche final del V Congreso Razón Abierta, en el que docentes e investigadores universitarios de Estados Unidos, Reino Unido y España han reflexionado sobre ‘El hombre en la ciencia contemporánea’.
El objeto del congreso ha sido profundizar en una mirada sobre la realidad que sitúe a la ciencia en el camino del respeto y el servicio al hombre y al mundo, de modo que investigadores y docentes universitarios han dialogado desde su ciencia con la filosofía y la teología, como destacó Daniel Sada, rector de la Universidad Francisco de Vitoria, en la ceremonia de entrega de los premios.
Por esas casualidades de la vida, el ‘meeting’ ha tenido lugar en plena Semana Laudato Si’ 2022, que ha tenido lugar del 22 al 29 de mayo en el séptimo aniversario de la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación.
A lo largo de las cinco ediciones de los premios, el Instituto Razón Abierta, que dirige la vicerrectora María Lacalle, han recibido trabajos de todos los lugares del mundo, y han participado profesores de universidades, católicas y no católicas. Entre los premiados de las primeras ediciones hay profesores de la Universidad de Oxford, Universidad Austral, las de Notre Dame, Navarra, Sevilla, La Sabana, Loyola Chicago, Università Campus Bio-Médico de Roma, etcétera.
Michael Taylor, de Edith Stein Philosophy Institute y del International Laudato Si’ Institute, es uno de los galardonados en esta edición. Taylor es profesor visitante en el Thomas More College of Liberal Arts de Merrimack, NH, y es licenciado en Filosofía, Bioética, Biología y Estudios Medioambientales. Una de sus obras más conocidas es ‘The Foundations of Nature: Metaphysics of Gift for an Integral Ecological Ethic’, de la que hablamos en la conversación.
Profesor, ¿puede comentar alguna idea que ha planteado en el congreso? En concreto, en la mesa redonda sobre el asombro por el mundo.
― Comenzamos a hablar sobre el asombro y la realidad, la importancia del asombro para ayudarnos a entender la realidad y la razón misma y su relación, y es que la realidad nos sobrepasa. Abrirse a experimentar el asombro y profundizar en ello nos ayuda a ser humildes intelectualmente. La humildad intelectual no es que no podamos entender el misterio, y por tanto mantener una actitud intelectual de saber que no entendemos, y de estar en una situación de ignorancia; sino más bien, siguiendo a santo Tomás, la humildad intelectual significa confiar que podemos entender la realidad, confiar en los sentidos, confiar que podemos conocer la verdad, pero a la vez saber que no lo podemos conocer exhaustivamente.
Ése es el gran error de la mentalidad cientifista que acompaña a la modernidad. Y terminamos pensando que si no lo podemos entender, no es real, o si la razón no lo puede abarcar, no es real; y eso es el orgullo intelectual que no quiere aceptar los límites de la razón.
Cuando hablamos de los límites de la razón, si hay un límite, significa que hay algo más allá; entonces tenemos que moldear nuestra actitud, nuestra búsqueda de conocimiento, considerando esa realidad. Hay cosas que podemos conocer con cierta certeza, empíricamente, y hay cosas que podemos conocer con la razón, pero no científicamente, y en esas cosas nos ayudan la filosofía y la razón humana.
Y luego hay cosas que sólo podemos conocer por Revelación. Aplicamos la razón a través de la teología. Ése era un gran punto, cómo el asombro nos abre a todo ese panorama de sanar la razón humana, que está muy maltratada hoy día. Y el asombro es, como dice Platón, el inicio de la filosofía. Tenía mucha razón. También es una de las experiencias iniciales de los niños, y Cristo nos dice que tenemos que hacernos como niños. Hay que apreciar esto.
¿En qué consiste la metafísica del don de la que ha escrito usted, y ha hablado en el congreso?
― La metafísica del don no es una invención mía, sino que sigue toda la tradición católica, aristotélica, tomista, y se desarrolla con san Juan Pablo II y Benedicto XVI, porque tampoco Tomás lo ha hecho todo. Pero sí se desarrolla a partir de sus ideas, que son muy claras. En cuanto a la metafísica del don, hay que entender para empezar que toda persona que vive en el mundo y toma decisiones sobre su vida, está mostrando que tiene una metafísica, que es simplemente una concepción de la realidad. Y una cosa que le gusta hacer al mundo moderno es negar la metafísica, porque la metafísica habla de lo inmaterial, y como el mundo moderno es materialista, no quiere hablar de esto, dice que no existe la metafísica. Y por eso no se estudia.
Pero esto en sí es una metafísica, muy negativa, pero es una idea de cómo son las cosas, es una realidad. Hay mucha ceguera en nuestros días. A la metafísica del don se la denomina así, y no soy el primero en hacerlo. Un don nos abre a la gratitud, a la humildad, a la experiencia, a saber que no somos autosuficientes, a lo que nos viene de fuera. Y eso es muy importante, porque nos impulsar a buscar el dador, el donador, que en último caso es Dios. Pero siguiendo sólo la razón, la filosofía, los no creyentes pueden acceder a estas ideas, y ellos decidirán si creer o no.
Un don nos abre a la gratitud, a la humildad, y nos impulsa a buscar al donador, afirma usted. Y se ha referido al don de la existencia.
―También el don hace referencia, en la metafísica de santo Tomás, al don de la existencia, y ése fue su gran aporte a la filosofía y a la metafísica antigua, porque ni Aristóteles ni Platón tenían muy claro un concepto del acto del ser. Para ellos dos, las cosas eran eternas, las formas eran eternas, la existencia se llevaba dentro de la forma. Pero lo que explica santo Tomás es que la forma, que es activa sobre la materia, es también pasiva respecto al don de la existencia, el acto de ser. Este acto de ser es lo que mantiene todo en la existencia, es el don de Dios que es la creación.
La creación no es algo que pasó en un pasado muy lejano, sino que está pasando. Describe una relación para todas las cosas y para todos nosotros, que no somos fuente de nuestra propia existencia. Y solo en Dios corresponde la existencia con la esencia. Dios es su existencia, que es eterna. Y en ese sentido los filósofos no decimos. Dios existe, sino que Dios es la existencia misma, mientras todo lo creado existe gracias a Él.
La metafísica del don parte de esta idea, pero también se ve en todas las cosas, porque todo efecto muestra señales y características de su causa. Toda la bondad, belleza y racionalidad de la fuente, de Dios, y también su relacionalidad ―y aquí hago referencia a la ontología trinitaria, tres Personas en Una―, se ve en toda la creación. Se ve la ecología, en las redes tróficas [cadenas alimentarias] en la forma en que todas las cosas están relacionadas.En las formas en que los animales y las plantas se desgastan para crear la siguiente generación. Y como todas las cosas, nos aparecen como verdades, como buenas y como bellas.
Otro punto importante: ante la mirada científica, no entendemos las cosas como verdades, buenas y bellas, en el sentido profundo, en el sentido católico; sino que la ciencia hace que todo sea neutral, cosa que es falsa, porque todo lo creado es bueno por existir, hasta un mosquito, y eso es un principio metafísico. Esto es algo que hemos de recuperar.
El mundo natural no es una máquina. No puede simplemente intercambiar las piezas, hay que tratar la naturaleza de modo distinto.
Michael Taylor
También propone una ética ecológica, frente a una visión dominante del mundo natural marcado por una visión mecanicista… ¿Es correcto?
― Así es. El mundo moderno, a partir de un cientifismo, que hay que distinguir de la ciencia, de la búsqueda de la verdad con un método empírico. Si absolutizas ese método, terminas en el cientificismo, y terminas interpretando toda la naturaleza como si fuera una máquina. Y esto es muy sencillo de hacer, y muy natural, y las analogías nos pueden ayudar. Pero la metafísica del mundo moderno está hecha así, trata lo natural como si fuera una máquina.
La ciencia moderna es un método para aprender a manipular las cosas, y así tratamos a la naturaleza a veces, ignorando su telos, su fin propio que tiene dado por Dios en su esencia, e ignoramos su dignidad, en el sentido de que cada cosa existe porque está recibiendo el don de la existencia de Dios, y eso nos debe al menos hacer pensar. No digo que esté mal comer la carne de un animal, pero debemos al menos tener gratitud y entender que es un regalo para nosotros. Dios quería que viviera, y también quería que nos ayudara a llevar adelante nuestra existencia.
La ética ecológica trata las cosas a veces en este sentido. Bueno, si vas a contaminar una zona, significa que tienes que arreglar o preservar otra, y da lo mismo. Me sorprendió ver que hoy en día, dicen que las aerolíneas no producen nada de carbono, porque pagan una tasa para equilibrar la ecuación. No funciona así. El mundo natural no es una máquina. No puede simplemente intercambiar las piezas, hay que tratar la naturaleza de modo distinto.
Usted habla asimismo de defender la dignidad de la naturaleza que, si no hemos entendido mal, es defender la dignidad del ser humano.
― Así es. Desde la metafísica entendemos que todo lo que ha sido creado tiene una dignidad propia, según su esencia. Una piedra no es igual que un pájaro, pero los dos son buenos, en la medida en que son, y que todos son queridos por Dios. Muchas veces entiendo que, en la situación actual, los animalistas, por ejemplo, quieren que valoremos los animales igual que los seres humanos, y que no debemos maltratar a los animales. Pero a la vez son abortistas. Vamos a ver, ¿todos tienen la misma dignidad, o no la tienen? ¿O cómo es? Yo pienso que la defensa de la vida, la defensa de la dignidad de la persona, es absolutamente esencial, y no tiene que oponerse la defensa de la dignidad de la naturaleza y de los animales.
Es muy interesante entender, cuando estaban luchando contra el marxismo en Polonia, decían que no necesitaban enemigo para afirmar el valor de la persona y los valores del Evangelio. Mientras el marxismo, sí. El marxismo necesitaba atacar un enemigo para justificar su existencia y su lucha.
Lo mismo pasa con la defensa de la dignidad del ser humano. Y eso se ve en los mismos escritos de Juan Pablo II. Cronológicamente, hablaba mucho de la dignidad del ser humano. De hecho, era uno de los principales fundadores del personalismo, que luchaba contra el marxismo. Pero dos meses después de caer el Muro de Berlín, el 1 de enero de 1990, comienza a hablar de la dignidad de la creación. Lo que pasa es que la dignidad del ser humano está fundada sobre la dignidad de la creación, somos creaturas. En ese sentido hablo de defender la dignidad de la naturaleza, como poner las bases de defender la dignidad del ser humano.
Vistos sus argumentos, charlemos un momento de la encíclica Laudato Si’, del Papa Francisco. ¿Cómo sintetizaría un par de aportaciones de esta encíclica, ahora que se cumplen siete años de su promulgación?
― Esa visión de la que estoy hablando sí está presente en la Laudato Si’. Hay gente que quiere manipular el documento, y decir que sólo se trata del cambio climático, o ser activistas, políticos. No. La visión de Laudato Si’ es muy profunda, se trata de la visión de lo que significa ser creado o la creación misma. La primera actitud no es salir a la calle y protestar. La primera actitud es parar, hacer silencio, y contemplar la naturaleza, contemplar la belleza de la creación, y sobre todo la creación de nosotros mismos. Somos el culmen de la creación. Y eso no significa que podamos hacer lo que nos da la gana, más bien nos da una gran responsabilidad. Ésa es la visión que está de fundamento en la encíclica Laudato Si’.
¿El paso siguiente?
― Luego, cuando uno esté en una actitud de oración, abierto a entender el don de la creación a través de la contemplación, ahí podemos trabajar la virtud de la prudencia, que nos ayude a tomar las decisiones prácticas para vivir en nuestro día a día.
Obviamente, vivir una vida más sencilla, que requiere menos recursos, son conclusiones obvias. Vivimos en un mundo tecnocrático, y estamos constantemente invitados a pensar que la felicidad se encuentra en tener muchas cosas, en hacer muchas cosas, en viajar a muchos lugares. Pero la riqueza de la creación que describe la Laudato Si’ es que todo lo que necesitamos, todo lo que el corazón humano desea, la bondad, la verdad, la belleza, se puede encontrar, y encontrar mejor, en una vida sencilla que presta atención a lo esencial en la creación. Que no se preocupa tanto por lo que tenemos o podamos tener, que vive cerca de la tierra. Es muy deshumanizador no saber de dónde viene nuestra comida, tener que comer cosas siempre en plástico [envasada], no ver un árbol o un pájaro en si sitio natural.
Pero esto es muy difícil para mucha gente. Está también en ello una revalorización del trabajo y la agricultura, no una agricultura mecanicista, moderna, que utilice productos químicos para todo, sino una agricultura más sencilla, un poco más de pueblo. Yo creo que el mundo se da cuenta de que esa vida del pueblo, cerca de la naturaleza, tiene un valor intrínseco que nos ayuda a vivir mejor, a entender mejor nuestra fe. Lo que dice Pablo en Romanos 1, 20 es que Dios invisible se hace visible a través de su creación
Ahí podemos entender a Dios. Si vivimos en un mundo completamente construido por el hombre, se hace difícil ver a Dios. Creo que hay que tomar conciencia de eso.
Somos el culmen de la creación. Y eso no significa que podamos hacer lo que nos da la gana, más bien nos da una gran responsabilidad. Y ésa es la visión que está de fundamento en la encíclica Laudato Si’.
Michael Taylor
Concluimos la sugerente conversación con el profesor Michael Taylor, que tendrá continuidad. En la entrega de premios intervino también Pierluca Azzaro, secretario general de la Fundación vaticana Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, quien recordó que esta colaboración “comenzó hace ya seis años, tras la finalización del Congreso ‘La oración, fuerza que cambia el mundo’ que la Fundación Ratzinger – Benedicto XVI celebró en la UFV en el contexto de la celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa”.
Omnes ha tenido como ponentes en 2021 a dos profesoras galardonadas con los Premios anuales que otorga en Roma la Fundación vaticana Joseph Ratzinger – Benedicto XVI: la australiana Tracey Rowland, premio Ratzinger 2020, y la alemana Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, premio Ratzinger 2021.
El autorFrancisco Otamendi  "La oración a Dios y la solidaridad con los pobres son inseparables"
"La oración a Dios y la solidaridad con los pobres son inseparables" 50 años de Sant’Egidio: “amigos de Dios, de los pobres y de la paz”
50 años de Sant’Egidio: “amigos de Dios, de los pobres y de la paz” “Los pobres son los porteros del cielo”
“Los pobres son los porteros del cielo”