Leer más
La Natividad de la Virgen María en el arte
La Iglesia católica celebra, cada 8 de septiembre, la festividad de la Natividad de la Virgen María. Un motivo recogido por artistas como esta obra de Andrea di Bartolo del s. XV.
La Iglesia católica celebra, cada 8 de septiembre, la festividad de la Natividad de la Virgen María. Un motivo recogido por artistas como esta obra de Andrea di Bartolo del s. XV.
El discurso del Secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Parolin, en la Conferencia Internacional sobre Sociedades Cohesionadas (CIEC) ofrece varias pistas para evitar la polarización.
 ¿Podemos superar la polarización social sobre el tema del aborto?
¿Podemos superar la polarización social sobre el tema del aborto? En tiempos difíciles: solidaridad, memoria y esperanza
En tiempos difíciles: solidaridad, memoria y esperanzaTraducción del artículo al italiano
“La solidaridad significa superar las consecuencias nefastas del egoísmo para dar paso al valor de los gestos de escucha. En este sentido, la solidaridad es un medio para crear historia“. Este es uno de los pasajes clave del discurso que el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, pronunció a distancia en la Conferencia Internacional sobre Sociedades Cohesionadas (ICCS), inaugurada hoy en Singapur.
Una sociedad cohesionada lo es, dijo, si persigue el objetivo de formar individuos capaces de relacionarse entre sí y trascender el individualismo del yo para abrazar la diversidad del nosotros. Según Parolin, para lograr el objetivo de una sociedad cohesionada y solidaria hay que ser promotores y corresponsables de la solidaridad; construir la solidaridad centrándose en el talento, el compromiso y el liderazgo de los jóvenes; solidaridad para crear ciudades acogedoras, es decir, “ricas en humanidad y hospitalarias, en la medida en que seamos capaces de cuidar y escuchar a los necesitados; y si somos capaces de comprometernos constructiva y cooperativamente por el bien de todos“.
El cardenal también insistió en la necesidad de asumir los problemas de los demás y la importancia de la cercanía y generosidad al implicarse en el cuidado del prójimo. De esta forma la solidaridad dejará huella en la historia.
Estas son las claves para abordar los factores de riesgo de una sociedad cohesionada, donde la cohesión va más allá de la armonía racial y religiosa, y abarca también la migración y el multiculturalismo, la desigualdad social y económica, la brecha digital y las relaciones intergeneracionales. Estos asuntos afectan a la resiliencia y la solidaridad entre individuos y comunidades, según la profesora Lily Kong, Presidenta de la Universidad de Gestión de Singapur.
La Conferencia está organizada en el Centro de Convenciones de Raffles City por la S. Rajaratnam School of International Studies y con el apoyo del Ministerio de Cultura, Comunidad y Juventud del país asiático. Bajo el lema «Identidades seguras, comunidades conectadas», este evento de tres días, inaugurado por la Presidenta de Singapur, Halimah Yacob, reúne a más de 800 delegados de más de 40 países en torno a tres pilares fundamentales: fe, identidad y cohesión.
Se han programado tres sesiones plenarias: la primera está dedicada a “Cómo la fe puede salvar las divisiones“, con el objetivo de investigar las razones del aumento y la persistencia de la polarización social debido a las creencias ideológicas o religiosas. Promover la paz y el diálogo interreligioso. La segunda sesión plenaria se centra en “Cómo aprovechar la diversidad para el bien común“. La idea es centrarse en herramientas y conceptos para comprender un mundo marcado por la “superdiversidad“, es decir, la existencia de sociedades muy complejas y heterogéneas, con la esperanza de fomentar auténticos vínculos, aunque sea desde posiciones y lecturas diferentes, para el bien común.
Por último, la sesión “Cómo se puede aprovechar la tecnología para promover la confianza mutua“: las plataformas digitales pueden crear cámaras de eco con fines divisorios, en detrimento de la cohesión social. El objetivo es mostrar cómo las plataformas en línea pueden ser faros de cohesión y esperanza, en lugar de vectores de división y odio.
El Santo Padre viajará a Kazajstán para participar en el VII Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Aurora Díaz lleva quince años viviendo en el país y de su mano nos acercamos a la idiosincrasia de una tierra a caballo entre oriente y occidente.
Kazajstán, en el corazón de Asia Central, es un mosaico de pueblos: de etnias, lenguajes y religiones. Un maremágnum cultural que ha sabido conservar y promover la concordia a través de una historia forjada a orillas de la ruta de la seda, de tribus nómadas y de acogida de deportados durante el régimen soviético.
Kazajstán, tras su independencia en 1991, al colapsar la Unión Soviética, es en la actualidad un país soberano de inmensas estepas, de múltiples recursos minerales, de una pequeña población (apenas 19 millones de habitantes) para la enorme extensión que lo convierte en el noveno país más grande del mundo (2.750.000 kilómetros cuadrados: cinco veces más grande que España). Es además el país elegido por el Papa Francisco para su próximo viaje, con motivo del VII Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, que se celebrará en Nur-Sultán, la joven capital del país, los próximos 14 y 15 de septiembre de 2022.
El viaje del Papa, el segundo que un romano pontífice hace al país (ya Juan Pablo II lo visitó en 2001) será además ocasión de encuentro con la joven iglesia que crece en el país. Una Iglesia con una historia entrecortada y desigual, pero que se remonta a muchos siglos atrás, hasta el punto de ser considerada una de las religiones tradicionales en el país.
La primera presencia probable se remonta a finales de la edad antigua (siglo III), como resultado de los movimientos comerciales y culturales propiciados por la Ruta de la seda. Varios siglos después, misioneros franciscanos y dominicos, aprovechando el apogeo de la Ruta de la seda llegaron en el siglo XIII a estas tierras: atendieron a los cristianos que habían conservado la fe, propagaron el Evangelio, y construyeron monasterios. La furia de Gengis Khan, dueño y señor de las estepas en esos años concedía sin embargo cierta tolerancia religiosa a los pueblos que conquistaba. Son años de conversiones y de las primeras relaciones diplomáticas entre la Santa Sede, Gengis Khan y otros gobernantes de los Estados del Asia central, llegando incluso a establecerse cierta estructura canónica: el primer obispo conocido en la zona es de 1278. Sin embargo, en aquellos años de intenso crecimiento islámico, las hordas del Khan Alí derrocaron a los gobernantes previos, destruyeron el monasterio de Almalik en 1342, y martirizaron al obispo franciscano Ricardo de Borgoña, junto a otros cinco franciscanos y a un mercader latino (hoy todos ellos en proceso de beatificación).
Una vez más, el viejo adagio de Tertuliano que dice “la sangre de los mártires es semilla de cristianos” se vuelve a cumplir, aunque haya sido necesario para ello esperar varios siglos: hasta mediados del siglo XX. Irónicamente, el instrumento providencial para que esa semilla fructificara fue Josef Stalin, y sus órdenes de deportación, que poblaron las desiertas estepas de grupos de europeos, muchas veces católicos: polacos, alemanes, ucranianos o lituanos… Algunos de esos primeros deportados murieron al intentar dominar las duras condiciones climáticas de la zona. Pero otros sobrevivieron y pasaron a nombrar a estas tierras su patria, gracias también a la hospitalidad y compasión de los primitivos habitantes de esta zona: los kazajos. Durante la época estalinista, y aun poniendo en juego su seguridad, muchos de esos kazajos alimentaron o acogieron a los deportados, compartiendo su mismo destino.
Al disolverse la URSS, el moderno Kazajstán logró la independencia en 1991, y estableció relaciones diplomáticas con la Santa Sede en 1992. Empezaba entonces un tiempo de libertad para los fieles de diversas confesiones. Poco a poco, esa Iglesia que surgía de mil dificultades y que aunaba tantas nacionalidades, podía estructurar su trabajo y la atención de los católicos diseminados por la inmensa extensión del país. Hoy en día se cuenta con tres diócesis: la de Santa María, en Astaná, la de la Santísima Trinidad en Almaty, y la diócesis de Karaganda. También hay una Administración apostólica al Oeste del país, en Atyrau. Hay 108 iglesias en todo el país, atendiendo a un total aproximado de 182.000 católicos: en torno al 1 % de la población. Se trata por tanto de la segunda minoría cristiana, después de la Iglesia ortodoxa, en un país de mayoría musulmana. Aunque es frecuente que los católicos pertenezcan a familias de raíces europeas (polacos, alemanes, ucranianos o lituanos) poco a poco la Iglesia se enraíza en estas tierras al compás de la conversión de personas de diversas etnias (también kazajos). En cada Pascua es frecuente asistir a bautizos en las principales catedrales del país.
Aunque los números sean pequeños, los motivos de esperanza de esta joven Iglesia son múltiples: las relaciones con el gobierno del país son cordiales y buscan la colaboración en el ámbito de la construcción de la paz. La Iglesia Católica ha estado presente en cada una de las ediciones del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, promovidas por el primer presidente del país, Nursultan Nazarvayev, en 2003. Como ha sido subrayado desde los comienzos del Kazajstán moderno, en 1991, una de las garantías de la paz en el país ha sido precisamente la armonía religiosa y el respeto mutuo entre credos. La convivencia y el trabajo común con otras confesiones, en campos como la asistencia a la institución familiar, el diálogo ecuménico y la educación en valores es una de las garantías para evitar la deriva hacia islamismos radicales.
En las tres diócesis y la Administración apostólica, de extensiones gigantescas, se vive un crecimiento calmado pero acompasado: se abren nuevas iglesias y hay bautizos todos los años, gracias al trabajo muchas veces abnegado de sacerdotes diocesanos procedentes de diversos países de Europa, América Latina y Asia. Las órdenes religiosas presentes en el país garantizan un núcleo de diversidad vocacional, lo que facilita el crecimiento de vocaciones locales a lo largo y ancho del país. El hermanamiento con la comunidad greco católica es además especialmente estrecho, como un claro signo de comunión en una zona de misión y periferia como esta.
En Karaganda, ciudad en el centro del país, se ubica el Seminario de Asia Central, con aspirantes al sacerdocio procedentes de toda la zona, como Armenia, Georgia y otros países. En esa misma ciudad la catedral de Nuestra Señora de Fátima, consagrada en 2012, recuerda a las víctimas del que fue uno de los mayores centros de persecución del régimen comunista, el complejo correccional “Karlag” (por sus siglas “KARagandinskiy LAGer-campo de Karaganda”) en el que sufrieron y murieron sacerdotes y laicos católicos, además de fieles de otras confesiones religiosas. La catedral es considerada así un centro de reconciliación y difusión de espiritualidad y cultura, facilitado también por conciertos del magnífico órgano instalado allí (una forma especialmente lúcida de difundir la belleza de la fe, teniendo en cuenta el entorno de multiplicidad religiosa del país). Karaganda acoge, junto con la diócesis de Astaná, a la mayoría de los católicos del país, debido a la mayor concentración de deportados que se vivió en esa zona del norte. De hecho, en esa segunda ciudad vivieron y murieron personajes clave para el actual florecimiento de la Iglesia, como el beato Bukovinskiy, Aleksey Zaritsky y otros.
Los fieles de la Iglesia en Kazajstán esperan con entusiasmo la visita del Papa. Como el mismo Francisco comentó en la última visita ad limina de 2019, es hora de alegrarse con las pequeñas hierbas que crecen en esta tierra de estepas, armonía y convivencia pacífica. La visita del Papa a esta periferia misionera será sin duda muy fructífera. Todo el país se suma a la acogida que el presidente actual del país Kasym-Jomart Tokaev, iniciador de la invitación oficial al Papa, prepara con esmero y respeto.
A diferencia de las demás religiones, en que la imagen del fundador palidece y se desdibuja con el tiempo, en la religión cristiana la fe siempre se dirige directamente a Jesús vivo.
Quisiera iniciar este nuevo curso invitándoos a meditar sobre la fe. La Carta a los Hebreos define la fe como «garantía de lo que se espera; la prueba de lo que no se ve» (Hb 11,1). A continuación, nos presenta como ejemplos de fe a «nuestros mayores»: Abel, Henoc, Noé; sobre todo, nos presenta a Abraham y a Sara, a Isaac y Jacob, a Moisés, a Josué, a Gedeón (….), a David, a Samuel y los profetas. En la fe murieron todos ellos sin haber conseguido el objeto de la promesa.
¿Y cuál es la promesa? La promesa es nuestro Señor Jesucristo. En Él conocemos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados; cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos (cf. Ef 1, 16-19).
Nuestra fe en Jesucristo no es un acto de conocimiento puramente natural; no es una conclusión meramente racional que se pueda deducir de premisas científicas, históricas, filosóficas…
Nuestra fe no es ciertamente irracional, pero no es tampoco puramente racional; si fuera puramente racional estaría exclusivamente reservada a los inteligentes, a los “listos”, a los que estudian…
En la fe intervine el entendimiento, pero también la voluntad, que es siempre atraída por el bien y, más aún, por el supremo bien, que es Dios. Nuestra razón ve a Cristo como hombre al cual se puede creer (Jn 8, 46); ninguno le ha podido acusar de pecado (Jn 8,46); hace milagros que atestiguan la verdad de lo que dice (cf Jn 3,2) y nuestra voluntad, sentimientos, afectos son atraídos por su veracidad, por su bondad, por su afabilidad… Toda su persona es tremendamente atrayente hasta el punto que «el mundo se va tras Él» (Jn 12,19).
Sin embargo, todo ello no es suficiente para el acto de fe. Poder hacer la confesión de san Pedro: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo» (Mt 16,16) es gracia, es don de Dios, no es fruto de nuestra razón ni de nuestra voluntad. Y ese grandísimo don de Dios nos viene en la Iglesia y por la Iglesia; y en la Iglesia, a través de la sucesión apostólica. «Por la sucesión apostólica queda el tiempo muerto; en la predicación apostólica no hay ayer, un mañana; sólo hoy» (K. Adam).
En la religión cristiana la persona misma del Fundador es el objeto de la fe, es el fondo integro de la fe. A diferencia de las demás religiones, en que la imagen del fundador palidece y se desdibuja con el tiempo, en la religión cristiana la fe siempre se dirige directamente a Jesús vivo.
La Iglesia siempre confiesa: “Yo misma he visto a Jesús; yo misma lo he oído y lo oigo predicar; yo lo veo resucitado; trato con Él como una persona viva y actual”.
Por eso los Evangelios son letra viva; si no fuera por la Iglesia, Cuerpo vivo de Cristo, los Evangelios serían letra muerta. «Sin la Escritura, se nos privaría de la forma genuina de los discursos de Jesús; no sabríamos cómo habló el Hijo de Dios, pero, sin la tradición (apostólica) no sabríamos quién era el que hablaba y nuestro gozo por lo que decía desaparecería igualmente» (Mohler).
Cuando un moribundo en la Iglesia reza con fe: “Jesús confío en Ti” palpita en su corazón y en sus labios la misma confesión de Pedro: «Tu eres el Cristo; el Hijo de Dios vivo» (Mt 16,16) y la de Esteban: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del hombre de pie a la derecha de Dios» (Hch 7,56).
Ese moribundo o moribunda mirará al sacerdote, que probablemente tiene delante y el sacerdote al obispo y el obispo al Colegio episcopal y a su Cabeza, el sucesor de Pedro en Roma. Por la sucesión apostólica, Cristo está tan cerca de nosotros como lo estuvo de Pedro. ¡Es pura actualidad!
Al escuchar de nuevo el relato del Éxodo sobre la perversión del pueblo de Israel, que se había fabricado un becerro de metal fundido para adorarlo, el mismo pueblo tenía la oportunidad de recordar cómo su posición privilegiada en cuanto pueblo de Dios dependía de la libre elección de Dios, y de que éste perdonara sus pecados antes incluso de esperar su arrepentimiento, y ciertamente no por su comportamiento ejemplar en comparación con el de otros pueblos.
Es ciertamente sugestivo cómo en ese pasaje la Biblia se expresa antropomórficamente como si hubiera habido un recorrido de arrepentimiento en Dios, favorecido por la intercesión de Moisés. De este modo, Dios se pone incluso a sí mismo, ante su pueblo, como ejemplo de arrepentimiento, de cambio de manera de pensar y de actuar, sugiriendo así a su pueblo que actúe del mismo modo, que perdone para
ser como Dios que perdona. Ser fiel en el amor a pesar de las posibles traiciones de la persona amada. El propio Moisés, que recuerda a Dios sus promesas y sus juramentos, es protagonista de una historia de perdón por parte de Dios: a pesar de la matanza del egipcio, y de las décadas de huida en el desierto, Dios le llamó a liberar a su pueblo.
Pablo tuvo la misma experiencia: Dios lo eligió para ser su apóstol y llevar el Evangelio a las naciones, a pesar de que era “blasfemo, perseguidor y violento”, como recuerda a su discípulo Timoteo.
Dios es así, y Jesús busca todas las ocasiones de reafirmarlo en un ambiente como el suyo, en el que fariseos y escribas, para quienes los “pecadores” eran una categoría de personas definidas por ellos según su comportamiento, pensaban que debían ser juzgadas y condenadas, alejándolas y no manteniendo con ellas ninguna relación. En cambio, Jesús los acoge y come con ellos. Ellos “murmuran”, como el pueblo en el desierto que protestaba ante Dios, y así se convierten en los pecadores que Dios trata de salvar, contándoles parábolas sobre la misericordia de Dios.
El comportamiento que les propone es seguramente desconcertante: dejar las noventa y nueve ovejas, no en un lugar seguro, sino en el desierto, para ir a buscar la única perdida. Y luego no volver a por ellas, sino ir a celebrar fiesta con los amigos. La dimensión de la búsqueda de lo que estaba perdido recorre las tres palabras de Jesús: ir a por la oveja perdida, buscar con cuidado la moneda perdida, otear el horizonte
esperando al hijo que se ha alejado, salir de la casa para recuperar al que estaba dentro de la casa pero por su dureza de corazón se había quedado fuera de la fiesta del perdón, con la alegría del hijo y del hermano reencontrado. La alegría del cielo, la alegría de los ángeles, la alegría de Dios, la alegría que se contagia entre amigos y amigas dan a todo el camino del arrepentimiento y del perdón una dimensión de exultación que anima a todos a recorrer este camino, el de pedir perdón y dar misericordia.
El sacerdote Luis Herrera Campo ofrece su nanomilía, una pequeña reflexión de un minutos para estas lecturas.
El Papa Francisco ha continuado la catequesis sobre el discernimiento. En esta segunda ocasión ha tomado el ejemplo de un episodio de la vida de san Ignacio de Loyola.
 El discernimiento en el ámbito familiar
El discernimiento en el ámbito familiar El Papa Francisco comienza catequesis sobre el discernimiento
El Papa Francisco comienza catequesis sobre el discernimientoLa catequesis del Papa Francisco ha reflexionado sobre la actuación de la providencia en la vida ordinaria. Tras las aparente casualidad que encierran multitud de acciones diarias se esconde la mano de Dios.
Tras ser herido en la pierna en la defensa de la ciudad de Pamplona, estuvo convaleciente varios meses. A falta de pantallas que pudieran entretenerle durante las horas de postración, solo podía acudir a la lectura como medio de entretenimiento y evasión. Por eso, pidió a sus familiares libros de caballerías, a los que buena afición tenía , pero como en la casa solo había libros de religión tuvo que conformarse con este género. Gracias a esta coyuntura comenzó a conocer más a fondo la vida de Cristo y de los santos.
El Papa Francisco, hijo de espiritual de san Ignacio, comentaba cómo el fundador de los jesuitas “queda fascinado por las figuras de san Francisco y de santo Domingo y siente el deseo de imitarles. Pero también el mundo caballeresco sigue ejerciendo su fascinación sobre él. Y así siente dentro de sí esta alternancia de pensamientos, los caballerescos y los de los santos, que parecen ser equivalentes».
«Pero Ignacio empieza también a notar las diferencias“, continuaba diciendo el Papa. “En su autobiografía —en tercera persona— escribe así: ´Cuando pensaba en aquello del mundo —y en las cosas caballerescas, se entiende— se deleitaba mucho; mas cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento; y cuando en ir a Jerusalén descalzo, y en no comer sino yerbas, y en hacer todos los demás rigores que vía haber hecho los santos; no solamente se consolaba cuando estaba en los tales pensamientos, mas aun después de dejando, quedaba contento y alegre` (n. 8), le dejaban un rastro de alegría“.
Glosando esta historia el Santo Padre subrayaba el contraste entre el vacío que dejan en el corazón humano algunos deseos que se presentan de modo sumamente atractivo y las cosas de Dios, que pueden no ser muy apetecibles y luego sí llenan al ser humano. Algo así le ocurre a san Ignacio cuando se entristece ante la literatura religiosa que se le ofrece.
El Papa ha citado un famoso texto de los “Ejercicios espirituales“ de san Ignacio en el que explica el diferente modo del demonio ante las personas mejores y peores: “En las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, tranquilizarles que todo va bien, haciéndoles imaginar deleites y placeres de los sentidos, para conservarlos y hacerlos crecer más en sus vicios y pecados; en dichas personas el buen espíritu actúa de modo contrario, punzándoles y remordiéndoles la conciencia por el juicio recto de la razón“ (“Ejercicios Espirituales“, 314).
“Ignacio, cuando estaba herido en la casa paterna, no pensaba precisamente en Dios o en cómo reformar su vida, no. Él hace su primera experiencia de Dios escuchando su propio corazón, que le muestra una inversión curiosa: las cosas a primera vista atractivas lo dejan decepcionado y en otras, menos brillantes, siente una paz que dura en el tiempo. También nosotros tenemos esta experiencia, muchas veces empezamos a pensar una cosa y nos quedamos ahí y luego quedamos decepcionados (…). Esto es lo que nosotros tenemos que aprender: escuchar a nuestro propio corazón“.
Pero escuchar la voz del corazón no es sencillo, entre otras cosas porque estamos bombardeados por muchos estímulos. “Nosotros escuchamos la televisión, la radio, el móvil», continuaba diciendo el Papa, “somos maestros de la escucha, pero te pregunto: ¿tú sabes escuchar tu corazón? Tú te detienes para decir: ´¿Pero mi corazón cómo está? ¿Está satisfecho, está triste, busca algo?`. Para tomar decisiones buenas es necesario escuchar al propio corazón“.
Para prepararse para la escucha de la propia voz interior es necesario leer las biografías de los santos. En ellas se ve con facilidad el modo de actuar de Dios en la vida de personas, de modo que su ejemplo nos orienta en nuestras decisiones diarias. Interiorizando el evangelio y la vida de los santos, uno aprende a ver cómo “Dios trabaja a través de los eventos no programables, ese por casualidad, por casualidad me ha sucedido esto, por casualidad he visto a esta persona, por casualidad he visto esta película, no estaba programado, pero Dios trabaja a través de los eventos no programables, y también en los contratiempos: ´Tenía que dar un paseo y he tenido un problema en los pies, no puedo…`. Contratiempo: ¿qué te dice Dios? ¿Qué te dice la vida ahí?“ . Siguiendo esta lógica sobrenatural el Papa aconsejaba a los fieles estar “atentos a las cosas inesperadas“.
En los sucesos inesperados es donde muchas veces habla Dios. «Ahí te está hablando la vida, ¿te está hablado el Señor o te está hablado el diablo? Alguien. Pero hay algo para discernir, cómo reacciono yo frente a las cosas inesperadas. Yo estaba tan tranquilo en casa y ´pum, pum`, llega la suegra y ¿tú cómo reaccionas con la suegra? ¿Es amor o es otra cosa dentro? Y haces el discernimiento. Yo estaba trabajando en la oficina bien y viene un compañero a decirme que necesita dinero y ¿tú cómo has reaccionado? Ver qué sucede cuando vivimos cosas que no esperamos y ahí aprendemos a conocer nuestro corazón, cómo se mueve. El discernimiento es la ayuda para reconocer las señales con las cuales el Señor se hace encontrar en las situaciones imprevistas, incluso desagradables, como fue para Ignacio la herida en la pierna».
Miles de jóvenes se reunirán en Asís con el Papa Francisco dentro del proyecto Economía de Francisco.
Allí, el Papa escuchará sus propuestas para el futuro y compartirá sus reflexiones sobre cómo la economía puede construir una sociedad más equitativa.
El proyecto Economía de Francisco, se inspira en el deseo del Papa de implicar a los jóvenes en la renovación de la economía mundial.
Del 8 al 10 de septiembre se reunirá nuevamente en Fráncfort el Pleno del camino sinodal. Las principales propuestas se encuentran en abierta contraposición a la nota de la Santa Sede remitida en julio, sobre todo en relación con “nuevas formas de gobierno” de las diócesis, que se pretende introducir.
 "¿Estamos ante una nueva ética de la sexualidad en el Camino Sinodal alemán?"
"¿Estamos ante una nueva ética de la sexualidad en el Camino Sinodal alemán?" La Santa Sede hace una clara advertencia al Camino Sinodal alemán
La Santa Sede hace una clara advertencia al Camino Sinodal alemán Señales para la Iglesia en Alemania
Señales para la Iglesia en AlemaniaLos días 8 a 10 de septiembre se celebrará nuevamente en Fráncfort una Asamblea plenaria del camino sinodal alemán. Se trata de la cuarta, tras las de enero/febrero de 2020, septiembre/octubre de 2021 y febrero de 2002. En principio se había previsto que fuera la última; pero ya en febrero se decidió que a comienzos de 2023 tuviera lugar una quinta y —previsiblemente— última Asamblea plenaria.
Independientemente de los temas concretos que se propone tratar, a los que nos referimos con ocasión de la anterior asamblea —una nueva “valoración” de la homosexualidad y en general de la moral sexual católica; el celibato “opcional” para el sacerdocio o la “apertura” para las mujeres de todos los ministerios en la Iglesia—, en Fráncfort el denominado “Foro sobre el Poder y separación de poderes en la Iglesia” presenta para su segunda lectura, es decir, para su “votación definitiva”, dos propuestas encaminadas a perpetuar el camino sinodal, a proporcionarle un carácter permanente o, en palabras de una responsable de dicho Foro, “un efecto de palanca mucho más allá del camino sinodal”.
La propuesta “Consultar y decidir conjuntamente” prevé un “consejo sinodal de la diócesis” con el fin de “debatir y decidir conjuntamente sobre todas las cuestiones de importancia diocesana”. En definitiva se trata de que las decisiones relevantes para la diócesis las tomen conjuntamente el obispo y dicho consejo, elegido “democráticamente”. En caso de que el obispo no “esté de acuerdo” con una decisión tomada por el consejo, este podrá “oponerse al voto del obispo por mayoría de dos tercios”.
Es este precisamente el aspecto más explícito que criticaba una nota de la Santa Sede el pasado mes de julio. Aquí se recordaba que el camino sinodal “no está facultado para obligar a los obispos y a los fieles a adoptar nuevas formas de gobierno”. La nota explicita que “no sería admisible introducir nuevas estructuras o doctrinas oficiales en las diócesis antes de que se haya alcanzado un acuerdo a nivel de la Iglesia universal”. Habrá que ver cómo la 4ª Asamblea del camino sinodal intenta solventar esta contradicción.
Lo mismo puede decirse de otro de los textos que se proponen para su aprobación en la Asamblea, titulado “Fortalecer la sinodalidad de forma sostenible: un Consejo Sinodal para la Iglesia Católica en Alemania”. Dicho “Consejo Sinodal” no solo tendría como misión asesorar “sobre los acontecimientos esenciales de la Iglesia y la sociedad”, sino que se propone que tenga capacidad para tomar “decisiones fundamentales de importancia supra-diocesana sobre la planificación pastoral, las cuestiones de futuro y los asuntos presupuestarios de la Iglesia que no se deciden a nivel diocesano”. Su composición correspondería a la de la Asamblea del camino sinodal y dispondría de una “secretaría permanente, que deberá contar con el personal y la financiación adecuados”.
Según afirmaba una de las responsables de dicho Foro, su función sería coordinar los trabajos de la Conferencia Episcopal y del Comité central de los católicos alemanes. Implícitamente se está afirmando, por tanto, que al Comité central se le confiere el mismo nivel de decisión dentro de la Iglesia que a la Conferencia Episcopal. Así se entiende el malestar, expresado en varias ocasiones por representantes del “Comité central de los católicos alemanes”, de que el Vaticano solo invite a obispos y no a laicos a mantener conversaciones. Al parecer, las categorías por las que se rigen son las de carácter político: lo que querrían son “negociaciones bilaterales” entre la curia romana y el camino o consejo sinodal alemán.
Otro aspecto en el que se está insistiendo en los días anteriores a la celebración de la 4ª Asamblea es que el camino sinodal “no es un camino especial alemán”. Así afirmaban recientemente los Presidentes del camino sinodal, Mons. Georg Bätzing (Presidente de la Conferencia Episcopal) e Irme Stetter-Karp (Presidenta del Comité central de los católicos alemanes). En una publicación sobre “procesos sinodales de la Iglesia universal” se buscan “consideraciones, dinámicas y cuestiones comparables en otros países y regiones del mundo”.
Según informa KNA (“Agencia católica de noticias”), Bätzing y Stetter-Karp llegan a la conclusión de que “no solo en Alemania hay una demanda de una mayor transparencia y participación del poder, de una relación y una ética sexual más desarrolladas y mejor comunicadas, de un diseño más abierto al futuro de la existencia sacerdotal y de un papel más responsable y visible de las mujeres en la Iglesia”.
Aquí parece encontrarse la “respuesta” a la nota de la Santa Sede de julio: el camino sinodal alemán busca “compañeros de viaje” o incluso aliados para hacer hincapié en que los temas que allí se tratan también importan en “la Iglesia universal”, pues “la Iglesia universal no es sencillamente la curia vaticana”, en palabras de una representante de dicho camino sinodal.
Por otro lado, continúan las críticas al camino sinodal: a las cartas remitidas por obispos o por conferencias episcopales, como la de Europa septentrional o Polonia, así como por asociaciones de fieles como “Nuevo Comienzo” o “Maria 1.0”, se suman las críticas de algunos teólogos. Así, el teólogo suizo Martin Grichting —antiguo Vicario general de la diócesis de Chur— ha publicado recientemente un artículo en el diario “Die Welt” con el título “Sobre la sustancia del cristianismo no se puede votar”.
Según este teólogo, el camino sinodal “impone a la Iglesia estructuras democráticas que atacan la sustancia del cristianismo. No se cree que la Iglesia sea algo propio de la Revelación, por lo que queda en manos de personas que se han empoderado a sí mismas”. Con funcionarios vinculados a la política y la “ingeniería social” y con la mayoría de los obispos “la Iglesia ha destronado a su Rey, el propio Cristo”. Según Grichting, el camino sinodal “asume tácitamente que para la Iglesia no son decisivos el Dios que se revela a sí mismo y, por tanto, el Evangelio, así como la tradición de la Iglesia, sino la cosmovisión contemporánea y poscristiana”.
Las estrellas amarillas se han sustituido por el diagnóstico de la trisomía 21 pero, en definitiva, el resultado es el mismo: no son consideradas personas. No merecen ser mostradas y menos aún, mostradas felices.
 “Mi hijo con síndrome de Down y leucemia transforma los corazones”
“Mi hijo con síndrome de Down y leucemia transforma los corazones” Cilou: "La alegría de los síndrome de Down nos lleva a ser auténticos frente a ellos"
Cilou: "La alegría de los síndrome de Down nos lleva a ser auténticos frente a ellos" Jerôme Lejeune, con bata blanca hacia los altares
Jerôme Lejeune, con bata blanca hacia los altaresTraducción del artículo al inglés
Que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considere que mostrar que las personas con síndrome de Down no deben ser mostradas felices y normales podría ser una broma de mal gusto en un mundo distópico si no fuera porque es real. Ha sucedido el 1 de septiembre de este mismo año.
En efecto, este Tribunal que, según su nombre y oficio, es la última salvarguarda de los derechos fundamentales de las personas parece no considerar humanos, o al menos sujetos de derecho, a las personas down. El vídeo en cuestión es una maravilla dirigida a una futura madre de un niño o niña down. El argumento que utiliza el Tribunal de derechos de algunos humanos es que dicho planteamiento puede hacer sentir culpables aquellas mujeres que decidieron no seguir con el embarazo al saber que podía nacer con esta alteración genética.
La historia de esta sentencia la tienes en varios sitios bien explicada por lo que no me detengo en ella. Me atemoriza comprobar cómo una instancia que nació –como otras varias, de la experiencia de las terribles guerras mundiales, en concreto, de las terribles violaciones de los derechos humanos, los exterminios y las masacres sistemáticas perpetradas por la ideología nazi–, sea capaz, pocas décadas después, de diferenciar entre personas que merecen ser tratadas y mostradas como tal y personas que no.
Las estrellas amarillas se han sustituido por el diagnóstico de la trisomía 21 pero, en definitiva, el resultado es el mismo: no son consideradas personas. No merecen ser mostradas como los que sí cumplen “sus estándares”. No merecen ser felices. No pueden, siguiendo la argumentación del Consejo Audiovisual francés respaldada por el TEDH, recordarnos que todos tenemos taras, aunque no tengamos los ojos achinados.
Hay que impedir que recuerden que a sociedad monocromática y “libre de síndrome de down” que conforma la generación que más antidepresivos consume, con mayor tasa de suicidios y en la que mayor número de jóvenes menores de 20 años se considera infeliz.
Hemos tardado menos de 100 años en volver a los derechos restringidos; a que haya quienes decidan quiénes deben y quiénes no deben vivir, quiénes o no pueden ser felices.
Hoy son los down los que no pueden estar contentos, mañana pueden ser los sordos, los calvos, los que tienen algo de sobrepeso, o las familias con hijos o los enfermos terminales o quienes toman ansiolíticos los que no pueden ser felices porque se considere que puede hacer sentirse culpables a quienes no tienen hijos o a quien tiene depresión.
Así como en épocas pretéritas la discriminación nacía del color de la piel, el acento o la región de procedencia, en nuestros días nace de una –a veces incluso errónea– prueba prenatal.
Hoy, en un primer mundo en el que estas personas –que antes muchas veces no salían de su casa– terminan una carrera, trabajan, viven solas, compiten a nivel mundial en deportes, son modelos de pasarela o incluso ayudan a cuidar a sus familiares, quieren volver a encerrarlos entre cuatro paredes por el hecho de ser diferentes. Por el hecho de mostrar que sí, que el mundo variado es una riqueza, que ellos también, como tu y yo, hacen este mundo mejor.
Directora de Omnes. Licenciada en Comunicación, con más de 15 años de experiencia en comunicación de la Iglesia. Ha colaborado en medios como COPE o RNE.
Hace tres meses finalizaba mi pequeña reflexión “Temor al tumor” desdramatizando la situación en que me encontraba, mitad por miedo a haber sobreactuado y mitad porque todo enfermo atraviesa sucesivas etapas buenas y malas, y en aquel momento debía encontrarme en una de las primeras. El caso es que resulté un certero augur, porque la operación se desarrolló sin complicaciones, atravesé un postoperatorio con más incomodidades que dolores o molestias y, al término del proceso, los médicos me declararon curado, sin más obligación que un mínimo seguimiento cada tantos meses.
Alguna goterilla (en el sentido más literal del término) me ha quedado como recuerdo pero, en fin, sería un ingrato si no estuviese agradecido a todo el colectivo sanitario que me sacó del apuro, al círculo familiar y amistoso que me apoyó sin desmayo y, no en último lugar, a la divina Providencia que en este caso al menos apretó un poquito, pero no ahogó, dándome una prórroga para seguir un rato por aquí abajo dando lata.
Lo cual me recuerda la anécdota que se cuenta de Walter Matthau, uno de mis actores preferidos. Por lo visto padecía del corazón y en mitad de un rodaje sufrió un ataque. Cuando le dieron el alta el equipo de filmación le recibió expectante. Entró con cara desencajada y dijo: “El médico me ha dado tres meses de vida…” Tras comprobar que había logrado el efecto deseado, añadió: “…pero al enterarse de que no tenía dinero para pagarle, me ha otorgado seis meses más”.
En fin, tampoco es un tema como para ponerse a hacer cuchufletas, aunque siempre me ha parecido preferible el humor negro a la tragedia… siempre que no suponga una actitud negacionista ante la catástrofe que, querámoslo o no, es desenlace obligado de toda existencia humana. Para escapar definitivamente a la muerte no existe otra alternativa que la religión, como en el fondo saben bastante bien todos cuantos se empecinan en atacarla (a la religión, se entiende, porque contra la muerte no hay quien pueda).
Y con razón, porque a los ateos, agnósticos e indiferentes en general no se les escapa que aquí estamos los creyentes para pelear también por la inmortalidad de ellos, e incluso por su buena muerte, que es lo único de lo que se confiesan preocupados. Sé bien que hay por ahí torquemadas empeñados en aumentar la nómina de condenados al infierno, pero, según mi experiencia de creyente de a pie, si por nosotros fuera, ¡todos derechos al cielo sin angustias ni estertores!
Volvamos sin embargo un momento a mi pasada experiencia y a su desenlace presuntamente feliz. Feliz también por la franca alegría que muchos amigos e incluso simples conocidos han manifestado al comunicarles la buena noticia. Había sido un poco bocazas y puesto en conocimiento de mi “asunto” tal vez a demasiada gente, causando más preocupación de la necesaria. Así que tuve que ser igualmente explícito cuando todo se resolvió favorablemente, penitencia que por otro lado he cumplido con sumo agrado.
Sin embargo, más de una vez he detectado una leve nota de desconfianza en mis interlocutores, un poco como si dijeran para sí: “¿De verdad todo está en orden? ¿No será un falso negativo?” Digo lo de “falso negativo” porque en asuntos relacionados con la salud, lo deseable es que todo resulte negativo, dicho sea con permiso de van Gaal, aquel entrenador holandés del Barcelona que siempre repetía: “Hay que ser positivvvo, nunca negativvvo”.
Como digo, detecté en los más preocupones de mis allegados cierta aprensión: con esto del cáncer, ya se sabe. “Dices que estás muy bien, y ojalá. Pero veremos cómo sigues dentro de seis meses, o un año, o dos…” Hombre, la verdad: todo depende de hasta cuándo se alargue el plazo de carencia, porque ya supongo que, si sobrevivo treinta años, habré cumplido más de cien y, salvo que haya habido unas cuantas revoluciones médicas de por medio, estaré francamente hecho polvo.
Las únicas espadas de Damocles que cuentan son las que amenazan con caerte encima de un momento para otro. Y en eso estamos. Ya confesé en mi anterior escrito que soy tan hipocondríaco como cualquier hijo de vecino. Me he sorprendido a mí mismo alguna noche en que el sueño tarda un poco más de habitual diciéndome: “Bueno, si fuera verdad que me han quitado de raíz el cáncer de próstata, ¿quién me asegura que no estoy incubando otro de colon, pulmón o garganta? Al fin y al cabo, hecho un cesto, hecho ciento.
Tal vez tendría que pedir que me hicieran un chequeo a fondo…” Pero, no, No, NO. Si hay que hacerse resonancias, tacs, colonoscopias o lo que sea, que sea el médico de cabecera quien las pida. No yo. Como dicen los italianos (omitiré la fea palabra): ”Mangiare bene, … forte e non avere paura della morte”. Los españoles somos menos expresionistas y lo enunciamos así: ¡A vivir, que son dos días!
De todos modos y bien meditado, algo se puede sacar en positivo de los falsos negativos. Uno de mis discos favoritos (de cuando teníamos discos) es un recital de arias de Bach y Händel por la gran artista Katheleen Ferrier, muerta de cáncer a los 41 años. Fue su última grabación y me impresionó el testimonio de su productor fonográfico en el reverso de la carátula:
Durante la sesión de la tarde del día 8, se recibió un mensaje telefónico del hospital en el que Katheleen había sido sometida recientemente a un reconocimiento médico. Nunca la vi con más radiante aspecto que cuando, pocos minutos después, volvió al escenario. “Dicen que estoy perfectamente, querido”, dijo con el acento de Lancashire al que tornaba en momentos de gran alegría o humor. A continuación cantó “Fue despreciado” con tal belleza y sencillez que creo que nunca ha sido ni será superada.
El 8 de octubre de 1953, exactamente un año después de su última sesión, murió en el Hospital de University College.
Y ahora viene la pregunta: ¿Se equivocó el médico al hacer el diagnóstico, o engañó piadosamente a la enferma, o sencillamente ésta no se quiso enterar de lo que se le decía? Ahora bien —y pensándolo un poco—, ¿importa mucho saber cuál sea la respuesta correcta? También podría haberla atropellado un autobús al salir del estudio de grabación, o tantas otras posibilidades. Lo que realmente cuenta es que —sabiéndolo o no— se despidió de la vida con una magistral y memorable interpretación de aquella bellísima aria de El Mesías, tal vez el más grandioso oratorio que jamás haya sido compuesto.
Creo que ni yo ni casi nadie conseguiremos escalar una cima de parecida altura por muchos años que vivamos y por mucho que nos esforcemos. Porque lo único indudable es que, corroída como estaba por la enfermedad, Katheleen jamás se sintió tan viva ni tan cerca de la plenitud como durante aquellos pocos minutos, sabiendo cómo sabía que estaba perfectamente y que podía llevar a cabo con toda sencillez y perfección lo que había venido a hacer en este mundo. Así que lo hizo. No pido para mí ni para cualquiera que lea estas líneas mayor gracia. El tiempo es lo de menos.
Tras la crisis originada en 2016 en el seno de la Orden de Malta, el Papa Francisco acaba de promulgar la nueva constitución, a la espera de que el capítulo general del próximo mes de enero de 2023 confirme la normalidad de este largo proceso.
Traducción del artículo al inglés
La primera fase de un intrincado asunto en el que se ha visto envuelta la histórica y extendida Soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta (S.M.O.M.), conocida simplemente como “Orden de Malta“, durante varios años, al menos desde 2016, ha llegado a su fin en estos días.
El Papa Francisco, de hecho, con su propio Decreto que entró en vigor el 3 de septiembre, promulgó la nueva carta constitucional de la orden y el correspondiente Código Melitense, revocando al mismo tiempo los altos cargos y disolviendo el Consejo Soberano. El documento ya está disponible en la página web del organismo.
Ahora comienza la segunda fase que llevará al S.M.O.M. a una renovación interna que ha llevado al menos siete años, y numerosas vicisitudes, para identificar las modalidades con la nueva Constitución. El propio Pontífice ha fijado el 25 de enero de 2023, fiesta de la Conversión de San Pablo, como fecha para el Capítulo General Extraordinario, que deberá nombrar a la nueva cúpula de la Orden, incluido el Gran Maestre -vacante desde 2020 tras el fallecimiento de Frey Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto-, según un Reglamento aprobado por el Papa.
Mientras tanto, se ha constituido un Consejo Soberano provisional de 13 miembros para asistir al delegado especial del Papa (Cardenal Silvano Maria Tomasi) y al lugarteniente del gran maestre (Frey John T. Dunlap), que sigue en funciones, en la preparación del Capítulo General, que será copresidido por este último.
La Orden de Malta tiene una historia secular que se remonta al primer siglo del segundo milenio. Desde 1113 está reconocida como sujeto de derecho internacional y mantiene relaciones diplomáticas con más de 100 Estados, con la Unión Europea y es observadora permanente en las Naciones Unidas.
Es una orden religiosa laica católica que opera en 120 países, donde se dedica principalmente a actividades caritativas, médicas, sociales y humanitarias. Está organizada en 11 Prioratos, 48 Asociaciones Nacionales, 133 misiones diplomáticas, 33 cuerpos de socorro y 1 agencia de ayuda internacional, además de gestionar numerosos hospitales, centros médicos y fundaciones especializadas.
Fue el pontífice Pascual II quien reconoció oficialmente a la comunidad monástica de los “Opitalieri de San Juan de Jerusalén“ con el documento Pie Postulatio Voluntatis, dando un peso de soberanía e independencia a esa primera comunidad monástica que desde medio siglo antes (1048) atendía a los peregrinos pobres en un hospital de Jerusalén, y transformándola en una orden religiosa laica. El primer dirigente y Gran Maestre fue el beato Frey Gerardo, natural de Scala, a pocos kilómetros de Amalfi, en el sur de Italia.
La nueva Carta Constitucional incorpora los objetivos de la Orden, que se refieren principalmente a la promoción de “la gloria de Dios y la santificación de sus miembros“ a través de la defensa de la fe y la atención a los pobres y a los que sufren “al servicio del Santo Padre“. Sus miembros son conducidos “a ser discípulos creíbles de Cristo“ y toda la Orden “da testimonio de las virtudes cristianas de la caridad y la fraternidad“.
En varias ocasiones, la Santa Sede ha intervenido ante los Caballeros de Malta para afirmar su identidad y ayudarles a superar las crisis, como informa el Papa Francisco en su último decreto. Y esto también ha ocurrido durante este pontificado, según una serie de vicisitudes que han representado una división interna de sus miembros, que comenzó con una defenestración inicial de uno de los anteriores grandes cancilleres (Albrecht Freiherr von Boeselager) en diciembre de 2016.
En ese momento, el patronato de la orden fue confiado al Cardenal Raymond Leo Burke (nombrado por el Papa Francisco el 8 de noviembre de 2014), que ya era miembro desde 2011. La finalidad de este cargo es representar al Pontífice y promover los intereses espirituales de la orden, así como mantener las relaciones con la Santa Sede. El Gran Maestre de la Orden fue Frey Matthew Festing.
En esta coyuntura, entre finales de 2016 y principios de 2017, se produjeron los primeros desencuentros, que luego llevarían en los años siguientes a diversas medidas del Pontífice para una completa reorganización de la orden y de sus relaciones con la Sede Apostólica.
El origen de las vicisitudes, como se ha dicho, se remonta a la destitución forzosa del gran canciller Boaselager a principios de diciembre de 2016, acusado de haber distribuido preservativos durante una iniciativa humanitaria en Myanmar en años anteriores. Se ha defendido afirmando que desconocía el asunto, que se decidió a nivel local, y que intervino en cuanto tuvo conocimiento de él.
El entonces cardenal Patronus había informado al Papa, probablemente para obtener su respaldo a la decisión de destituir al gran canciller Boaselager, pero parece que en una carta dirigida a Burke y a la orden, el Pontífice, al tiempo que subrayaba la relevancia moral de la cuestión, había pedido una resolución “dialogada“ para entender las razones del incidente, sin ningún sobresalto particular. Pero esta práctica no se llevó a cabo. A continuación, un par de misivas de la Secretaría de Estado, firmadas por el cardenal Pietro Parolin, se dirigieron al Gran Maestre para subrayar lo que el Papa había pedido: “el diálogo sobre cómo abordar y resolver cualquier problema“.
En este punto, unas semanas después, el 22 de diciembre de 2016, el Pontífice creó una primera comisión de investigación para esclarecer el asunto, de la que formaban parte, entre otros, el entonces monseñor Silvano Maria Tomasi y el canonista jesuita Gianfranco Ghirlanda, ambos ahora cardenales.
En enero de 2017 se produjo una nueva etapa en el asunto, con la dimisión del gran maestre Festing, un cargo habitualmente vitalicio, solicitada por el Papa después de que el propio líder de la orden se opusiera a la comisión papal, reivindicando la plena autonomía de los Caballeros de Malta y negando cualquier colaboración.
Al mes siguiente, el Papa Francisco, «en vista del capítulo extraordinario que deberá elegir al nuevo gran maestre» de la S.M.O.M., nombra como delegado especial al entonces sustituto para asuntos generales de la Secretaría de Estado, el Cardenal Angelo Becciu, llamado a colaborar con el lugarteniente interino «para el mayor bien de la orden y la reconciliación entre todos sus componentes, religiosos y laicos».
El 2 de mayo de 2018, Frey Giacomo Dalla Torre, persona equilibrada y excelente mediador entre sensibilidades y conflictos internos, fue elegido gran maestre, pero falleció prematuramente el 29 de abril de 2020. Mientras tanto, el Papa había renovado el nombramiento de Becciu para continuar “el camino de la renovación espiritual y jurídica“ de la Orden, pero este proceso se interrumpió por su renuncia tras el notorio asunto del “Palacio de Londres“. Le sucedió el 1 de noviembre de 2020 el scalabriniano Silvano Maria Tomasi, con la tarea de continuar el cargo “hasta la conclusión del proceso de actualización de la Carta Constitucional“.
El 11 de noviembre de 2020, la orden eligió por amplia mayoría al nuevo lugarteniente de gran maestre, Frey Marco Luzzago, que también falleció por enfermedad el 8 de junio de este año. A la semana siguiente el Papa Francisco nombra al canadiense Fra’ John Dunlap como nuevo lugarteniente, reconociendo que la orden está “viviendo un nuevo momento de consternación e incertidumbre“.
Meses después la orden ha dado por concluido el proceso de reforma constitucional y se prepara para celebrar el capítulo general extraordinario el 25 de enero, con la esperanza del Papa Francisco de que finalmente se pueda salvaguardar la unidad “y el bien mayor“ de la S.M.O.M.
Editorial del número 719 de la revista impresa. Septiembre de 2022.
La realidad del pecado es innegable, pero no por eso la Iglesia deja de ser santa. Conjugar estas dos realidad permite entender correctamente la afirmación del Credo sobre la santidad de la Iglesia.
Desde hace algún tiempo la sociedad, y dentro de ella la Iglesia, asiste a oleadas de información que la llenan de perplejidad y de tristeza ante escándalos graves de diverso tipo, o ante comportamientos menos escandalosos pero poco ejemplares, o sencillamente ante los pecados y los defectos humanos de los cristianos.
Por supuesto, los bautizados disponen de más motivos y de más ayudas para obrar bien, y deberían conocer con más claridad el objetivo al que los convoca su condición de seguidores de Cristo, que es la santidad. En particular, el deber de ejemplaridad es mayor en los que de alguna manera representan a la Iglesia públicamente.
Como primera medida, esas situaciones nos hacen conscientes de que, en cuanto a las posibilidades de hacer el mal, todas las personas somos iguales. Pero además, y en primer término, han de servir a los bautizados para tomar conciencia de la necesidad de rectificar la conducta en muchos aspectos, de convertirse y hacer penitencia, de acudir a la misericordia divina, de recurrir a la gracia ofrecida en el sacramento de la Confesión; si se conoce la evidente falibilidad personal, todo ello es inseparable del deseo verdadero de progreso por el camino de Jesucristo. La Sagrada Escritura se refiere a la vida humana como a una “milicia” en la que cada uno lucha consigo mismo. La santidad a la que todos estamos llamados no es una realidad que se produzca de modo automático por el mismo hecho de ser “católico”. Su coronación se producirá al final, y será después de un juicio en el que cada uno será probado por sus obras.
¿Y la Iglesia en cuanto tal, aquella que en el Credo proclamamos como “santa”?
¿En qué sentido utilizamos esa expresión desde los primeros tiempos del cristianismo? Sobre todo, esa atribución de “santidad” ¿sigue valiendo hoy? Tras los abusos, los errores, etc., ¿en qué medida se ve afectada, o ha de ser corregida esa afirmación? Algunos sienten una reacción intelectual parecida a la de quienes encontraron difícil seguir hablando de Dios después de Auschwitz; otros quizá piensen que se puede “exigir” a los católicos la santidad, como si la única Iglesia posible fuera la de los puros; también habrá quien confíe en que las medidas disciplinares y jurídicas más acertadas resolverán los problemas.
Ahora bien, como explica Francisco con frecuencia, la reforma de la Iglesia, en lo que sea conveniente y precisamente para que sea eficaz, ha de comenzar en una reforma de los corazones, de cada uno.
El 28 de agosto el Papa Francisco visitó el L’Aquila para celebrar la fiesta de la "Perdonanza" creada por Celestino V. Ofrecemos el relato en primera persona de uno de los asistentes.
 El Papa Francisco abre el jubileo de la “Perdonanza”
El Papa Francisco abre el jubileo de la “Perdonanza” El Papa Francisco y el mensaje de perdón en la tumba de Celestino V
El Papa Francisco y el mensaje de perdón en la tumba de Celestino VHemos oído hablar de indulgencias plenarias y puertas santas. Sin embargo, pocos saben que fue en una pequeña ciudad del centro de Italia donde se inició en el año 1294 la tradición de otorgar indulgencia plenaria por la participación devota en una celebración litúrgica. En ese año en la ciudad de L’Aquila, con ocasión de la memoria litúrgica del martirio de san Juan Bautista y del inicio de su pontificado, el Papa san Celestino V concedió mediante la bula “Inter sanctorum solemnia“ la indulgencia plenaria a cuantos “sinceramente arrepentidos y confesados entren en la iglesia de Santa María de Collemaggio desde las vísperas de la vigilia de la festividad de San Juan hasta las vísperas inmediatamente siguientes a la festividad”. Desde entonces, todos los años, del 29 al 30 de agosto, los habitantes de L’Aquila ejercen con gran devoción el derecho y gracia que les otorgó el Papa Celestino V, fiesta conocida como “Perdonanza Celestiniana“.
Varios pontífices han pasado por estas tierras de los Abruzos, entre ellos san Juan Pablo II y el Papa emérito Benedicto XVI, pero han debido transcurrir 728 años para que un romano pontífice presidiera expresamente esta fiesta del perdón. Francisco es el primer pontífice en abrir la puerta santa del Collemaggio para que miles de fieles se beneficien de la “Perdonanza“.
El domingo 28 de agosto, en la explanada de la basílica de Santa María de Collemaggio repleta de personas, Francisco presidió la Santa Misa y celebró el rito de apertura de la puerta santa. Junto a su Arzobispo, Card. Giuseppe Petrocchi, L’Aquila se vistió de gala para recibir al Papa. Desde muy temprano, a pesar del mal pronóstico del tiempo y de una densa niebla, miles de personas se acercaron a la explanada que tiene como fondo la fachada de la imponente basílica. En el atrio se había montado una estructura metálica que fue elegantemente preparada como presbiterio. A la derecha estaba ubicado un coro compuesto por cientos de hombres y mujeres que interpretaron un bellísimo repertorio. Miles de libretos fueron distribuidos para seguir la celebración litúrgica y tanto estos como toda la decoración y ornamentos estaban diseñados con motivos y simbología de la Archidiócesis de L’Aquila.
La visita del Papa fue breve pero intensa. A las 8.30 escuchamos sobrevolar el helicóptero que le traía desde Roma, pero debido a la niebla era imposible verlo. Hubo algunos problemas pero finalmente, en medio de la niebla se abrió un espacio de luz que permitió que el helicóptero aterrizara y así dio inicio la visita que debía finalizar al mediodía.
El primer evento fue el saludo del Papa a familias víctimas del terremoto que destruyó gran parte de L’Aquila el 6 de abril de 2009 y en el que fallecieron 309 personas. El encuentro tuvo lugar en la plaza de la Catedral. También se pudo seguir a través de pantallas gigantes dispuestas en la explanada de Collemaggio.
Un Francisco sonriente, a pesar de las dolencias que le obligan a movilizarse en silla de ruedas, ofreció palabras de aliento a quienes lo han perdido todo, incluso seres queridos. Les invitó no solo a la reconstrucción material sino también a la espiritual pero siempre juntos, “insieme”, como se dice en italiano. Fue correspondido con afecto por el aplauso de los presentes y también por el de los que nos encontrábamos en Collemaggio. Seguidamente, escoltado por el Card. Petrocchi, inspeccionó las obras de reconstrucción de la Catedral, aún cerrada por las afectaciones del terremoto. Inmediatamente después se trasladó hacia el Collemaggio e ingresó a la explanada en el papa móvil saludando con entusiasmo a todos los presentes.
A las 10.00 inició la Santa Misa. Para entonces la niebla había dado paso a un sol radiante que nos acompañó durante toda la celebración. La Misa fue precedida por el Papa, aunque gran parte de la liturgia la celebró el Card. Petrocchi, debido a las limitaciones de movilidad de Francisco. En la homilía, centrada en la humildad -refiriéndose al Papa Celestino V- y en el perdón, Francisco recordó que “todo el mundo en la vida, sin experimentar necesariamente un terremoto, puede, por así decirlo, experimentar un ‘terremoto del alma’, que le pone en contacto con su propia fragilidad, sus propias limitaciones, su propia miseria”.
Asimismo dijo que en medio de esas miserias se abre un espacio de luz, como les ocurrió en el helicóptero, y que cuando veamos ese espacio tenemos que correr hacia él porque son las llagas de Cristo que nos esperan para purificarnos, para sanarnos, para perdonarnos. Finalmente animó a los fieles de L’Aquila para que esta ciudad “sea realmente una capital del perdón, ¡la paz y la reconciliación!”.
Luego de las sentidas palabras de agradecimiento del Card. Petrocchi al Papa, este se trasladó hacia el lado izquierdo de la basílica para cumplir con el rito de apertura de la puerta santa. Sentado en su silla de ruedas ante la antiquísima puerta de madera cerrada, Francisco escuchó al coro entonar la letanía de los santos, luego de lo cual se puso en pie, dio unos pasos para acercarse a la puerta y recibió un palo de madera con el que golpeó con fuerza, en tres ocasiones, la puerta que se abrió y en la que rezó un momento para luego atravesarla dirigiéndose a rezar ante los restos de san Celestino V, ubicados en la capilla lateral derecha de la basílica.
Así quedó abierta hasta las vísperas del día 30 de agosto la «Perdonanza Celestiniana». El Papa Francisco salió de la basílica, se despidió de las autoridades civiles y eclesiásticas y abordó un pequeño auto color blanco que lo trasladó hacia el sitio donde le esperaba el helicóptero que lo llevaría a Roma.

Participar de este evento y vivir en primera persona la fe, la esperanza y el orgullo de los ciudadanos de L’Aquila por su tierra y tradiciones ha sido un regalo. Y cuando pensábamos que la «Perdonanza» había finalizado, el Papa Francisco nos sorprendió. A través de la Penitenciaría Apostólica el Santo Padre ha extendido por un año la «Perdonanza Celestiniana». Es decir que hasta el próximo 28 de agosto de 2023, todos los que lo deseen se pueden beneficiar del perdón celestiniano cumpliendo con las condiciones establecidas para tal fin: rezar el Credo, el Padre Nuestro y una oración según las intenciones del Papa, confesarse y comulgar dentro de los ocho días anteriores o posteriores a la participación en un rito en honor de Celestino V, o después de rezar ante sus restos en la basílica de Collemaggio.
Conocer esta parte de Italia de gran belleza natural ha sido la ocasión para ganar la indulgencia plenaria. Miles serán los que a lo largo de este año también lo podrán hacer.
El 60% de los chilenos han votado en contra del proyecto de Constitución. Un resultado que muestra que Chile no quiere una Constitución que rompa drásticamente con la tradición política, cultural y de valores del país.
 ¿Qué pasa en Chile? A las puertas de un referéndum constituyente
¿Qué pasa en Chile? A las puertas de un referéndum constituyente Chile: "Es necesario promover en la nueva Carta fundamental los valores cristianos"
Chile: "Es necesario promover en la nueva Carta fundamental los valores cristianos" Chile: triunfo para la libertad religiosa
Chile: triunfo para la libertad religiosaChile, Octubre 2020: en plebiscito, el 78 % de los chilenos votaron por tener una nueva Constitución y eligieron que la elaborara una Convención constituyente (votó el 50 % del padrón electoral). En julio del 2021 comenzó a funcionar dicha Convención formada por 155 miembros, elegidos en votación democrática. Concluyeron su trabajo en julio 2022. El 4 de septiembre se realizó el Plebiscito en que los chilenos mayores de 18 años debían votar obligatoriamente. Si la mayoría de los chilenos la aprobaba, el Congreso chileno la promulgaría. En cambio, si la mayoría la rechazaba, seguiría vigente la Constitución actual del año 1980.
En la misma noche del domingo 4 el Servicio Electoral (ente autónomo del Estado) informó que el proyecto de Constitución fue rechazado por el 61,9 % de los ciudadanos, obteniendo una aprobación de solo 38,1 %. Este contundente resultado fue una gran sorpresa.
En marzo del presente año la Conferencia Episcopal (CECH) advirtió que: “Una Constitución Política con una norma sobre aborto libre no podrá ser sentida y asumida como propia por muchos chilenos, entre ellos muchas personas que profesamos una fe religiosa, pues el respeto a la vida humana desde la concepción no es algo secundario o cuya consideración sea optativa, sino un valor fundamental que afirmamos apoyados en la razón y la fe. De no cambiar esta decisión, la Convención Constitucional pone un obstáculo insalvable para que muchos ciudadanos den su aprobación al texto constitucional que se está elaborando“.
En julio se entregó al país la propuesta de nueva Constitución. Nuevamente la CECH, con la firma de todos los obispos, expresó que “Gran parte de las propuestas acerca de cómo organizar la ´casa común` entran en lo que es opinable, ante las cuales es legítima una pluralidad de opciones. (…) Pero, hacemos una valoración negativa de las normas que permiten la interrupción del embarazo, las que dejan abierta la posibilidad de la eutanasia, las que desfiguran la comprensión de la familia, las que restringen la libertad de los padres sobre la enseñanza de sus hijos, y las que plantean algunas limitaciones en el derecho a la educación y a la libertad religiosa. Consideramos de especial gravedad la introducción del aborto, que el texto de propuesta constitucional denomina “derecho a la interrupción voluntaria del embarazo“.
Los obispos chilenos criticaron fuertemente que «el artículo establece que el Estado garantiza el ejercicio de este derecho, libre de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones, con lo cual no solo excluye la participación del padre en esta decisión, sino también el ejercicio de la objeción de conciencia personal e institucional. (…) Llama la atención que la propuesta constitucional reconozca derechos a la naturaleza y exprese preocupación por los animales como seres sintientes, pero no reconozca ninguna dignidad ni ningún derecho a un ser humano en el vientre materno».
A continuación dijeron que «es motivo de preocupación la norma constitucional que asegura a toda persona el derecho a una muerte digna. Bajo este concepto, se introduce en nuestra cultura la eutanasia, que es una acción u omisión con el fin de causar directamente la muerte, y así eliminar el dolor.
Sobre la familia señalaron que el texto «amplía el concepto de familia al hablar de “familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos y consanguíneos”.
A propósito de la educación, señalaron que la propuesta «no es del todo clara en expresar un derecho preferente y directo de los padres de educar a sus hijos. (…) Preocupa también, en este campo, la fuerte presencia de la ideología de género en el texto, pues da la impresión de que busca imponerse como un pensamiento único en la cultura y el sistema educativo, lo que daña el principio de libertad de enseñanza de los padres respecto de sus hijos. (…) Además, hay un silencio manifiesto en el proyecto de texto constitucional respecto de la educación particular subvencionada, que también tiene una función pública evidente.
Si en el sistema particular subvencionado estudia más del 55% de los estudiantes chilenos, con un altísimo porcentaje de estudiantes vulnerables, ¿por qué no se consagra el derecho constitucional a esas otras propuestas de iniciativa particular, subvencionadas con fondos públicos de Educación, bajo la supervisión del Estado, para garantizar la libertad de enseñanza? (…), no establece expresamente el derecho de los padres a crear y sostener establecimientos educacionales de diverso tipo, ni la obligación de proveer los recursos económicos pertinentes».
Sobre la libertad religiosa dijeron que ésta propuesta «no reconoce algunos elementos esenciales, como la autonomía interna de las confesiones, el reconocimiento de sus propias normas y la capacidad de éstas de celebrar acuerdos que aseguren su plena libertad en la atención de los miembros de las mismas, especialmente en situaciones de vulnerabilidad (hospitales, lugares de cumplimiento de penas, hogares de menores, etc.). Por último, nos parece que el sistema establecido para dar reconocimiento jurídico a las confesiones, deja en manos de órganos administrativos su existencia o supresión, lo cual puede poner en peligro el pleno ejercicio de la libertad religiosa.»
Los chilenos han dicho, con abrumadora mayoría, que no quieren una Constitución que rompa drásticamente con la tradición política, cultural y valórica del país. Seguramente los partidos políticos representados en el Congreso acordarán de qué manera se hacen cambios a la actual Carta magna, o qué mecanismo se establecería para proponer un nuevo texto.
En la lluviosa mañana del 4 de septiembre el Papa Francisco ha beatificado en la Plaza de San Pedro a Juan Pablo I. En su homilía ha destacado la alegría de Luciani y el seguimiento de Cristo a través de la cruz.
 Juan Pablo I y el "único tesoro de la fe"
Juan Pablo I y el "único tesoro de la fe" Con el Papa de los 33 días
Con el Papa de los 33 días Juan Pablo I, hacia los altares, con un programa que se llevó al cielo
Juan Pablo I, hacia los altares, con un programa que se llevó al cieloEsta mañana ha tenido lugar en Roma la beatificación de Juan Pablo I, el Papa Luciani. La aparición de la lluvia ha hecho que muchos fieles no hayan acudido a la Plaza de San Pedro, que lucía una entrada muy pobre en una ocasión tan esperada. En la homilía, el Papa Francisco ha comentado el Evangelio del día señalando cómo seguir a Jesús tomando su cruz puede verse como “un discurso poco atractivo y muy exigente“.
Tratando de entender el contexto de la escena evangélica el Pontífice añadía que “podemos imaginar que muchos habían quedado fascinados por sus palabras y asombrados por los gestos que realizó; y, por tanto, habían visto en Él una esperanza para su futuro. ¿Qué habría hecho cualquier maestro de aquella época, o —podemos preguntarnos— qué habría hecho un líder astuto al ver que sus palabras y su carisma atraían a las multitudes y aumentaban su popularidad? Sucede también hoy, especialmente en los momentos de crisis personal y social, cuando estamos más expuestos a sentimientos de rabia o tenemos miedo por algo que amenaza nuestro futuro, nos volvemos más vulnerables; y, así, dejándonos llevar por las emociones, nos ponemos en las manos de quien con destreza y astucia sabe manejar esa situación, aprovechando los miedos de la sociedad y prometiéndonos ser el salvador que resolverá los problemas, mientras en realidad lo que quiere es que su aceptación y su poder aumenten“.
El modo de actuar de Jesucristo no es calculador o tramposo, “Él no instrumentaliza nuestras necesidades, no usa nunca nuestras debilidades para engrandecerse a sí mismo. Él no quiere seducirnos con el engaño, no quiere distribuir alegrías baratas ni le interesan las mareas humanas. No profesa el culto a los números, no busca la aceptación, no es un idólatra del éxito personal. Al contrario, parece que le preocupa que la gente lo siga con euforia y entusiasmos fáciles. De esta manera, en vez de dejarse atraer por el encanto de la popularidad, pide que cada uno discierna con atención las motivaciones que le llevan a seguirlo y las consecuencias que eso implica“.
Como muchas veces ha señalado el Papa Francisco, puede haber muchas razones que equivocadas o poco rectas para seguir a Jesús. Concretamente, señalaba que “detrás de una perfecta apariencia religiosa se puede esconder la mera satisfacción de las propias necesidades, la búsqueda del prestigio personal, el deseo de tener una posición, de tener las cosas bajo control, el ansia de ocupar espacios y obtener privilegios, y la aspiración de recibir reconocimientos, entre otras cosas. Se puede llegar a instrumentalizar a Dios para obtener todo esto. Pero no es el estilo de Jesús. Y no puede ser el estilo del discípulo y de la Iglesia. El Señor pide otra actitud“.
A continuación, el Santo Padre ha glosado el dignificado de cargar con la cruz de Cristo, viviendo una vida de donación imitando el amor de Cristo por el prójimo, sin anteponer «nada a este amor, ni siquiera los afectos más entrañables y los bienes más grandes». Para estar a la altura del amor de Dios es necesario “purificarnos de nuestras ideas distorsionadas sobre Dios y de nuestras cerrazones, a amarlo a Él y a los demás, en la Iglesia y en la sociedad, también a aquellos que no piensan como nosotros, e incluso a los enemigos“.
Recordando a Juan Pablo I el Papa Francisco ha recordado unas palabras suyas en las que decía: “si quieres besar a Jesús crucificado ´no puedes por menos de inclinarte hacia la cruz y dejar que te puncen algunas espinas de la corona, que tiene la cabeza del Señor` (Audiencia General, 27 septiembre 1978). El Santo Padre finalizó sus palabras recordando cómo el Papa Luciani “fue un pastor apacible y humilde. Se consideraba a sí mismo como el polvo sobre el cual Dios se había dignado escribir. Por eso, decía: `¡El Señor nos ha recomendado tanto que seamos humildes! Aun si habéis hecho cosas grandes, decid: siervos inútiles somos`“.
En Polonia han puesto en marcha una iniciativa que ya se extiende por más partes del mundo. Se trata de un Vía Crucis Extremo, donde se unen la práctica de esta oración propia de la Cuaresma con la ascética, el deporte y la aventura.
 La historia del Via Crucis del Coliseo romano
La historia del Via Crucis del Coliseo romano Una app para rezar el Vía Crucis con textos de san Josemaría Escrivá
Una app para rezar el Vía Crucis con textos de san Josemaría EscriváLa manifestación de la fe cristiana se une a prácticas de devoción popular que salen del ámbito propiamente eclesial para llenar las calles de ciudades o los caminos de los campos, con toda clase de procesiones, romerías o peregrinos. En el mundo hispánico baste recordar la importancia de las procesiones de Semana Santa. En la edad media cristiana, las peregrinaciones a Roma, Jerusalén o Santiago. Para aquellos que hemos hecho el Camino, nos ha quedado siempre, a pesar de todo, el carácter espiritual de esa larga peregrinación. La que llamamos Via Crucis Extremo es una iniciativa popular polaca que quiere unir la práctica de la Via Crucis en Cuaresma con la ascética, el deporte y la aventura de los anacoretas del desierto. Voy a explicar brevemente en qué consiste este nuevo “evento religioso“.
La idea es considerar las estaciones del Via Crucis fuera de un templo o de un entorno eclesial para realizarlo en el campo, caminando por la noche por una senda previamente preparada. El camino debe ser de unos 40 kilómetros, se va en silencio y de manera solitaria, aunque en un grupo o equipo de unas diez personas. Para que esta forma de piedad cuaresmal tenga el nombre de Via Crucis Extremo los propagadores de esta devoción exigen cinco condiciones: 1) Que se ande por los menos 20 kilómetros, se recomienda que sean 44 km. 2) Que cada participante camine por lo menos ocho horas. 3) Que no sea por lugares urbanizados. 4) Que se realice por la noche. 5) Que sea recorrido en silencio.Además de estas condiciones es bueno explicar el modo concreto de proceder.
Quien organiza el Via Crucis Extremo debe realizar los siguientes pasos: 1) Invita a un grupo de amigos o conocidos, se aconseja que no sea muy número, por ejemplo, no más de diez. 2) Prepara el trazado a recorrer y las 14 estaciones del Via Crucis en donde se van a ir reuniendo todos los participantes para meditar el texto de la Via Crucis. 3) Da a cada uno de los participantes un link con todos los lugares señalados para que con el teléfono móvil puedan llegar a cada estación. 4) Prepara los textos de la Via Crucis que van a ser leído todos juntos en cada estación, para después cada participante los vaya meditando en silencio.
En Polonia se empezó a realizar este Via Crucis Extremo el año 2010. Cada año los textos de la Via Crucis Extremo se preparan según una idea configuradora o un lema. Hasta el 2021 estos han sido los temas: “Vence el mal con el bien, El lado fuerte de la realidad, Los ideales y la entrega, La misión, La medida del hombre y su más grande desafío, Líderes cristianos, Camino del cambio, Por el camino de una vida bella, La Iglesia del siglo XXI, El camino del perdón: de la caída a la salvación, La revolución de las personas íntegras“.
Ya son más de cien mil personas los que han cubierto la Via Crucis Extremo. Doy fe de que esta devoción se va extendiendo cada vez más pues últimamente, cuando estuve ayudando en una parroquia durante la semana santa, me invitaron a participar. Pregunté si no era un poco peligroso y me dijeron que sí, que todo tiene sus riesgos pues en la oscuridad y por el campo no se sabe muy bien con que alimañas de vas a encontrar. También me aclararon que hay medidas de seguridad. Por ejemplo: cada participante va equipado con una linterna y un potente aerosol que ahuyenta toda clase de animales, tiene señales fluorescentes en la ropa y se aconseja que siempre tenga a la vista al participante que va delante suyo a unos cuantos cientos de metros de distancia. Además, todos están
comunicados entre sí y se reúnen todos en cada estación de la Via Crucis Extremo, por eso el riesgo de accidentes, perdidas o ataques de animales está muy reducido.
Las rutas del Via Crucis Extremo son muy variadas. Se han establecido 18 grupos de rutas, 16 de ellos dentro de Polonia y dos de ellos fuera de Polonia. Uno de los grupos distribuye rutas por el resto de Europa, y otro por América. Hay rutas europeas previstas desde varias ciudades importantes, co-
mo Amsterdam, Birmingham, Cardiff, Eindhoven, Munich, Oslo, Praga, o Tallin.
Una muestra de la dureza del desafío son las recomendaciones que ofrecen desde la página web: “Recuerda que todo el camino es en silencio. Durante el camino se medita 14 estaciones del vía crucis que se pueden descargar de la página web. Se camina en grupos pequeños, menos de 10 personas. Se puede ir con conocidos o buscar a alguien después de la misa del envío. Informa a alguien de tu familia o amigos que vas al Vía Crucis Extremo. Porque es durante la noche, es importante saber que es muy difícil volver a casa si alguien está cansado y no puede seguir el camino. Por eso es importante tener a alguien que pueda venir con un coche por si acaso“.
Es necesario llevar una linterna, la mejor solución es una linterna frontal. La mayoría del camino es fuera de las carreteras, pero por si acaso es importante tener algo reflectante. Lo importante es llevar unos zapatos apropiados (los mejores son de “trekking“ con una suela gruesa) porque la ruta puede estar fangosa y resbaladiza. Trae contigo ropa de abrigo (puede hacer frío durante la noche).
Se sugiere llevar sobre algo de comer (bocadillo, fruta, chocolate) y beber (1 litro como mínimo). Es necesario tener un móvil recargado (lo mejor con un “powerbank“). Mínimo una de las personas del grupo debe llevar el mapa, la huella gps descargada (mira la página con tu ruta) y la aplicación que indica el camino. Piensa de que manera vas a volver del destino del camino. Recuerda que cada uno de los participantes va por cuenta y riesgos propios. Ponte en contacto con el responsable del camino si tienes dudas o necesitas más información”.
La idea fundamental de los organizadores es rezar en silencio, a solas, caminando en la oscuridad y meditando los textos que se han escuchado durante la estación previa. Un camino de la Cruz en lucha contra la tentación del desánimo y del no puedo, contra la tentación de huir de la cruz para vivir una vida cómoda y sin problemas. Sin lugar a dudas es este un ejercicio piadoso que exige renuncia, fortaleza, oración y una buena condición física. Se puede obtener más información detallada en la página web del Via Crucis Extremo.
Continuamos nuestra selección de grandes obras de la literatura universal con una especial impronta cristiana. En esta ocasión, abordamos la obra de “El idiota”, del genio ruso Fiódor Dostoyevski.
La conversación es un arte que cuesta ejercitar. Su calidad depende de la riqueza de nuestro mundo interior y de la confianza con el interlocutor. Quizá por eso me gustan tanto las conversaciones sobre libros, pues entonces el peso del interés no recae tanto en mis propios hombros, como en los del autor. Y si te apoyas en la espalda de Dostoyevski (1821-1881), ese interés puede muy fácilmente escalar hasta transformarse en pasión. Digo esto porque hace unos meses tuve una idea brillante (algo que no me ocurre muy a menudo): acordé con un amigo emprender juntos la lectura de “El idiota” y, tras leerla, dimos un paseo para comentarla. La pregunta que nos hicimos entonces me motivó a escribir este artículo, y estoy seguro de que te intrigará a ti también.
Hace años había leído otras novelas del mismo autor: “Crimen y castigo”, “Recuerdos de la casa de los muertos” y, más recientemente, “Los hermanos Karamazov”. Cada una de ellas me produjo sentimientos distintos. Ahora elegí “El Idiota”, que no es mi autobiografía (como ironizó otro amigo cuando se lo conté), sino algo así como un episodio en la vida de un “Don Quijote” ruso del siglo XIX. Este itinerario de lectura me ha influido poderosamente. Como dice Nikolai Berdiaev en “El espíritu de Dostoyevski”: “Una lectura atenta de Dostoyevski es un acontecimiento de la vida en que el alma recibe como un bautismo de fuego”. Tal cual, fuego es una buena metáfora para describirlo.
Vale, vamos al grano (diría el dermatólogo): “La belleza salvará el mundo”. Ésta es la frase clave de la obra, y el origen principal de la intriga que sentimos con mi amigo. ¡Qué frase tan expresiva! ¿No? Me dan ganas de dejar de escribir, mirar por la ventana y vagar entre las nubes. Pero escribiré, porque quiero compartir con vosotros las respuestas que he encontrado, en las nubes, en la novela y en otros libros, porque te lo mereces. Será necesario que pongamos la frase en contexto, así que vamos por partes (añadiría Jack el destripador):
El príncipe Myshkin es un hombre de 26 años, cordial, franco, compasivo e ingenuo, que ha vivido cuatro años en Suiza para tratarse una epilepsia. Cuando el médico fallece, el príncipe siente que tiene fuerzas suficientes para viajar a San Petersburgo, visitar a una pariente lejana e intentar iniciar una vida normal. Sus cualidades, sin embargo, lo llevan a tener encuentros extravagantes con todo tipo de personas: la más relevante, que lo atraerá por toda la novela como un faro al barco extraviado, será su relación de amor/compasión por una mujer bellísima, pero que arrastra dentro de sí el dolor de una historia de abusos. Su nombre es Nastasya Filippovna. La trama se complica cuando el príncipe se enamora, con un amor noble y puro, de una joven de buena familia, que a su vez le corresponde. Se llama Agláya Ivánovna y cuando preguntan por ella, él responde: “Es tan hermosa que da miedo mirarla”. El príncipe, por cierto, no está solo en el campo: hay varios pretendientes para una chica y para la otra. En este escenario, se van suscitando controversias de todo tipo, que los personajes discuten, haciéndonos pensar y sufrir y crecer.
En torno a la mitad del libro (no temas, ya dije que no haré spoilers), aparece en escena la confesión de Ippolit. Se trata de un joven de 17 años que está tísico y el médico le ha pronosticado menos de un mes de vida. El príncipe invita al enfermo a quedarse en la casa donde está viviendo, aunque los demás no comprendan que acoja a un joven que además de enfermo, es nihilista, vehemente e inoportuno.
Una noche, un grupito de conocidos y amigos llegan a la dacha (casa de campo) que el príncipe está alquilando para celebrar su cumpleaños. Sacan “champagne”, están conversando felices, cuando el joven Ippolit expresa un deseo ardiente y delirante de abrir el corazón. Los demás no lo quieren oír, pero él pide hablar por el derecho que tienen los condenados a muerte. Al fin, a pesar de la reticencia del público, inicia una larga lectura de unas confesiones que ha escrito el día anterior. Pero justo antes de ponerse a leer, Ippolit se dirige al príncipe y le pregunta a viva voz, provocando el estupor de todos: “¿Es cierto, príncipe, que usted dijo en cierta ocasión que el mundo será salvado por la ´belleza`? ¡Señores —vociferó dirigiéndose a todos—, el príncipe asegura que la belleza salvará al mundo! Y yo por mi parte aseguro que si se le ocurren esas ideas peregrinas es porque está enamorado”.
¿A qué belleza se refiere Dostoyevski?, ¿qué belleza salvará el mundo? ¿Por qué dice Ippolit que esa idea se le ocurrió por estar enamorado? ¿Dónde está esa fuerza para poder descubrirla, atesorarla y difundirla con todas nuestras energías? Como es lógico, este fue el principal tema de discusión que tuve con mi amigo mientras paseábamos bajo los árboles del campus de la Universidad de Navarra.
Tanto Ippolit como el propio Dostoyevski estuvieron condenados a muerte. El primero por la tuberculosis y el autor, en su juventud, por haber sido sorprendido en un café en que se conversaban ideas “revolucionarias” (no muy graves). Este episodio biográfico lo narra maravillosamente bien Stefan Zweig en “Momentos estelares de la humanidad”.
Fiódor tenía los ojos ya vendados y esperaba junto al paredón a que lo fusilaran. Iba a morir, no había salida posible, salvo que ocurriese un milagro. En el último segundo —y aquí está el momento estelar de la humanidad—, llegó la noticia de que el zar le había conmutado la pena. “La muerte, vacilante, se arrastra fuera de los miembros entumecidos”, escribe Zweig. Dostoyevski podría vivir; a cambio, debería hacer cuatro años de trabajos forzados en Siberia y luego dedicar cinco años al servicio militar. Ese día se salvó un hombre fundamental para la literatura universal, y brotó la idea de un personaje que pudiera ver el mundo desde la perspectiva de la muerte. Esa mirada podría ser rebelde, como la de Ippolit, trágica y profunda, como la de Dostoyevski, o compasiva, como la del príncipe Myshkin.
Un hombre que ha sentido el aliento de la muerte por detrás de la oreja, está en mejor pie para entender el dolor del más insigne condenado a muerte de la historia: Jesucristo. Parece que me estoy enrollando, pero no, te pido que confíes en mí y que leas todavía un último antecedente, pues éste guarda la pista más importante antes de llegar a la conclusión.
Hay cuadros que gustan, otros que sorprenden y otros que cambian la vida. La experiencia que tuvo Dostoyevski en el museo de Basilea casi lo lleva a un ataque de epilepsia. Ocurrió durante un viaje por Europa que hacía con su segunda mujer, Anna Grigorievna, el 12 de agosto de 1867. Fiódor iba con ella camino de Ginebra y aprovecharon de visitar el museo de Basilea. Allí se encontraron con un lienzo de dos metros de largo y treinta centímetros de alto que llamó poderosamente la atención de un Dostoyevski de 46 años. Se trataba del ‘Cristo muerto’, pintado en 1521 por Hans Holbein el Joven. Ahora fíjate también tú en la imagen, contémplala despacio, verás que es un Cristo particularmente demacrado, exangüe y atropellado.

Pues esa imagen provocará la redacción de “El idiota”, la entrañable e inmortal novela que ahora comentamos. ¿Cómo es posible —imagino que se preguntó Dostoyevski al admirar ese cuerpo destruido— que Cristo haya pagado “ese” precio para salvarnos?
¿Es Cristo la belleza que salvará el mundo? Aquel que fue definido como “el más hermoso entre los hijos de los hombres” (salmo 44) podría dar testimonio de una belleza física sin igual. Pero la pintura de Holbein muestra un Cristo desfigurado, que nos recuerda más bien la profecía de Isaías: “No hay en Él parecer ni hermosura que atraiga las miradas ni belleza que agrade” (Is 53,2). Vamos a ver, ¿entonces de qué belleza estamos hablando?
En último término, no hay belleza mayor que el amor que ha vencido la muerte. El amor de Aquél que da la vida por sus amigos es lo más bello que conoce el mundo. La belleza que salva, que salva de verdad, es la del amor que llega al extremo del sacrificio redentor. Por eso, la belleza que salvará el mundo es Cristo. Dios se hizo hombre para salvarnos, murió para darnos vida y ofrecernos la resurrección. La historia del cadáver que tan crudamente retrata Holbein tiene un epílogo, o mejor, una segunda parte, que confirma el triunfo de la belleza sobre la muerte: la sobrecogedora belleza de la Resurrección. Digámoslo con palabras del Apocalipsis: “Y la ciudad no necesitaba sol ni luna, pues la iluminaba la claridad de Dios, y su lumbrera era el Cordero” (Ap 21, 23).
La belleza del amor de Cristo, que nos salva, es aquello que debemos descubrir, atesorar y difundir con todas nuestras fuerzas. ¿No estamos aquí frente al misterio más importante de nuestras vidas? Amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros, es decir, amar hasta el extremo de padecer y de morir por el bien del otro, es el secreto del sentido de nuestra existencia. Si lo aprendemos, participaremos en la salvación del mundo. No es poco, ¿eh?
La "Red Mundial de Oración por el Papa" ha publicado el vídeo con la intención mensual del Papa. El Santo Padre invita “a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo“.
 Vídeo mensual del Papa: por los pequeños y medianos empresarios
Vídeo mensual del Papa: por los pequeños y medianos empresarios La pena de muerte y la dignidad de la persona
La pena de muerte y la dignidad de la personaEl vídeo mensual de septiembre del Papa francisco apuesta por la abolición de la pena de muerte. En esta ocasión, Francisco invita a rezar “para que la pena de muerte, que atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la persona, sea abolida en las leyes de todos los países del mundo”.
“Cada día crece más en todo el mundo el NO a la pena de muerte. Para la Iglesia esto es un signo de esperanza.
Desde un punto de vista jurídico, no es necesaria.
La sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse.
Siempre, en toda condena, debe haber una ventana de esperanza. La pena capital no ofrece justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza. Y evita toda posibilidad de deshacer un posible error judicial.
Por otro lado, moralmente la pena de muerte es inadecuada, destruye el don más importante que hemos recibido: la vida. No olvidemos que, hasta el último momento, una persona puede convertirse y puede cambiar.
Y a la luz del Evangelio, la pena de muerte es inadmisible. El mandamiento «no matarás» se refiere tanto al inocente como al culpable.
Por eso, pido a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo.
Recemos para que la pena de muerte, que atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la persona, sea abolida en las leyes de todos los países del mundo“.
El Video del Papa es una iniciativa oficial que tiene como objetivo difundir las intenciones de oración mensuales del Santo Padre. Es desarrollada por la Red Mundial de Oración del Papa, con el apoyo de Vatican Media. La Red Mundial de Oración del Papa es una Obra Pontificia, que tiene como misión movilizar a los católicos por la oración y la acción, ante los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia.
Fue fundada en 1844 como Apostolado de la Oración y la integran más de 22 millones de católicos. Incluye su rama de jóvenes, el MEJ – Movimiento Eucarístico Juvenil. En diciembre 2020 el Papa constituyó esta obra pontificia como fundación vaticana y aprobó sus nuevos estatutos.
Pobreza, desigualdades, corrupción, leyes que pisotean la dignidad humana, persecución religiosa, sufrimientos, violencias, racismo, discriminaciones… La Iglesia, en particular los fieles laicos, llamados a ser “como el alma del mundo”, interviene en temas sociales porque “está en juego un valor moral fundamental: la justicia”, señala Gregorio Guitián, decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, en su último libro.
“Detrás de los problemas sociales hay injusticias. La injusticia hace daño a las personas y es una ofensa a Dios -un pecado-, que Jesucristo ha querido sanar y redimir. Por eso la Iglesia siempre ha procurado contribuir a una sociedad más justa”, escribe el teólogo Gregorio Guitián en un didáctico estudio de 155 páginas, titulado ‘Como el alma del mundo’, que describe como una “breve aproximación a la moral social y a la Doctrina Social de la Iglesia”, y “que no pretende ser propiamente un manual”. La edición es de Palabra en su colección Buscando entender.
“Hay un consenso general en que Jesucristo no formó parte de ningún grupo religioso-político de su época (como los zelotes, los fariseos, los esenios, etc.). Sin embargo, sí tuvo preocupación por los problemas sociales (…), cumplió sus obligaciones cívicas, como el pago de impuestos; reconoció la autoridad civil (‘Dad al César…)”. Su enseñanza es de carácter religioso y moral, pero tiene una aplicación en la vida social clara, aunque no se dedicara a reformar la política ni fuera un líder político”, precisa el profesor.
Por ejemplo, cuando Jesús enseña “que os améis los unos a los otros como yo os he amado”, o cuando dice: “amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persigan“, “está poniendo las bases para la superación de discriminaciones sociales”, subraya.
Y “a partir del ejemplo de Jesús, el cristianismo primitivo, aun en medio de una sociedad pagana -en muchas ocasiones, hostil al Evangelio-, y sin capacidad alguna para reformar las estructuras porque los cristianos no eran nadie, se esforzó por aliviar las situaciones sociales extremas o por respetar y obedecer a la autoridad”. “Con el paso de los siglos, y en una sociedad ya oficialmente cristiana, el compromiso social de los cristianos será una constante”, explica el profesor Guitián, doctor en Teología por la Universidad de la Santa Cruz y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid.
Benedicto XVI recordaba cómo el emperador Juliano (+363), que rechazó la fe cristiana, quiso restaurar un paganismo reformado. Sin embargo, escribió en una de sus cartas que ‘el único aspecto que le impresionaba era la actividad caritativa de la Iglesia’”, añade el autor, al especificar que “siempre ha habido en la Iglesia una caridad organizada para servir a todos atendiendo a las necesidades espirituales y materiales; y también una preocupación y reflexión por las cuestiones sociales”.

“Creo que valdría la pena destacar la importancia de los laicos en todas las cuestiones sociales”, ha comentado el profesor Gregorio Guitián a Omnes , así como «la necesidad de que se formen bien en estas materias y su importancia insustituible para mejorar el mundo, particularmente en todos los terrenos donde los desafíos son palpables (política, leyes, economía, ciencia, familia y educación, comunicación, arte y cultura, salud y cuidado de las personas, moda, tecnología, cine, el mundo de la técnica, cuidado del medioambiente, etc.)”.
“El mismo título del libro”, afirma, “está puesto pensando especialmente en ellos, que están llamados a ser como el alma del mundo, y las páginas iniciales sobre los fieles laicos pueden servir de referencia”.
“Ante la mole del mal cristalizado en la sociedad uno podría preguntarse: ¿qué hacer? El mundo necesita redención. Jesucristo ha tomado sobre sí estos males [ver pp. 24-25], y busca en cada momento de la historia llevar el bálsamo de la caridad y la justicia a esas heridas. Para eso Jesús mira a sus discípulos con esta esperanza: “’Vosotros sois la sal de la tierra (…). Vosotros sois la luz del mundo” (Mateo, 5, 13-14).
En el mundo existen alrededor de 1.327 millones de católicos laicos, del total de 7.800 millones de habitantes, además del Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos, diáconos permanentes, seminaristas mayores… “Entra por los ojos la importancia que tienen los fieles laicos para la misión de la Iglesia en el mundo”, escribe el autor, al estar “llamados a ser como la levadura en medio de la masa” (cfr. Mateo, 13,33)”.
“Descubrir la enorme relevancia del papel de los laicos en la sociedad, y despertar el deseo de aportar luz al mundo desde el propio lugar, deberían ser objetivos de la moral social cristiana. De los laicos, como de todos los cristianos, también se puede decir que están llamados a ser ‘como el alma del mundo’. Así lo decía la ‘Carta a Diogneto’, en el siglo II: “Lo que es el alma en el cuerpo, eso son los cristianos en el mundo (Epistula ad Diognetum, 6, 1)”, expone el profesor Guitián.
El Concilio Vaticano II, en la Constitución Apostólica Lumen gentium, sobre la Iglesia, señaló que los laicos están llamados a contribuir desde dentro, como el fermento en la masa, a la santificación del mundo a través del ejercicio de sus tareas propias. (n. 31).
Gregorio Guitián recuerda asimismo que el Papa Francisco ha pedido “a los fieles laicos un compromiso real por ‘la aplicación del Evangelio a la transformación de la sociedad’, doliéndose de que, a veces, se piense únicamente en cómo involucrarles más en las tareas intraeclesiales, mientras queda pendiente informar de valores cristianos el mundo social, político o económico (Exhortación apostólica Evangelii gaudium, n. 102)”.
En esta línea, no viene mal recordar aquí frecuentes apelaciones del Papa a no permanecer indiferentes. Por ejemplo, en un discurso a los miembros de la Fundación Centesimus Annus el 23 de octubre del año pasado, decía el Pontífice: “No podemos permanecer indiferentes. Pero la respuesta ante la injusticia y la explotación no es sólo la denuncia: es sobre todo la promoción activa del bien: denunciar el mal, pero promover el bien”.
¿Cómo abordar estas tareas?, se pregunta el autor. Y cita a san Juan Pablo II, quien sugirió “tres líneas de acción en el documento magisterial sobre los laicos más importante hasta la fecha (la exhortación ‘Christifideles laici’, sobre los fieles laicos: 1. Superar la fractura entre el Evangelio y la propia vida para lograr una unidad inspirada en el Evangelio. 2. Comprometerse con valentía y creatividad en el esfuerzo por resolver los problemas sociales. 3. Hacer su trabajo con competencia profesional y honestidad, pues es el camino de la propia santificación”.
Guitián refuerza su tesis sobre los laicos de manera importante en el libro. “Aunque pueda parecer sorprendente, la vocación que Dios ha pensado para solucionar un buen número de los males de este mundo es, sobre todo -aunque no exclusivamente- la vocación laical. Sí, los fieles laicos, hombres y mujeres cuya vocación es llevar el mundo hacia Dios, como desde dentro. Ellas y ellos son como “las fuerzas especiales” de la Iglesia. (..)”
“Allí, en esa ‘cocina del mundo’, se gesta la humanidad o inhumanidad de la sociedad, y allí han de estar los fieles laicos para reconducir el mundo hacia Dios”. “El papel de la Iglesia en el mundo es ser ‘signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano (Gaudium et spes, n. 42)”, recuerda.
En síntesis, puesto que nos hemos centrado solamente en algún aspecto del libro del profesor Guitián, puede decirse que la obra tiene una introducción, 8 capítulos, un breve resumen al final de cada capítulo, la conclusión y bibliografía.
En ellos se abordan el compromiso social de los cristianos, los principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia, el bien común, la visión cristiana sobre la comunidad política, la comunidad internacional, dos apartados dedicados específicamente a la economía, y un último capítulo dedicado al cuidado de la creación, “responsabilidad de todos”, en el que se ofrecen como programa algunas ideas de la encíclica Laudato si’ (nn. 209 y 227).
El pasado 30 de agosto falleció Mijaíl Gorbachov, una de las figuras políticas más relevantes de finales del siglo XX. Su amistad con Juan Pablo II resultó esencial para la apertura de la Unión Soviética y la caída del comunismo en Rusia. El autor del texto, José R Garitagoitia, es un experto de la relación de estas dos figuras.
Traducción del artículo al italiano
Entre la caída del Imperio de los Zares, en 1917, y la disolución de la Unión Soviética, en 1991, transcurren setenta y cuatro años de historia. Durante ese largo periodo los destinos de la URSS, extendida desde los Urales hasta las estepas del Asia Central, y los confines de Siberia, fueron decididos por un líder.
Quienes el 11 de marzo de 1985 situaron a Mijail Gorbachov (Privolnoie 1931) en la cúspide del poder no tuvieron conciencia de elegir al último Secretario General del Partido Comunista Soviético. Con 54 años, era el miembro más joven del Politburó y, llegado el momento, candidato natural para suceder al anciano Konstantin Chernienko. Por primera vez en la historia soviética, el matrimonio del Kremlin, Mijail y su esposa Raisa, cuatro años más joven, no superaba en edad al de la Casa Blanca.
Aunque no doctrinario, Gorbachov fue un comunista convencido de los principios fundamentales de la ideología socialista, y trató de mantener su compromiso. Junto con la política de trasparencia (Glasnost), la Perestroika fue su gran objetivo: la reforma del sistema desde dentro, y desde arriba, sin renunciar al socialismo.
Ya sea por convicción o por necesidad, dada la complicada situación económica y social de la URSS, desde comienzos de su mandato promovió el acercamiento con los Estados Unidos. La cumbre con Reagan en Ginebra, en noviembre de 1985, abrió el camino de la distensión. El nuevo clima internacional hizo posible los acuerdos de reducción de armas nucleares, y un deshielo a nivel internacional. La historia reconoce su papel en la caída del Muro de Berlín, y en las transformaciones no violentas de 1989 en Europa Central y Oriental: podía haber reaccionado al estilo soviético, como en las crisis de Hungría (1956) y Checoslovaquia (1968), y optó por dejar que los pueblos siguiesen su camino en libertad.
El papel decisivo de Gorbachov en aquellos acontecimientos no pasó inadvertido a otro gran protagonista de la transformación de Europa: Juan Pablo II. Dediqué la tesis en ciencias políticas al análisis de la influencia del primer papa eslavo en aquellos acontecimientos, y Gorbachov accedió a mi invitación para redactar la presentación del libro. Recientemente he publicado un largo artículo sobre su relación. En aquellos años me entrevisté personalmente con los dos, y comprobé su aprecio mutuo. Gorbachov deja constancia de su admiración por Juan Pablo II en las cartas que me escribió con motivo de la tesis. Documentos para la historia que hace un tiempo doné al archivo general de la Universidad de Navarra.
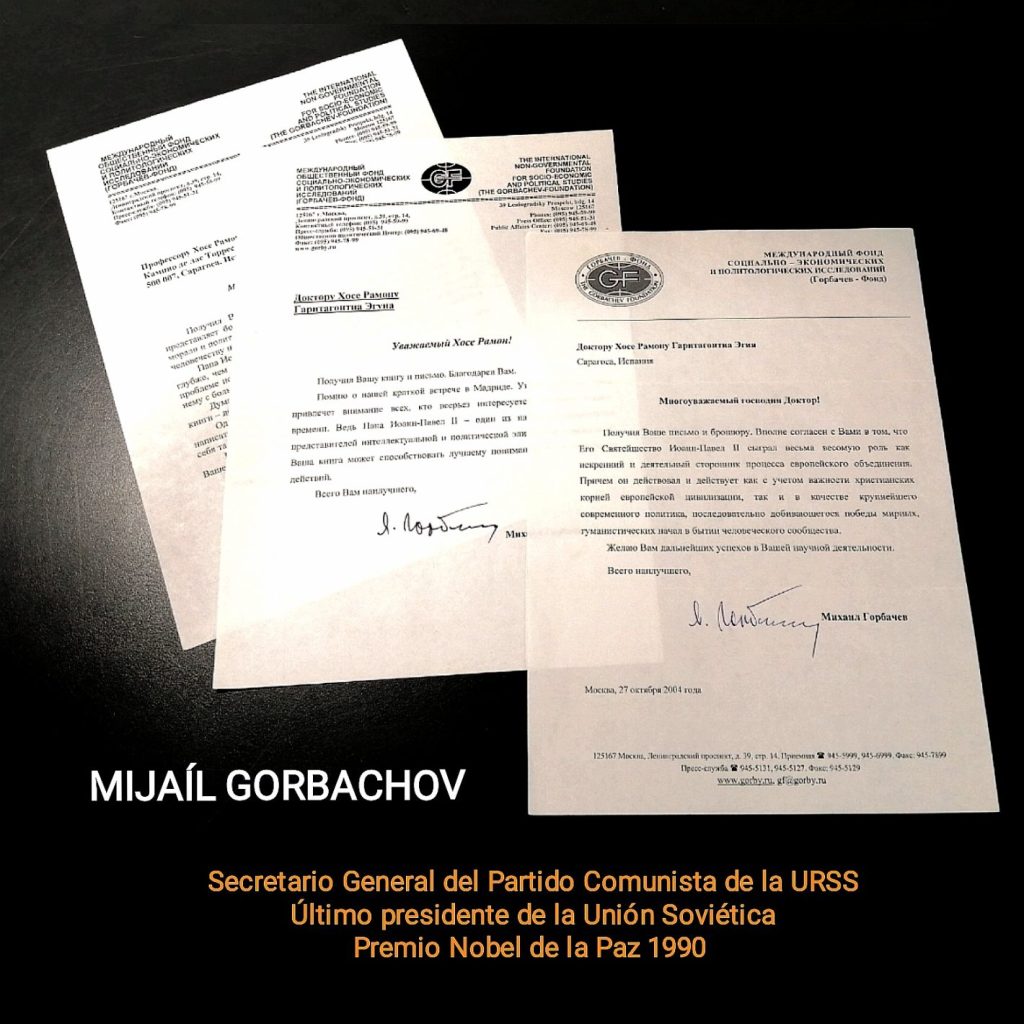
Desde su primer encuentro en el Vaticano, el 1 de diciembre de 1989, surgió entre ellos una corriente de admiración y aprecio. Dos décadas después el portavoz Navarro-Valls recordaría que, entre todos los encuentros que mantuvo durante los 27 años de pontificado, “uno de los que más gustó al Karol Wojtyla fue el que mantuvo con Mijaíl Gorbachov”. Aquel día el portavoz preguntó a Juan Pablo II su impresión de Gorbachov: es “un hombre de principios”, respondió el Papa, “una persona que cree tanto en sus valores que está dispuesto a aceptar todas las consecuencias que se deriven”.
Tras la muerte de Juan Pablo II, Gorbachov fue entrevistado en Radio Free Europe. La periodista preguntó: “Mijaíl Sergeevich, usted fue el primer líder soviético en reunirse con el Papa Juan Pablo II. ¿Por qué decidió en ese momento solicitar audiencia?”. La respuesta hizo memoria de las circunstancias tan especiales de aquel año extraordinario: “Habían sucedido muchas cosas que no habían ocurrido en las décadas anteriores. Creo que esto está relacionado con el hecho de que, en 1989, ya habíamos avanzado mucho”.
¿Qué es lo que facilitó la conexión entre ambas personalidades? Para el último líder soviético la clave estaba en la historia y la geografía: los dos eran eslavos. “Inicialmente –recordó Gorbachov tras la muerte de Juan Pablo II- para mostrar hasta qué punto el Santo Padre era eslavo, y cómo respetaba a la nueva Unión Soviética, propuso que pasáramos los primeros 10 minutos solos juntos y habló en ruso”. Wojtyla se había preparado para la conversación, repasando la lengua rusa: “He ampliado mis conocimientos para la ocasión” dijo al empezar.
La relación entre ambas personalidades es un claro dejemplo de la ‘amistad social’ que el Papa Francisco describe en “Fratelli tutti“: “acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo ‘dialogar’” (n. 198). Juan Pablo II y Mijaíl Gorbachov hicieron posible con su actitud la eficacia del encuentro. Mostraron su “capacidad de respetar el punto de vista del otro aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos. Desde su identidad, el otro tiene algo para aportar, y es deseable que profundice y exponga su propia posición para que el debate público sea más completo todavía” (n. 203).
Los dos eslavos quedaron impactados por aquella conversación en la Biblioteca del palacio Apostólico. Les sorprendió la sintonía que surgió de un modo tan natural. “Cuando se celebró la reunión, recordó años después Gorbachov, le dije al Papa que a menudo se encuentran palabras iguales o similares en mis declaraciones y en las suyas”. No era casualidad. Tanta coincidencia era una muestra de que existía “algo en común en la base, en nuestros pensamientos”. El encuentro fue el comienzo de una relación especial entre dos personalidades, en principio muy distantes. “Creo que puedo decir con razón que durante esos años nos hicimos amigos”, escribió Gorbachov en el centenario de Juan Pablo II.
Con el paso del tiempo la amplitud de su revolución será mejor comprendida, y situará a Mijaíl Gorbachov en el lugar que le corresponde en la historia del siglo XX.
Doctor en Ciencias Políticas y en Derecho Internacional Público
Cuando la vida de los animales y de las plantas se pone por encima de la de las personas y de los pueblos, el amor a la creación se convierte en una monstruosidad, una idolatría. Es lo que Chesterton nos recordó hace ya un siglo acuñando la frase, hoy actual, de que: "donde hay adoración animal, hay sacrificio humano".
En esta Jornada Mundial por el Cuidado de la Creación, había que hablar de la tala del ficus de la parroquia de San Jacinto de Sevilla. El algoritmo de Google News seguro que le ha bombardeado a usted también estos días con las múltiples informaciones y artículos de opinión que han suscitado los dimes y diretes de la noticia.
Si aun así es la primera vez que escucha hablar del tema, le pongo en antecedentes: una comunidad parroquial, de acuerdo con su obispado, con la provincia de la congregación religiosa que la sirve, con las asociaciones de vecinos y fuerzas vivas del barrio donde se encuentra y con el ayuntamiento socialista de la localidad; decide, tras años de estudios y búsqueda de alternativas, talar un árbol cuyo crecimiento desmesurado ha provocado accidentes con heridos de gravedad por caídas de enormes ramas y amenaza con destruir el multisecular templo (declarado Bien de Interés Cultural) pues ha provocado daños en sus cimientos y estructura.
A pesar de ello, un movimiento ciudadano en pro del ficus, con recogida de firmas y activistas encaramados a las ramas del árbol, logró hace unos días que un juez paralizara de forma cautelar su tala antes de que esta acabase definitivamente con el majestuoso ejemplar. El hecho habría pasado desapercibido si no hubiera dos circunstancias que la han convertido en carne de titular: en primer lugar, el haber acaecido durante el mes de agosto, convirtiéndola en una serpiente de verano, que es como llamamos en el ámbito periodístico a las noticias de relativa poca trascendencia que se alargan en periodo estival debido a la sequía informativa propia de la temporada; y en segundo lugar, por estar implicada la Iglesia Católica, ingrediente picante que la hace irresistible para el adictivo salseo. No les quepa duda de que el tema no habría salido de la prensa local si el propietario hubiera sido una comunidad de vecinos, un particular, una empresa o una institución pública o privada.
Cuando escribo este artículo, desconozco el último capítulo del culebrón, pero el caso me da pie a reflexionar sobre la doctrina de la Iglesia en torno al cuidado de todas las criaturas que reflejan, «cada una a su manera –como dice el Catecismo– un rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios».
En Caritas in veritate, Benedicto XVI afirmaba que «La Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la creación y la debe hacer valer en público. Y, al hacerlo, no sólo debe defender la tierra, el agua y el aire como dones de la creación que pertenecen a todos. Debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo». Este concepto es desarrollado posteriormente por Francisco en su encíclica ecológica, Laudato Si’ bajo el término “ecología integral”, que no es otra cosa que incorporar al cuidado de la creación las dimensiones humanas y sociales.
Cuando la vida de los animales y de las plantas se pone por encima de la de las personas y de los pueblos, el amor a la creación se convierte en una monstruosidad, una idolatría. La historia está plagada de pueblos que cayeron en esta adoración a las criaturas que terminó volviéndose contra sí mismos despreciando su propia vida. Es lo que Chesterton nos recordó hace ya un siglo acuñando la frase, hoy actual, de que: «donde hay adoración animal, hay sacrificio humano».
Cada una de las criaturas del planeta tenemos una misión y nos corresponde ejercerla. Al ser humano, Dios le ha dado el don de la inteligencia, por eso le ha encomendado “someter” la tierra. La correcta interpretación del libro del Génesis nos explica que este dominio no es el de un explotador salvaje de la naturaleza, sino el de un lugarteniente de Dios, el de un administrador que debe rendir cuentas ante el dueño de la viña. Este dominio responsable nos lleva a tener que tomar decisiones a veces dolorosas pero necesarias para el bien común.
Caminemos, como nos pide la Iglesia, hacia la necesaria conversión ecológica que busca, en definitiva, el bien de la humanidad entera. Y alabemos al Señor, con San Francisco de Asís, por todas las criaturas, en especial por esa cuya existencia en nuestros tiempos sí que parece estar en peligro de extinción: la inteligencia humana.
Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Bachiller en Ciencias Religiosas. Trabaja en la Delegación diocesana de Medios de Comunicación de Málaga. Sus numerosos "hilos" en Twitter sobre la fe y la vida cotidiana tienen una gran popularidad.
Salomón pide a Dios el don de la sabiduría para ser un rey justo y juzgar según la voluntad de Dios. Se pregunta: “¿Qué hombre puede conocer la voluntad de Dios? ¿Quién puede adivinar lo que el Señor quiere?”.
La revelación contiene muchos elementos para saber lo que el Señor quiere, y la Iglesia ofrece muchas reflexiones y ejemplos a seguir, pero hay veces en que esto no es suficiente. Pidamos por eso a Dios la sabiduría, el don del Espíritu para discernir qué hacer o qué camino tomar, qué decisión adoptar.
La carta a Filemón es sorprendente: una nota de recomendación para un amigo es reconocida como palabra de Dios inspirada y enviada a toda la Iglesia para siempre.
Onésimo, el esclavo de Filemón, que se quedó con Pablo para ayudarle en su prisión, fue generado por él a la fe: lo llama “hijo mío”. La decisión de enviarlo de nuevo a Filemón, pidiéndole que no lo trate más como un esclavo sino como un hermano en el Señor, es tomada por Pablo con la sabiduría y el espíritu de Dios.
Podía mantenerlo consigo evitando incertidumbres, pero lo devuelve a su amo, arriesgándose a que Filemón no entienda su exhortación y siga considerándolo un esclavo.
“Me hubiera gustado tenerlo conmigo para que me asistiera en tu lugar, ahora que estoy encadenado por el evangelio. Pero no quería hacer nada sin tu parecer, para que el bien que haces no sea forzado, sino voluntario”. El mensaje sobre la superación de la esclavitud con el poder de la liberación de Cristo es muy fuerte, y ayuda a comprender la importancia de esta carta.
Sugiere a Filemón que la novedad de su relación con Onésimo significa para él tener mucho más que esta relación “tanto como hombre, que como hermano en el Señor”. Es un crecimiento de la conciencia de la dignidad humana, que la revelación de Cristo nos hace descubrir.
Jesús, viendo que le siguen muchas personas fascinadas por su enseñanza, buscando quizá en su compañía una solución a los problemas de la vida, un camino hacia el éxito, señala dos aspectos decisivos que permiten comprobar si sus disposiciones son idóneas para ser sus discípulos, como lo son los doce que ha elegido.
La primera es la relación con quienes nos han dado la vida y con quienes la hemos compartido: padre, madre, hermanos y hermanas, y con nuestra propia vida. Luego, la esfera de las posesiones: deben estar dispuestos a dejarlo todo. A aquellos primeros se les había pedido un desprendimiento real, que los hacía disponibles para ir a cualquier parte sin alforja y sin tener donde reposar la cabeza.
Para todos los cristianos que viven su fe en la vida ordinaria, este orden de valores es interior, y ayuda, cuando el amor a Jesús contraste con el amor a la familia y a las posesiones, a poder elegir siempre el primero.
El sacerdote Luis Herrera Campo ofrece su nanomilía, una pequeña reflexión de un minutos para estas lecturas.
El concepto de sinodalidad y el papel de los laicos en la Iglesia han sido los dos temas que han centrado el consistorio de cardenales del 29 y 30 de agosto en Roma.
 ¿Qué es un consistorio de cardenales?
¿Qué es un consistorio de cardenales? Quiénes son los cardenales del próximo consistorio
Quiénes son los cardenales del próximo consistorio ¿Cómo queda el colegio cardenalicio?
¿Cómo queda el colegio cardenalicio?Traducción del artículo al italiano
La Iglesia se reunió en Roma junto al Papa para reflexionar sobre el futuro durante cuatro intensos días. Antes del consistorio, el sábado 27 de agosto, tuvo lugar el nombramiento oficial de 20 nuevos cardenales de todo el mundo, y después, los días 29 y 30, unos 200 cardenales se reunieron a puerta cerrada para debatir aspectos de “Praedicate Evangelium”, la Constitución Apostólica en vigor desde el pasado mes de junio. El Colegio Cardenalicio al completo está formado por 227 personas, por lo que en esta ocasión ha participado una gran mayoría, muy representativa de la comunidad eclesial.
En su homilía de apertura, el Papa Francisco exhortó a los presentes sobre el fuego que Jesús vino a “arrojar sobre la tierra”, un fuego que el Espíritu Santo también enciende en los corazones, las manos y los pies de quienes lo siguen. Un fuego que puede ser poderoso o ser un rescoldo, en el que se manifiesta un estilo particular de Dios, cuando se comunica con mansedumbre, con fidelidad, con cercanía y ternura.
“El doble modo de expresar el fuego nos recuerda” -dijo Francisco- “que el hombre de celo apostólico está animado por el fuego del Espíritu para ocuparse con valentía de las cosas grandes y pequeñas”.
Con estas palabras introductorias, el Papa estimuló en cierto modo a los participantes en el Consistorio para que abordaran con espíritu valiente los temas objeto de debate.
Dos temas surgieron con más fuerza en la reunión central: entender qué es la sinodalidad y aclarar las circunstancias en las que los laicos pueden dirigir un dicasterio. Sobre la primera cuestión, algunas eminencias observaron que la sinodalidad es un asunto serio, sugiriendo, sobre todo, que “los obispos hacen el sínodo”.
Otros prelados expresaron diversas perplejidades sobre el mal uso del término “sinodalidad”, que ahora se utilizaría para indicar todo, incluso cosas que tendrían más que ver con la comunión que con la sinodalidad como siempre se ha entendido.
El otro asunto tratado versaba sobre el laicado. Se sabe que la nueva constitución reclama una mayor participación de los laicos en las estructuras del vértice, aunque sin profundizar en la cuestión. En más de un grupo de trabajo se propuso enumerar los dicasterios que pueden tener un laico al frente, sin dejar todo en una vaguedad genérica.
En la base del primer día del consistorio, algunos cardenales plantearon la idea de definir la fuente de la jurisdicción a nivel doctrinal: ¿es el sacramento del orden o es la potestad suprema del Papa? No son precisamente disquisiciones accidentales, por lo que serán útiles las aclaraciones en un futuro próximo.
En los debates se percibe un enfoque emergente para hacer el papel en la comunidad cristiana «más misionero» y abrir la puerta a una mayor presencia de los laicos y las mujeres, incluso a través de reuniones y debates más frecuentes.
El segundo día de reuniones confirmó la centralidad del tema de los laicos, que evidentemente se entiende como relevante en la evolución de la Iglesia. Tomando de nuevo como referencia la “Praedicate Evangelium”, los cardenales presentes debatieron en grupos lingüísticos, donde se hicieron propuestas, y luego se reunieron en sesión plenaria.
El tema más escuchado fue el de los laicos, tomando como referencia lo afirmado en “Praedicate Evangelium”: “Todo cristiano, en virtud del Bautismo, es un discípulo-misionero en la medida en que ha encontrado el amor de Dios en Cristo Jesús”. No se puede dejar de tener esto en cuenta en la actualización de la Curia, cuya reforma, por tanto, debe prever la participación de los laicos, también en funciones de gobierno y responsabilidad.
A continuación, se reafirmó la idea de que “hay dicasterios en los que es conveniente que haya laicos al frente”. La afirmación del laicado y de su papel es vinculada por algunos al desarrollo del espíritu misionero, pensando que “tarde o temprano llegaremos a una conciencia diferente, donde todo es misionero y misionero incluso, puede parecer paradójico, las propias oficinas de la Curia” (Cardenal Paolo Lojudice).
El cardenal arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, concluyó su participación hablando de una reunión “extraordinariamente edificante”. “Hablamos como amigos, como hermanos, con una inmensa caridad y un profundo amor a la Iglesia, sobre asuntos muy prácticos», dijo el cardenal. “Me alegro de que haya sucedido. Se esperaba con impaciencia”.
El Papa Francisco concluyó el consistorio con una Santa Misa. En su homilía pareció referirse a algunas de las cuestiones aquí mencionadas para el futuro de la Iglesia. “Si, junto con los discípulos, respondemos a la llamada del Señor y vamos a Galilea, al monte indicado por Él, experimentamos un nuevo asombro. Esta vez, lo que nos encanta no es el plan de salvación en sí mismo, sino el hecho -aún más sorprendente- de que Dios nos implique en su plan: es la realidad de la misión de los apóstoles con Cristo resucitado… Las palabras del Resucitado siguen teniendo el poder de conmover nuestros corazones dos mil años después. La insondable decisión divina de evangelizar el mundo a partir de aquel miserable grupo de discípulos, que -como señala el evangelista- aún dudaban, no deja de sorprendernos. Pero, mirándolo bien, no es diferente el asombro que nos embarga si nos miramos a nosotros, reunidos hoy aquí, a quienes el Señor nos ha repetido esas mismas palabras, ese mismo envío”.
El Papa Francisco comienza un nuevo ciclo de catequesis para sus audiencias públicas de los miércoles. En esta ocasión sobre la realidad humana del “discernimiento“ personal que es necesario hacer tantas veces en nuestro día a día.
El Papa Francisco ha dedicado los últimos seis meses a una catequesis sobre la ancianidad y su papel en la familia, la Iglesia y el mundo. A partir de este miércoles, 31 de agosto, comenzará a reflexionar en las audiencias sobre el “discernimiento“. “El discernimiento“ -son palabras del Papa- “es un acto importante que concierne a todos, porque las elecciones son una parte esencial de la vida. Uno elige la comida, la ropa, un curso de estudio, un trabajo, una relación. En todos ellos se realiza un proyecto de vida, y también nuestra relación con Dios“.
Decidir conlleva usar la inteligencia, evaluar nuestros intereses y afectos, implicar a la voluntad para seguir el bien que queremos. Así pues, se presentan unos meses en los que el Pontífice reflexionará sobre cuestiones muy antropológicas.
Como bien explicaba Ortega, la vida humana no es un proyecto cerrado, sino que el hombre debe decidir por sí mismo innumerables veces cada día. Por eso, el Papa Francisco señalaba que el “discernimiento implica un esfuerzo. Según la Biblia, no encontramos ante nosotros, ya empaquetada, la vida que hemos de vivir. Dios nos invita a evaluar y elegir: nos ha creado libres y quiere que ejerzamos nuestra libertad. Por lo tanto, discernir es un reto.
A menudo hemos tenido esta experiencia: elegir algo que nos parecía bueno y en cambio no lo era. O saber cuál era nuestro verdadero bien y no elegirlo. El hombre, a diferencia de los animales, puede equivocarse, puede no querer elegir correctamente. La Biblia lo demuestra desde sus primeras páginas. Dios da al hombre una instrucción precisa: si quieres vivir, si quieres disfrutar de la vida, recuerda que eres una criatura, que no eres el criterio del bien y del mal, y que las elecciones que hagas tendrán una consecuencia, para ti, para los demás y para el mundo (cf. Gn 2,16-17); puedes hacer de la tierra un magnífico jardín o puedes convertirla en un desierto de muerte. Una enseñanza fundamental: no es casualidad que sea el primer diálogo entre Dios y el hombre“.
Con humor, el Papa Francisco señalaba que el “discernimiento es agotador pero indispensable para vivir“. Si además uno tiene a su cargo especiales responsabilidades familiares o laborales, se hace más costoso sobrellevarlo. Para conseguirlo el Santo Padre recomienda tener presente la filiación divina: “Dios es Padre y no nos deja solos, siempre está dispuesto a aconsejarnos, a animarnos, a acogernos. Pero nunca impone su voluntad. ¿Por qué? Porque quiere ser amado y no temido. Y el amor sólo puede vivirse en libertad. Para aprender a vivir hay que aprender a amar, y para ello es necesario discernir“.
Los cardenales han reflexionado sobre un documento que se espera que sea el punto de partida para una curia renovada, más misionera, más sinodal, más transparente desde el punto de vista económico y menos burocratizada.
Luis Alberto Rosales es el director general de la Fundación Centro Académico Romano (CARF) que, desde 1989, ayuda a la formación de sacerdotes y seminaristas de todo el mundo en las facultades eclesiásticas de la Universidad de Navarra y en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma.
 Peregrina a Roma con CARF
Peregrina a Roma con CARF El encuentro Omnes-CARF ha abordado las ventajas y riesgos de la inteligencia artificial
El encuentro Omnes-CARF ha abordado las ventajas y riesgos de la inteligencia artificial “En Indonesia somos pocos católicos, pero con fe ardiente”
“En Indonesia somos pocos católicos, pero con fe ardiente”Gracias a la labor de la Fundación Centro Académico Romano (CARF) en sus poco más de 30 años de vida, más de 40.000 personas entre sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas han podido ampliar su formación en estas facultades para servir a la Iglesia en más de 130 países. La realidad de este proyecto “que haría estallar la cabeza de cualquier economista”, destaca Luis A. Rosales, “es posible gracias a muchos pequeños donantes. Muchas veces no sabemos cómo van a salir las cosas y salen y yo siempre digo que es porque tenemos tres santos empeñados en esto”
–En relación al nacimiento de CARF podemos hablar de dos orígenes: uno más cercano, el establecimiento, como tal, de la Fundación el 14 de febrero de 1989 y uno lejano. El lejano comenzó en 1978, cuando Juan Pablo II es elegido Papa. Una vez en la sede de Pedro, Juan Pablo II habló con Álvaro del Portillo, a quien conocía de las sesiones del Concilio Vaticano II y que había sucedido a Josemaría Escrivá al frente del Opus Dei, para indicarle que el Opus Dei debía establecer una universidad en Roma.
San Juan Pablo II era consciente de un punto clave del espíritu del Opus Dei que defendía san Josemaría, fallecido poco antes, era el amor a la Iglesia, al Papa y a los sacerdotes. Álvaro del Portillo le respondió que estaban las facultades eclesiásticas de Pamplona; pero Juan Pablo II insistió en la necesidad de la presencia de una universidad en Roma. Y le señaló además dos características que tenía que tener: por una parte, solidez de doctrina y además, estudios de comunicación, porque los sacerdotes tenía que saber de comunicación. A esto se sumaba la necesidad de solucionar la residencia de los sacerdotes y seminaristas que fueran a estudiar a Roma y Pamplona. Es decir, habría que hacer un seminario en Roma y otro en Pamplona y residencias…
Comenzaron entonces la búsqueda de un edificio para la universidad en Roma y para un seminario en Roma y otro en Pamplona; y comenzaron también las gestiones de créditos, alquileres, contratación de personal, servicios… Hasta que, en 1984 arranca lo que hoy es la Universidad Pontificia de la Santa Cruz.
Comenzaron a llegar los estudiantes: sacerdotes, seminaristas, religiosas y religiosos… y, en pocos años, se produjo un colapso económico. La razón es sencilla: en España, por ejemplo, tenemos muy claro “cuanto cuesta” un sacerdote; seguridad social, los sueldos… etc., pero en países como Brasil, Benin, Kenia o Nigeria, un sacerdote “cuesta” muchísimo menos, son cantidades ridículas para la Italia o la España también de entonces. Las cantidades que aportaban los superiores y obispos para sus alumnos eran ésas y, evidentemente, con lo que se puede destinar a un sacerdote en esos países no se paga una universidad privada, ni una residencia en Roma o Pamplona… Se produjo, pues, un colapso: no se podían pagar las nóminas, los servicios…
Ante este panorama, se vio la necesidad de una fundación y nace lo que hoy conocemos como CARF.
–No. De hecho, Álvaro del Portillo quiso que esta fundación tuviera dos misiones clave: la primera es que CARF debía difundir el buen nombre de los sacerdotes y fomentar las vocaciones sacerdotales… y la segunda, que fuera viable: que los obispos de todo el mundo pudieran tener la oportunidad de enviar a sacerdotes y seminaristas, o los superiores de órdenes religiosas a sus hermanos y hermanas, a realizar estudios en estas dos facultades eclesiásticas.
Don Álvaro, que era consultor de varias congregaciones vaticanas, era consciente de que había sacerdotes que tenían mal comportamiento, pero también de que, por cada uno de estos que actuaba mal, otros miles se dejaban la vida por los demás, y no sólo en países lejanos sino en Nueva York, en Roma o en Berlín y no había derecho a la mala imagen que, ya entonces, tenían los sacerdotes y la Iglesia.
Por esta razón, aunque siempre se necesita ayuda económica, el primer fin de CARF es fomentar las vocaciones y difundir el buen nombre de los sacerdotes por lo que si alguien no puede dar dinero, puede ayudar difundiendo la labor de CARF.
–El funcionamiento es el siguiente: los superiores religiosos (masculinos o femeninos) y obispos interesados se dirigen a las facultades eclesiásticas de la Universidad de Navarra o a la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, pidiendo plaza y, posteriormente, si no se puede asumir el coste de estos estudios, piden una beca.
Desde CARF pedimos que, al menos, aporten lo que costaría su mantenimiento en los países de origen porque el “todo gratis” no es formativo. Hay ocasiones en las que nos encontramos con el problema de las plazas, porque no siempre hay sitio en las residencias y los seminarios. En Roma se cubren, en cierta medida, con los Colegios nacionales, pero no es lo mismo. En las residencias y seminarios internacionales se les cuida muchísimo, es una familia y ellos lo aprecian de manera especial.
–En las facultades eclesiásticas de la Universidad de Navarra y en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz encontramos estudiantes de más de un centenar de nacionalidades. De hecho, el tercer país con mayor número de alumnos es Estados Unidos. Lógicamente, a un estadounidense, un alemán o un español que pueda costearse los estudios no se le da una beca.
–CARF es una fundación española. Aunque apoye a estudiantes de 133 nacionalidades, la mayor parte de nuestros socios son españoles. Es verdad que cada vez hay más variedad, ya que a través de internet se llega a todas partes.
Nuestros cauces son el boletín, nuestro sitio web y las redes sociales, por las que han entrado donaciones de otros países. La mayoría son donativos “humildes”: muchísimas personas que dan 5 euros al mes o 20 euros año. La inmensa mayoría, el 80%, son de este tipo de pequeñas aportaciones. Esto es muy bonito. Evidentemente se necesitan donativos importantes porque si no, esto no es viable, pero la mayoría son de pequeñas cantidades.
En CARF no admitimos donaciones anónimas. Todas tienen nombre y apellidos; aunque no conocemos al 90% de quienes realizan estos donativos. Son muchas personas buenas, que ven el Boletín en su parroquia o alguna publicación en las redes sociales. Una vez que nos ayudan se intenta mantener más o menos un pequeño seguimiento desde la fundación por si surgiera algún tema. Podemos decir que no hay una relación causa-efecto de nuestro trabajo a lo que sucede, y las cosas salen. Yo lo achaco a que hay tres santos (san Juan Pablo II, san Josemaría y el beato Álvaro del Portillo) muy empeñados en que esto salga adelante, porque es asombroso. En cualquier actividad comercial se conoce el negocio y aquí no sabemos de dónde viene la mayor parte.
–La realidad es que el 85 % de los becados no tienen relación con el Opus Dei. En nuestra historia hemos trabajado con más de 1.200 diócesis y centenares de congregaciones religiosas. Esto supone que CARF es muy conocido entre los obispos y superiores religiosos de todo el mundo. El prestigio de las universidades de Navarra y la Santa Cruz es muy grande también. Los obispos y superiores eligen estas facultades por muchos motivos y, con la ayuda de CARF, solucionan también temas como el alojamiento o la atención de los estudiantes.
–Estamos muy contentos. Cuando el hoy beato Álvaro del Portillo confió a esta fundación la misión que tiene, todo era un sueño. Es una alegría y un motivo para dar gracias a Dios. Realmente es una maravilla ver donde se ha llegado. Y mirando al futuro, dónde se llegará será donde Dios quiera.
Ningún plan de marca hubiera soñado esto: ser conocidos y ayudar a gente del mundo entero… y menos aún sin tener certeza de cómo puede salir este dinero, que es mucho, y, a pesar de todo al final, la cosas salen. Salen porque allí arriba tenemos tres pares de manos que nos ayudan.
En su Memoria 2021, la Fundación Centro Académico Romano recoge algunos de los principales números de su tarea.
El pasado año la fundación obtuvo 9.715.000 euros a través de donaciones periódicas, testamentos, donaciones puntuales e ingresos derivados de patrimonio. De esta cifra un 75,04% se destinó a la formación de sacerdotes y seminaristas y un 0,8% al patronato de acción social.
Los sacerdotes y seminaristas que realizan sus estudios en Roma acuden a la Universidad Pontificia de la Santa Cruz que dispone de cuatro facultades eclesiásticas: Teología, Filosofía, Derecho Canónico y Comunicación Social Institucional, y de un Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
En en plano residencial, en Roma se encuentran el Seminario Internacional Sedes Sapientiae y los Colegios Sacerdotales Altomonte y Tiberino
Las Facultades Eclesiásticas de la Universidad de Navarra se componen de las facultades de Teología, Filosofía, Derecho Canónico, y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
En Pamplona, los estudiantes pueden residir en el Seminario Internacional Bidasoa y también en los Colegios mayores Echalar, Aralar y Albáizar, junto con la residencia Los Tilos.
Un estudiante conlleva unos 18.000 euros de gasto por curso: 11.000 euros aproximadamente de alojamiento y manutención, 3.500 de complemento por formación académica, unos 2.700 de matrícula universitaria y 800 de formación humana y espiritual.
El Papa Francisco ha invitado a las Conferencias Episcopales a compartir sus experiencias sobre cómo se han dado los ministerios laicales en los últimos 50 años.
El pasado 24 de agosto, el Papa Francisco publicó una carta dirigida a toda la Iglesia con motivo de los 50 años del motu proprio de San Pablo VI, Ministeria quaedam, en la que el papa instituyó los ministerios laicales. En este caso, Francisco invita a reflexionar sobre los ministerios, es decir, ciertas funciones que algunos fieles realizan en la Iglesia.
En aquella oportunidad, el papa Montini dio por terminada una etapa en la Iglesia en la que la entrada al estado clerical se hacía a través de la tonsura, acto que consistía en cortar un poco de cabello del candidato a las órdenes sagradas, las cuales estaban divididas en órdenes menores y órdenes mayores. Desde la entrada en vigor de Ministeria quaedam, 1 de enero de 1973, los ministerios del lectorado y del acolitado no sólo se podían conferir a los candidatos al sacerdocio, sino también a fieles laicos.
Francisco ha introducido algunos cambios en la línea de los ministerios instituidos por Pablo VI. Por una parte, el 10 de enero de 2021 fue publicado el motu proprio Spiritus Domini, el cual permitía que se pudiera conferir el lectorado y el acolitado a mujeres. Por otro lado, el 10 de mayo del mismo año fue publicado el motu proprio Antiquum ministerium, que creaba el ministerio del catequista. Por tanto, señala el pontífice, se trata de profundizar en la doctrina de los ministerios más que una ruptura, pues ya desde el inicio de la Iglesia nos encontramos con diversos ministerios, dones del Espíritu Santo para la edificación de la Iglesia. Así pues, estos ministerios se dirigen al bien común de la Iglesia y la edificación de la comunidad.
En la presenta carta, Francisco advierte que los ministerios no pueden estar sujetos a ideologías o adaptaciones arbitrarias, sino que son fruto del discernimiento en la Iglesia, a ejemplo de los apóstoles que se vieron en la necesidad de sustituir a Judas, de modo que el Colegio Apostólico quedara completo.
Así, los pastores de la Iglesia deben discernir qué es lo que la comunidad necesita en cada momento, guiados por el Espíritu Santo, debiendo hacer adaptaciones que apunten a cumplir con la misión que Cristo encargó a los apóstoles, una misión sobrenatural, que mira a la santificación.
Por tanto, no se trata de crear ministerios para que todos en la Iglesia tengan algo que hacer durante la misa, sino, para servir, que es lo que significa la palabra ministerio, y contribuir a la edificación de la Iglesia, cada uno según su estado.
Aquí nos encontramos con un peligro latente en la Iglesia, la clericalización del laico, es decir, atribuir ciertas funciones a los laicos, algunas de ellas propias del estado clerical, como si los laicos no tuvieran una función propia. De allí que la definición del Código de Derecho Canónico sea muy pobre para definir a los laicos, al señalar que los laicos son aquellos que no son ni clérigos ni consagrados (cfr. 207 § 1).
En cambio, la Constitución dogmática Lumen Gentium presenta lo que son realmente los laicos: “A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida. Allí están llamados por Dios, para que, desempeñando su propia profesión guiados por el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento.” (Lumen Gentium, n. 31).
Teniendo en cuenta estas ideas, el Papa Francisco hace una invitación a las Conferencias Episcopales para compartir sus experiencias acerca del modo cómo se han dado estos ministerios instituidos por Pablo VI durante los últimos 50 años, así como el reciente ministerio del catequista, además de los ministerios extraordinarios, por ejemplo, el ministro extraordinario de la Comunión, y aquellos realizados de facto, cuando en una parroquia se organizan para que algunos fieles hagan las lecturas de la misa o ayuden en la celebración eucarística, sin que hayan sido oficialmente instituidos como lectores o acólitos.
Queda saber cuándo y cómo se dará este diálogo o intercambio de experiencias que esperemos se muevan dentro de esas dos líneas que el Papa señala en su carta, el bien común y la edificación de la comunidad, es decir, de la Iglesia de Cristo.
La vida de Arthur Schopenhauer (Danzing, 1788-Frankfurt, 1860), uno de los mayores filósofos alemanes de todos los tiempos, coincidió con un momento cultural de extraordinaria vitalidad: el nacimiento del idealismo y del romanticismo germanos.
Fue la suya una existencia dramática, marcada por las figuras de un padre dominante y una madre con ambiciones literarias, y por una indomable voluntad de triunfar en el denso ambiente intelectual que le tocó vivir, donde habían brillado pensadores como Kant, Fichte, Schelling o Hegel.
En una época en que imperaba el culto a la razón, Schopenhauer ya intuyó algunos de los rasgos que configuran nuestro presente: el irracionalismo, el pesimismo trágico, la primacía de la voluntad, de los instintos y del deseo, así como la importancia del arte para entender la naturaleza del ser humano. Lástima que a un hombre tan inteligente le faltara la humildad propia de quien conoce a Dios».
En la estupenda biografía que le dedica Rüdiger Safranski, se afirma que se suele olvidar que estamos ante un filósofo de principios del siglo XIX aunque de tardía influencia especialmente a través de su discípulo Nietszche.
Para él, la voluntad es al mismo tiempo la fuente de la vida y el sustrato en el que anida toda desventura: la muerte, la corrupción de los existente y el fondo de la lucha universal. Schopenhauer nada contra la corriente de su tiempo: no le anima el placer de la acción, sino el arte del abandono.
Además de su célebre pesimismo, su obra tiene elementos aprovechables como su filosofía de la fuerza interior y la invitación al silencio.
Hacia el final de su vida dijo una vez a un interlocutor: “Una filosofía entre cuyas páginas no se escuche las lágrimas, el aullido y el rechinar de dientes, así como el espantoso estruendo del crimen universal de todos contra todos, no es una filosofía”.
Su padre, un rico mercader, quiso hacer de él un comerciante también (un hombre de mundo y de finas costumbres). Pero Arthur, favorecido en este punto por el temprano suicidio de su padre (de quien aprendería el valor, el orgullo, la sobriedad y una arrogancia firme e hiriente) y ayudado por su madre, con la que posteriormente se enemistaría, se convirtió en filósofo. Su pasión por la filosofía surge del asombro ante el mundo y, puesto que tenía fortuna heredada, pudo vivir para la filosofía y no necesitó vivir de ella.
Su obra principal, El mundo como voluntad y representación, fue para él la auténtica tarea de su existencia y no tuvo ningún éxito cuando se publicó. Se retira entonces de la escena sin haber llegado a actuar y se dedica entonces a contemplar desde la barrera el carnaval, a veces cruel, de la vida.
Siendo un hombre de una autoestima prodigiosa, supo pensar y esbozar las tres grandes humillaciones de la megalomanía humana: la humillación cosmológica (nuestro mundo no es más que una de las innumerables esferas que pueblan el espacio infinito y sobre la que se mueve una capa de moho con seres vivientes y cognoscentes); la humillación biológica (el hombre es un animal en el que la inteligencia le sirve exclusivamente para compensar la falta de instintos y la inadecuada adaptación al medio); y la humillación psicológica (nuestro yo consciente no manda en su propia casa).
En la obra del filósofo de Danzing así como en su biografía, podemos descubrir que Schopenhauer fue un niño sin suficiente amor (su madre no amaba a su padre y hay quien dice que se ocupó de Arthur sólo por obligación), lo cual dejó heridas recubiertas luego por el orgullo. En su Metafísica de las costumbres dirá que el ser humano “llevará a cabo toda clase de intentos frustrados y hará violencia a su carácter en los detalles; pero en conjunto tendrá que plegarse al mismo” y que “si queremos apresar y poseer algo en la vida tenemos que dejar innumerables cosas a derecha e izquierda, renunciando a ellas. Pero si somos incapaces de decidirnos de esta manera y nos volcamos sobre todo lo que nos atrae de modo provisional, como hacen los niños en la feria anual, corremos de este modo en zigzag y no llegamos a ningún sitio. El que quiere serlo todo no puede llegar a ser nada”.
Influido por la lectura del Candide de Voltaire y sobrecogido por la desolación de la vida al contemplar la enfermedad, la vejez, el dolor y la muerte, a los 17 años pierde la poca fe que tenía y afirma que “la verdad clara y evidente que el mundo expresaba se superpuso pronto a los dogmas judaicos que me habían inculcado y llegué a la conclusión de que este mundo no podía ser obra de un ser benévolo sino, en todo caso, la creación de un diablo que lo hubiese llamado a la existencia para recrearse en la contemplación de su dolor”. A la vez y paradójicamente atacará al materialismo diciendo que “el materialista será comparable al barón de Münchausen, el cual, nadando a caballo en el agua, trataba de tirar del caballo con las piernas y para arrastrarse a sí mismo tiraba de su propia coleta hacia delante”.
Y es precisamente su renuncia a las verdades cristianas la que le convertirá en un individuo de insoportable trato y de desgraciada existencia: acabará sus días sólo, enfadado durante años con su madre y su única hermana, sin haber conseguido comprometerse con ninguna de las mujeres de las que se aprovechó, denunciado por una vecina que afirmó que la que tiró por las escaleras en una discusión por el ruido que hacía al hablar, y encontrado muerto por su ama de llaves en el sofá de su casa.
Cuando su madre cogió la tesis de Schopenhauer La cuádruple raíz, le dijo: “debe ser algo para boticarios”, a lo que Arthur respondió: “será leído cuando no quede en el trastero ni uno sólo de tus escritos” y su madre replicó: “de los tuyos estará por estrenar toda la edición”.
Sin embargo, a lo largo de su vida tendría momentos de lucidez como cuando concede importancia a la compasión en la vida de los hombres (él mismo deja su herencia a una organización de beneficencia) o cuando le gustaba subir a las montañas y contemplar la belleza del paisaje desde lo alto. En un diario suyo dejará escrito: “Si quitamos de la vida los breves instantes de la religión, del arte y del amor puro, ¿qué es lo que queda sino una sucesión de pensamientos triviales?”. Y en una carta a su madre llegará a decir: “las pulsaciones de la música divina no han cesado de sonar a través de los siglos de barbarie, y un eco inmediato de lo eterno ha permanecido en nosotros, inteligible para todos los sentidos e incluso por encima del vicio y la virtud”.
En el terreno político, el patriotismo le resulta extraño, los acontecimientos bélicos son “trueno y humo”, un juego extraordinariamente necio. Tenía el “pleno convencimiento de no haber nacido para servir a la humanidad con el puño sino con la cabeza y de que mi patria es mayor que Alemania”. Para él, el Estado es un mal necesario, una máquina social que, en el mejor de los casos, acopla el egoísmo colectivo con el interés colectivo de supervivencia y que no tiene ninguna competencia moral. No desea un Estado con alma que, en cuanto puede, trata de poseer el alma de sus súbditos. Schopenhauer defiende sin compromisos la libertad de pensamiento.
En 1850 terminó su última obra, los Parerga y Paralipomena, escritos secundarios, pensamientos dispersos, aunque sistemáticamente ordenados, sobre diversos temas. Entre ellos se encuentran los Aforismos sobre la sabiduría del vivir, que tan famosos se hicieron después (junto a El arte de tener razón: expuesto en 38 estratagemas). En ellos no falta el sentido del humor de su autor, quien afirmó que tomarnos demasiado en serio el presente nos convierte en personas irrisorias y que solo unos cuantos espíritus grandes lograron dejar esa situación para convertirse en personas reidoras. Poco antes de morir afirmó: “La humanidad ha aprendido de mí cosas que nunca olvidará”. Aprendamos pues de sus virtudes y de sus errores.
El Papa Francisco abrió la puerta del jubileo en la basílica de Santa María de Collemaggio de la localidad de L’Aquila. Con esta apertura se daba comienzo al Jubileo del perdón, que se celebra aquí cada año desde 1294.
Es el primer Papa que abre esta Puerta Santa desde Celestino, hace 728 años.
El 29 y 30 de agosto tendrá lugar una importante reunión de cardenales, un consistorio extraordinario. Repasamos los temas que se abordarán y cómo queda la composición del colegio cardenalicio.
El consistorio extraordinario que se celebrará los días 29 y 30 de agosto será el primero de este tipo convocado por el Papa Francisco desde 2015. Anteriormente, era costumbre que, una vez convocados los cardenales a Roma para la creación de los nuevos birretes rojos, se aprovechara también para celebrar un consistorio extraordinario, es decir, una reunión de todos los cardenales sobre temas de interés común.
El Papa Francisco había mantenido esta práctica para el Consistorio de 2014 y el de 2015. En 2014, el tema fue la familia, vio el informe del cardenal Walter Kasper e introdujo el gran debate sobre el tema del Sínodo Especial sobre la Familia. En 2015, el tema fue en cambio la reforma de la Curia, y contó con varios informes de los cardenales que participaron en la reforma, así como con un amplio debate.
Tras el Consistorio de 2015, el Papa Francisco convocó a cardenales de todo el mundo para la creación de nuevos birretes rojos en 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Cinco consistorios más que, sin embargo, no tuvieron a continuación una reunión general. Mientras tanto, los trabajos de reforma de la Curia continuaron y se finalizaron. Y al mismo tiempo, el Colegio de Cardenales estaba siendo profundamente modificado.
Ahora el Papa Francisco retoma esta costumbre del consistorio extraordinario, pero todo ha cambiado. Empezando por la propia cara del Colegio de Cardenales. Veamos cómo.
En el Consistorio de 2015, el Papa Francisco había creado 15 cardenales electores y 5 no electores. En los siguientes consistorios, creó 73 cardenales más, de los cuales 48 son electores. El rostro del Colegio de Cardenales ha cambiado profundamente en los últimos años, pero los cardenales no se han conocido entre sí.
Tras el consistorio de agosto, habrá 132 cardenales electores, 12 más del límite de 120 establecido por Pablo VI. A finales de 2022, otros seis cardenales cumplirán 80 años, con lo que perderán su derecho a votar en el cónclave. En total, el Papa Francisco habrá creado 82 de los 126 cardenales. Esto significa que, en un posible cónclave, los cardenales creados por el Papa Francisco serán algo más del 65%. El quórum para la elección de un Papa es de dos tercios, es decir, 84 cardenales. Los cardenales creados por el Papa Francisco serán, por tanto, sólo dos menos que el cupo necesario para elegir al sucesor a finales de 2022.
Como puede verse, se trata de un colegio cardenalicio profundamente cambiado. El debate sobre la reforma de la Curia servirá, más que nada, para que los cardenales se conozcan entre sí y sepan cuál es su posición en determinados temas. Para ello se espera también el Consistorio extraordinario del 29-30 de agosto.
Sin embargo, el Consistorio Extraordinario será profundamente diferente a los que hemos estado acostumbrados hasta ahora. No hay ponencias, ni informes, y sólo está previsto un debate abierto para la mañana del 30 de agosto. Todos los cardenales han recibido un informe sobre la reforma de la Curia, redactado por Mons. Marco Mellino, secretario del Consejo de Cardenales, y ya publicado en L’Osservatore Romano, así como presentado en la última reunión interdicasterial.
En su informe de 11 páginas, el obispo Mellino se detiene en algunos aspectos particulares de la reforma. Entre los detalles interesantes está el hecho de que el texto del «Praedicate Evangelium» -así se llama la constitución apostólica que regula las competencias y tareas de los cargos de la Curia a partir de junio de 2022- está firmemente en manos del Papa desde 2020, y que por tanto cualquier cambio posterior debe atribuirse sólo al Santo Padre, en su papel de legislador supremo.
Luego está la cuestión del papel de los laicos, que ahora -como sabemos- pueden convertirse en jefes de los dicasterios de la Curia Romana. Mellino interpreta así el canon que prevé la cooperación de los laicos en la potestad de los ministros ordenados como un «tener parte» de la misma potestad, entendiendo que hay tareas y prerrogativas que sólo pueden concernir a los ministros ordenados.
Mellino explica también el énfasis puesto en el tema de la evangelización, así como en el de la Caridad. Por eso se decidió transformar la Limosnería Apostólica en un verdadero dicasterio de la Curia Romana.
El texto, sin embargo, es sólo una introducción, y muchos cardenales ya están preparando sus comentarios. En general, por lo que se desprende de varias conversaciones, los cardenales se centran en la sustancia más que en la funcionalidad. La cuestión ya no es cómo se organiza la Curia, sino si esta organización puede realmente apoyar la evangelización. ¿Habrá espacio para un debate sobre esta cuestión?
Todo está por ver. En 2015, 164 cardenales de todo el mundo participaron en el Consistorio. Hubo un primer informe extenso sobre cuestiones económicas, con informes del Cardenal George Pell, entonces Prefecto de la Secretaría para la Economía; el Cardenal Reinhard Marx, Presidente del Consejo para la Economía; Joseph F.X: Zahra, Vicepresidente del Consejo para la Economía; y Jean-Baptise de Franssu, Presidente de la Junta de Superintendencia del IOR.
Luego, al día siguiente, hubo un informe del Consejo de Cardenales (entonces C9) sobre la reforma de la Curia. A continuación, el cardenal Sean O’Malley habló de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, que acaba de ser creada.
Esta vez, aparte del informe del obispo Mellino, no está previsto ningún otro informe. En su lugar, se llamará a los cardenales para que se dividan en grupos lingüísticos, cada grupo con un moderador, y sólo en estos pequeños grupos tendrá lugar el debate. Un poco como lo que sucede en el Sínodo, después de todo.
En el debate de la mañana del 30 de agosto, los moderadores expondrán las conclusiones de los grupos y habrá espacio para el debate. Pero seguirá siendo un debate de duración limitada. Por la tarde, tendrá lugar la misa del Papa con los nuevos cardenales, que pondrá fin a estos tres días de nombramientos.
Para conocerse, los cardenales tendrán dos almuerzos y dos cenas juntos, y algún debate al margen. Comentarán la reforma de la Curia, pero conscientes de que la reforma ya es una realidad y ya está estructurada: no se puede cambiar, o al menos no sustancialmente.
Ciertamente, es una fuerte ruptura con la tradición de los consistorios. Los Consistorios fueron especialmente importantes en la Edad Media como órgano de gobierno, y también sirvieron como tribunal de justicia. El Papa Inocencio III llegó a convocar tres reuniones de los cardenales por semana.
Tras la reforma de la Curia por parte de Sixto V en el siglo XVI, los consistorios perdieron su peso de gobierno. Los cardenales asistían al Papa en el gobierno de la Iglesia a través de su trabajo en las congregaciones vaticanas, mientras que los consistorios se convocaban para dar solemnidad a ciertos momentos importantes de la Iglesia.
Hay que decir que el consistorio adquirió una importancia renovada tras el Concilio Vaticano II. El padre Gianfranco Grieco, historiador del Vaticano para el L’Osservatore Romano, en su libro “Pablo VI. Ho visto, ho creduto» («He visto, he creído»), contaba cómo el Papa Montini siempre quería que los cardenales reunidos en el consistorio le esperaran a su regreso de un viaje internacional, para intercambiar con ellos las primeras opiniones del viaje.
Juan Pablo II convocó seis consistorios extraordinarios durante su pontificado, en los que se trataron diversos temas como la renovación de la Curia, la Iglesia y la cultura, la situación financiera, el Jubileo, las amenazas contra la vida, el desafío de las sectas.
Benedicto XVI también solía preceder los consistorios para la creación de nuevos cardenales con momentos de intercambio. Queda por ver si este nuevo formato deseado por el Papa Francisco es sólo una forma extraordinaria de organizar los consistorios o si se formaliza como una nueva modalidad. Ciertamente, el próximo consistorio extraordinario tiene su propia particularidad que hay que tenerla en cuenta.
En el mundo hay 414.000 sacerdotes, un número escaso para desarrollar adecuadamente la tarea evangelizadora. Por eso, que el número de diáconos vaya en aumento es visto con una esperanza cada vez mayor.
 ¿Será necesaria en el futuro una redistribución del clero? Algunas propuestas
¿Será necesaria en el futuro una redistribución del clero? Algunas propuestas "Servidores del anuncio", llega el rito de institución de catequista
"Servidores del anuncio", llega el rito de institución de catequistaEn la Iglesia hay una realidad, quizá todavía poco conocida, que crece sin cesar en el mundo: la del diaconado. “En los últimos años hay más de 48.000 diáconos presentes en todos los continentes y su número va en aumento. Por ejemplo, de 2018 a 2019 crecieron en 1.000. Un verdadero don del Espíritu Santo“, dice Enzo Petrolino, de 73 años, diácono permanente y presidente de la Comunidad del Diaconado en Italia.
Pero, ¿quiénes son los diáconos? A esta pregunta, Enzo Petrolino, que también es marido y feliz padre de tres hijos, responde volviendo a tejer el hilo de la historia: “Para entenderlos bien, hay que partir de los Hechos de los Apóstoles, en los que el evangelista Lucas nos habla de la institución de los siete primeros diáconos, que fueron elegidos para responder a una necesidad de las primeras comunidades cristianas: atender a las viudas de los helenos, previamente abandonadas. Los diáconos, en esencia, han nacido para servir“.
– Es una vocación que concierne a todos los bautizados y puede considerarse el corazón de la misión de la Iglesia, porque Jesús mismo dijo: “No he venido a ser servido sino a servir“, a ser diácono del Padre. La historia nos enseña que los diáconos desaparecieron entonces durante 1500 años y sólo el Concilio Vaticano II, con la Constitución Dogmática Lumen Gentium, reintrodujo en la Iglesia esta figura, llamada no al ministerio sino al servicio.
– La actualidad se encuentra en el Magisterio del Papa Francisco. El Santo Padre, desde el inicio de su pontificado, ha dicho que quiere una Iglesia pobre para los pobres y por eso debe ser diaconal, saliente: atenta a los últimos y a las periferias, no sólo físicas sino también existenciales.
– Los ámbitos de competencia abarcan varios frentes: hay diáconos que trabajan en Cáritas local o en la pastoral de la salud; los hay que trabajan en las cárceles o los que se dedican al servicio de la liturgia y la evangelización. Otro frente importante es el de la familia: aquí los diáconos tienen más oportunidades de ayudar porque el 98% de ellos están casados.
– Desgraciadamente, en los países occidentales disminuyen las vocaciones sacerdotales, mientras que sigue habiendo un fuerte descenso de seminaristas, que en mayor número se encuentran en Asia, África y América: Europa está a la cola. Es diferente en el caso de las vocaciones diaconales, que crecen constantemente en todos los países del mundo. El mayor número de diáconos se encuentra en Estados Unidos, Brasil e Italia, tercero en el mundo, pero primero en Europa.
– La implicación de las esposas es un aspecto en el que nuestra comunidad está insistiendo mucho, tratando de concienciar a las esposas de lo que van a afrontar una vez que su marido se convierta en diácono. Nos centramos en su formación, paralela a la de los aspirantes a diáconos.
– Imagino que será un futuro muy interesante y estará ligado a una Iglesia cada vez más extrovertida. Los diáconos tendrán que aprender a ser más sinodales, caminando juntos, afrontando cuáles son las nuevas necesidades del mundo y de la Iglesia. Nuestro reto será evitar un diaconado en funciones que no sirva para nada.
Andrea Mardegan comenta las lecturas del XXII domingo del tiempo ordinario y Luis Herrera ofrece una breve homilía en vídeo.
La lectura del sabio Sirácide introduce el tema de la mansedumbre y la humildad tan querido para Jesús. “Hijo, haz tus obras con mansedumbre, y serás más querido que un hombre generoso. Cuanto más grande seas, más humilde serás, y encontrarás gracia ante el Señor. Muchos son los soberbios y altaneros, pero a los mansos Dios les revela sus secretos”. El Salmo Responsorial, por otra parte, introduce el tema del cuidado de Dios por los pobres y desamparados: “Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. A los solitarios, Dios les hace un hogar, saca a los cautivos con alegría”.
Jesús va a comer a casa de uno de los dirigentes de los fariseos, y queremos pensar en cómo no evita los ambientes que le son hostiles y no pierde la oportunidad de intentar cambiar su comportamiento y mentalidad, confiando en que puedan entender y con la intención de que también nosotros, que estamos alejados del tiempo y la cultura de ese ambiente, recibamos una enseñanza. Jesús prefiere recoger aspectos de la vida cotidiana para proponer su enseñanza, para cambiar nuestra vida diaria y para que comprendamos la lógica del Reino de Dios, que se revela y realiza en la vida cotidiana.
El pasaje comienza con su entrada en la casa y las miradas de todos puestas sobre él. A continuación, Lucas narra la curación de un hombre enfermo de hidropesía, sobre la que los invitados no pueden decir nada aunque ocurra en sábado, porque Jesús les hace callar con la consideración de que si uno de sus hijos o un buey cayera en el pozo en sábado lo sacarían. Vence el amor sobre la letra de la ley. Mientras tanto, Jesús les devuelve la mirada y se da cuenta del ansia de los invitados por ponerse en primer lugar. Entonces les cuenta la parábola de los invitados a la boda, para enseñar y corregir sin herir, pero no se refiere sólo a los buenos modales sociales, ni recomienda un truco para llegar a la cima: más bien revela un rasgo profundo de la lógica de Dios, que encontramos en toda la historia de la salvación: el que se
humilla será exaltado. La imagen del banquete nupcial es una imagen escatológica del Reino.
En esa comida, tras la curación del hidrópico y la parábola sobre la humildad de elegir el último lugar en el banquete nupcial, la tercera enseñanza es un consejo dirigido directamente al anfitrión, a quien sugiere que viva en su concreción la lógica que Dios tiene en su historia de salvación: que haga que su vida cotidiana refleje el estilo de Dios, que privilegia a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y le promete que es destinatario de otra de las bienaventuranzas que encontramos en los Evangelios: “Serás bienaventurado porque no pueden pagarte; te pagarán en la resurrección de los justos”.
El sacerdote Luis Herrera Campo ofrece su nanomilía, una pequeña reflexión de un minutos para estas lecturas.
El filme de Roman Polanski "El pianista" (2002) dio a conocer a Wilm Hosenfeld, oficial de la Wehrmacht, en todo el mundo; pero Wladyslaw Szpilman no fue el único al que salvó la vida, sino también muchos otros polacos, judíos y católicos. Se cumplen ahora 70 años de la muerte de Wilm Hosenfeld, acaecida en agosto de 1952.
 Franz Reinisch: “Contra mi conciencia —con la gracia de Dios— no puedo ni quiero actuar”
Franz Reinisch: “Contra mi conciencia —con la gracia de Dios— no puedo ni quiero actuar” Alfred Heiss, un mártir de la conciencia
Alfred Heiss, un mártir de la concienciaTraducción del artículo al inglés
Wilm (Wilhelm) Hosenfeld nació el 2 de mayo de 1895 in Mackenzell, provincia de Hessen-Nassau, en el seno de una familia católica. Terminó sus estudios de magisterio una semana después de comenzar la Primera Guerra Mundial, en la que participó como soldado. Se licenció, tras sufrir una herida en una pierna, a comienzos de 1918.
En 1920 contrajo matrimonio con Annemarie Krummacher (1898–1972), que si bien procedía de una familia protestante, se convirtió al catolicismo antes de casarse. Tras varios puestos en diferentes escuelas, en 1927 fue nombrado director de la escuela primaria de Thalau. Allí se trasladó con su esposa y sus dos hijos Helmut y Anemone; los tres siguientes, Detlev, Jorinde y Uta, nacerían en esa población. En Thalau vivía la familia Hosenfeld cuando se produjo el ascenso al poder de Hitler, en 1933.
Hosenfeld se vio inicialmente atraído por el nacionalsocialismo. Incluso ingresó en el partido nazi NSDAP en 1935, probablemente impresionado por la “Ley para la creación del Ejército” de marzo de 1935, con la que Hitler rompía el Tratado de Versalles. Es más: en dos ocasiones acudió a la Convención del Partido en Núremberg, en 1936 y 1938.
Sin embargo, con algunos aspectos de la doctrina nacionalsocialista, como la ideología de la raza, nunca se mostró conforme. No obstante, el primer claro conflicto con el régimen se le planteó en relación con la política juvenil: en su condición de padre y profesor, vio cómo el partido buscaba influir totalmente sobre la juventud; la obligatoria afiliación a las juventudes hitlerianas alejaba a los chicos de 10 a 18 años de sus padres y de la escuela. En particular, el principio de la “educación autónoma” (“la juventud es dirigida por la juventud”) se oponía a sus convicciones y a su experiencia. Otro aspecto que le decepcionó fue el carácter anti-cristiano del nazismo y su abierta hostilidad contra la Iglesia, pues participaba activamente en las actividades de su parroquia y mantenía contacto personal con el sacerdote.
El estallido de la Segunda Guerra Mundial no pilló a Wilm Hosenfeld desprevenido, pues ya el 26 de agosto de 1939 fue llamado a filas, inicialmente con el grado de sargento con el que había terminado la Gran Guerra. En el mismo mes de septiembre, su batallón fue trasladado a Polonia, donde permanecería hasta que fue detenido el 17 de enero de 1945.
Su primer destino fue —tras la capitulación de la sorprendida Polonia el 27 de septiembre—, la organización de un campo de prisioneros en Piabanice, para unos diez mil soldados polacos. Ya en estos primeros momentos en tierras polacas, el todavía suboficial alemán dio muestras de humanidad y de interpretar con manga ancha sus órdenes militares: a pesar de estar prohibido, permitió que los familiares visitaran a los prisioneros. Hosenfeld no solo liberó a algunos de esos prisioneros, sino que con dos familias —Cieciora y Prut— llegaría a trabar amistad: Wilm viajó repetidamente, incluso acompañado por su mujer, a la casa de campo de la familia Cieciora; también la familia Prut le invitó en varias ocasiones a su casa durante la guerra.
Poco después, fue enviado a Varsovia como “oficial de deportes”; su labor consistía en organizar actividades deportivas para los soldados alemanes; pero además se ocupó de dar clases a los que no tenían estudios de bachillerato, invitando incluso a profesores de Alemania. También aprovechó la relativa libertad de la que gozaba para emplear a varios polacos, tanto cristianos como judíos, lo que les salvó la vida. Además hacía oídos sordos a la orden que prohibía “confraternizar” con la población polaca; además de visitar a familias polacas, asistía a Misa en parroquias polacas, incluso en uniforme.
De Wilm Hosenfeld se ha conservado una amplia correspondencia con su esposa, así como varios diarios, pues tuvo la clarividencia de entregarlos a su mujer cuando disfrutaba de vacaciones, o ella acudía a Varsovia. Se han editado, ocupando casi 1.200 páginas, en un libro que tiene como significativo título “Ich versuche, jeden zu retten” (“Intento salvar a todos”), una anotación en su diario en el breve tiempo en que presidió un Tribunal militar, que enjuiciaba a miembros de la resistencia polaca. En contra de lo que era habitual, Hosenfeld no dictó ni una sola sentencia de muerte.
En esos escritos destacan principalmente tres ideas: en primer lugar, el amor de Hosenfeld por su familia, palpable en cada carta: la preocupación por su mujer, por los hijos llamados a filas; pero también el dolor de no poder acompañar a los hijos sino de lejos. Un segundo aspecto es la práctica de la fe: “El domingo acudí pronto a la iglesia y me acerqué a comulgar. Estuve como unas dos horas en la iglesia, rezando entre otras cosas la letanía del santo Nombre de Jesús”, escribe por ejemplo el 3 de agosto de 1942. De su diario se desprende que acudía frecuentemente a confesarse y a rezar, lo que le daba fuerzas para superar la situación.
El tercer aspecto se refiere a la liberación interior del nazismo. Fue un largo proceso, que se aprecia sobre todo en su correspondencia y en sus anotaciones de los años 1942/43, cuando comienza a conocer las crueldades nazis en Polonia y el holocausto judío. En una anotación del 14 de febrero de 1943 se lee: “Es incomprensible que hayamos podido cometer tales atrocidades a la indefensa población civil, a los judíos. Me pregunto: ¿Cómo es posible? Solo hay una explicación: las personas que podían hacerlo y que lo ordenaron, han perdido toda medida de responsabilidad ética. Son perversos, egoístas crasos y materialistas profundos.
Cuando, el verano pasado, sucedieron las horribles matanzas de judíos, de niños y mujeres, entonces lo supe con toda claridad: ahora vamos a perder la guerra, pues con eso había perdido todo sentido una lucha que se legitimaba con búsqueda de alimentos y de suelo. Degeneró en un genocidio sin medida e inhumano, en contra de la cultura, que nunca podrá justificarse ante el pueblo alemán y que será condenado por todo el pueblo alemán”. Ya en julio de 1942 se había referido —en el contexto de la deportación del gueto— a su “preocupación por el futuro de nuestro pueblo, que algún día tendrá que expiar todas esas atrocidades“.
De julio de 1942 son las siguientes palabras: “Ha quedado aniquilado el último resto de la población judía del gueto (…) Todo el gueto es una ruina. ¡Y así queremos ganar la guerra! Son unos bestias. Con este horrible asesinato de los judíos hemos perdido la guerra. Hemos cargado sobre nosotros una infamia imborrable, una maldición indeleble. No merecemos ninguna gracia; todos somos culpables. Me avergüenzo de ir por esta ciudad; todo polaco tiene derecho a escupir delante de nosotros. Cada día matan a soldados alemanes; pero aún será peor y no tenemos derecho a quejarnos. No merecemos otra cosa.”
Más adelante se puede leer, en relación con el holocausto: “Apenas hay precedentes en la historia; quizá los hombres primitivos practicaran el canibalismo; pero que en pleno siglo XX se aniquile a un pueblo, a hombres, mujeres y niños nos carga tal horrible culpa de sangre que uno quisiera que la tierra se lo tragara (…) ¿Es cierto que el demonio ha tomado forma humana? Yo no dudo de ello”.

La reacción de Hosenfeld fue no solo intentar “salvar a todos” cuantos pudiera, sino que también reflexiona sobre la responsabilidad moral por dichos actos, también la propia: “¡Qué cobardes somos, que precisamente nosotros, que queríamos ser mejores, permitamos que suceda todo esto. Por eso también seremos castigados y el castigo también llegará nuestros hijos inocentes; nosotros también somos culpables por permitir esas atrocidades” (13 de agosto de 1942).
Ante tales crímenes, Hosenfeld por supuesto que se plantea una “cuestión de la Teodicea”; a su primogénito Helmut escribe el 18 de agosto de 1942: “Creo firmemente en que la Providencia de Dios dirige el destino de la historia universal y de la vida de los pueblos. Los hombres y los pueblos están en su mano; los mantiene o los deja caer según su sabio plan, cuyo sentido no podemos comprender en esta vida. Por ejemplo, ¡lo que está sucediendo ahora con el pueblo judío! Quieren aniquilarlo y lo están haciendo.
Sale así a la luz la inmensidad de la maldad y el animalismo humanos. ¿Cuántos inocentes tienen que perecer? ¿Quién pregunta por el Derecho y la Justicia? ¿Tiene que suceder todo esto? ¿Por qué no, por qué no va a dejar Dios que afloren los bajos instintos de los hombres?: asesinaos, esforzaos, tenéis la mente y el talento para ambas cosas, para el odio y para el amor. Esto es lo que pensaría si mis criaturas se comportaran como alimañas. Lo que la sabiduría de Dios pretende para ellas, ¿quién lo sabe?“
Poco antes de la entrada del Ejército Rojo en Varsovia es cuando se produce el encuentro con el pianista Wladyslaw Szpilman, que entonces contaba 33 años: Hosenfeld, ya capitán, le descubrió el 17 de noviembre de 1944 en una casa abandonada de la Aleja Niepodległości 223. El oficial alemán le ayudó a buscar un escondite en el edificio en que poco después se establecería la comandancia alemana, y le suministró alimentos que le ayudaron a sobrevivir los dos meses que mediaron hasta la conquista de Varsovia por la Unión Soviética en enero de 1945. Hosenfeld se despidió de Wladyslaw Szpilman el 12 de diciembre de 1944.
Más tarde, el pianista declararía que Hosenfeld fue “la única persona en uniforme alemán” que él conoció. Como muestra de gratitud al oficial alemán que le salvó la vida, sin que él —a pesar de todos sus esfuerzos— pudiera conseguir que fuera liberado de la cautividad soviética, Wladyslaw Szpilman quiso abrir el primer concierto que dio en la Radio de Varsovia después de la guerra con el mismo “Nocturno en C-menor” de Chopin, que tocó espontáneamente el 17 de noviembre de 1944 a Wilm Hosenfeld en aquella casa abandonada de la Aleja Niepodległości 223.
Aunque Szpilman y muchas otras personas como Leon Warm-Warczynski y Antoni Cieciora solicitaron su liberación, estas peticiones no fructificaron. Hosenfeld fue trasladado a un campo especial para oficiales, en Minsk; más tarde pasó a Brobrujsk, donde el 27 de julio de 1947 sufrió un infarto cerebral, que le dejó paralizado el lado derecho y le dificultó el habla. Después de pasar unos meses en el lazareto de este campo, fue trasladado a comienzos de diciembre de 1947 a un hospital. Con otros 250 condenados, llegó a Stalingrado en agosto de 1950.
Por su mal estado de salud fue internado en el “Hospital especial 5771”. Aunque mejoró e incluso pudo abandonar el hospital, esa situación no duró mucho: el 20 de febrero de 1952 sufrió un nuevo ataque. Ya no volvería a salir del hospital; el 13 de agosto sufrió una ruptura de la aorta, que le causó la muerte en cuestión de pocos minutos, a la edad de 57 años. Wilm Hosenfeld fue enterrado en un cementerio cercano al hospital.
El 16 de febrero de 2009, siguiendo una solicitud de Wladyslaw Szpilman de 1998 y después de varios años de esfuerzos por parte del hijo del “pianista”, Wilm Hosenfeld fue nombrado “justo entre las naciones” por el comité de Yad Vashem, el monumento memorial del holocausto en Jerusalén. Lo extraordinario de este honor queda patente en un comunicado oficial de este comité: “Muy pocos oficiales del ejército nazi reciben este reconocimiento, porque el ejército alemán está íntimamente relacionado con la ‘solución final’ de Adolf Hitler: el genocidio de 6 millones de judíos”. Wilm Hosenfeld es una de esas escasas personas que vistieron el uniforme alemán y que han sido reconocidas “justas entre las naciones”.
Hoy, 26 de agosto, se cumple un nuevo aniversario de la elección de Juan Pablo I como sucesor de Pedro. Antes de ser pontífice publicó en prensa una serie de cartas ficticias a escritores y personajes literarios famosos. Se recogieron después en un libro titulado "Ilustrísimos señores". Estas líneas recogen una carta ficticia enviada a él y con el estilo con el que él las escribía.
 Juan Pablo I y el "único tesoro de la fe"
Juan Pablo I y el "único tesoro de la fe" Juan Pablo I, hacia los altares, con un programa que se llevó al cielo
Juan Pablo I, hacia los altares, con un programa que se llevó al cielo La sencillez en la verdad, el sello del Papa Luciani
La sencillez en la verdad, el sello del Papa LucianiIlustre Papa:
Te escribo con gratitud.
Hace algunos años recibí tu libro “Ilustrísimos Señores“, que era una colección de cartas que escribiste a hombres y mujeres ilustres y publicaste en prensa. Gracias a este libro, “aprendí” a leer, me enamoré de la literatura. Tu libro me animó a leer más libros y me enseñó a leerlos, es decir, a hacer que los personajes y los autores estén siempre presentes y a ser un interlocutor con ellos. La lectura se ha convertido en un encuentro, en un diálogo, gracias a ti.
Me ha gustado mucho tu libro y he deseado leer más escritos tuyos. Me atrevo a decir que he leído todas tus proclamaciones como Papa. Fueron treinta y tres días de papado para ti, así que fue un proyecto fácil de realizar. Descubrí que no abandonaste tu estilo en tus audiencias y discursos como Papa. Las figuras literarias y los ejemplos no dejaron de aparecer en tu discurso. Era un estilo que me gustaba mucho.
En tu libro Ilustrísimos Señores, escribiste a autores que me gustaban, me abriste nuevos horizontes para descubrir también a otros autores. Por supuesto, no has escrito a todos los autores ilustres, pero sí a escritores como Charles Dickens, Mark Twain, Alessandro Manzoni, Johann Goethe, Chesterton o a personajes literarios como Pinocho o Penélope, etc. Recuerdo que le contaste a Mark Twain la reacción que te produjo citarlo. Escribiste: “Mis alumnos se entusiasmaban cuando yo les decía: Ahora os voy a contar otra de Mark Twain. Temo, en cambio, que mis diocesanos se escandalicen: ´¡Un obispo que cita a Mark Twain!`”.
Aunque no escribiste específicamente a Shakespeare, lo mencionaste. Lo mismo con León Tolstoi, que sus cuentos entraron en tus cartas a otros hombres ilustres, aunque no recibiera una carta personal. No me cabe duda de que habrías escrito a más autores ilustres si el tiempo te lo hubiera permitido. Probablemente habrías escrito a Albert Camus, Stefan Zweig, C. S. Lewis, Jane Austen, Solzhenitsyn, y quizá a personajes literarios como Don Quijote de la Mancha o Cristina, hija de Lavrans, Frodo, Samsagaz, y a Monsieur Myriel de «Los Miserables», de Victor Hugo. También habrías entrado en contacto con más literatos de todo el mundo, con Chinua Achebe, con Confucio, con Shūsaku Endō, etc.
Sí que escribiste a santos; supongo que san Francisco de Sales era tu favorito. Recibió una carta e hizo muchas apariciones en otras cartas. Era tu teólogo del amor. También habrías escrito a otros santos recientes. Tal vez a san Josemaría Escrivá sobre la necesidad de la santidad para todas las personas, como destacabas en tu carta a san Francisco de Sales. Hablabas de ser devoto y de cómo “la santidad deja de ser un privilegio de los conventos y se hace poder y deber de todos”. La santidad es una empresa ordinaria que el hombre puede lograr “con el cumplimiento de los deberes comunes de cada día, pero no de una manera común”. Estas son tus palabras, y fue lo que enseñó san Josemaría.
Acabo de descubrir que tu habías escrito sobre él en otro artículo en Il Gazzettino, el 25 de julio de 1978, un mes antes de ser elegido Papa. Por supuesto, en el artículo hacías referencia a san Francisco de Sales e incluso decías que san Josemaría iba más allá que él en algunos aspectos. Tú has dicho que la fe y el trabajo hecho con competencia van de la mano y que son “las dos alas de la santidad”. Pues bien, no sé si te hubiese gustado esta imagen que yo utilizaría ahora para describir la fe y el trabajo competente: ¿Y si las comparo con las dos hojas de una tijera? ¿Se atrevería alguien a decir que una de las hojas no es necesaria? Dime qué te parece mi imagen. La he sacado de C. S. Lewis.
Bueno, seguro que también habrías escrito a los padres de Santa Teresa de Lisieux. Recibiste con alegría la noticia de la causa de su beatificación en tu carta a Lemuel, rey de Masá. Estoy seguro de que estarías encantado de que son santos ahora.
Hablaste con poetas, madres, reinas, jóvenes y ancianos, etc. Hablaste con Pinocho y lo comparaste con tus experiencias infantiles. Hablaste también con los ancianos, como en tu carta a Alvise Cornaro en la que decías que “los problemas de los ancianos son hoy más complicados que en la época de usted y, tal vez, humanamente más profundos, pero el remedio clave, querido Cornaro, sigue siendo el de usted: reaccionar contra todo pesimismo o egoísmo”.
Pero lo que me enseñaste, sobre todo, fue cómo mantener ese diálogo y cómo puede ser la naturaleza de ese encuentro. Mostraste cómo equilibrar un diálogo entre generaciones. Evitaste quedarte anclado en una vieja forma de hacer las cosas y aceptaste la realidad de tu tiempo. Supiste poner en diálogo a las distintas generaciones. No consideraste lo viejo como algo anticuado ni lo nuevo como lo único relevante. Este desfase entre generaciones puede compararse a cuando uno llega a las doce del mediodía a una reunión programada a las nueve de la mañana. Si la conversación se ha desarrollado durante las tres horas anteriores, la persona que llega tarde se habrá perdido muchos detalles y caerá en el peligro de repetir lo que ya se ha dicho. Es esta capacidad de incorporar la conversación iniciada a las nueve al momento presente la que has mostrado en tus cartas. En tus cartas tenías conversaciones sobre varios temas: el feminismo, la educación, la castidad, las vacaciones, las ”fakenews” y el relativismo e incluso tienes una carta a un pintor anónimo. Eras un hombre que sabía conversar.
Te escribo con gratitud también porque me enseñaste que los libros se pueden releer como tú hiciste muchas veces en el aniversario del nacimiento o la muerte de un autor, o en cualquier otra ocasión. He vuelto a releer tu libro con motivo de tu beatificación este año tal y como me enseñaste. Espero que la gente tenga la oportunidad de leer esas cartas tuyas con esta ocasión.
“Hagamos el elogio de los hombres ilustres, de nuestros padres según sus generaciones. Ellos fueron hombres de bien, cuyos méritos no han quedado en el olvido.” – Eclesiástico 44,1.10
Ilustre Albino, te escribo porque ahora eres uno de los hombres ilustres. Eres ilustre no por tu capacidad literaria, sino por tu santidad, que la Iglesia reconocerá pronto con tu beatificación. Me has enseñado a ser interlocutor -en tu carta a San Lucas Evangelista y en tu carta a Jesús-, a dialogar con los personajes del Evangelio y a dialogar con Cristo. Esta fue la fuente de tu santidad. Eras un hombre de oración, un hombre que dialogaba con Dios. Cuando escribiste a Jesús, le escribiste temblando, mostrando que tenías una conversación constante con Él. En tu carta, escribiste que:
“Querido Jesús:
He sido objeto de algunas críticas. «Es obispo, es cardenal —dicen—, ha trabajado agotadoramente escribiendo cartas en todas direcciones: a M. Twain, a Péguy, a Casella, a Penélope, a Dickens, a Marlowe, a Goldoni y a no sé cuántos más. ¡Y ni una sola línea a Jesucristo!»
Tú lo sabes. Yo me esfuerzo por mantener contigo un coloquio continuo. Pero traducido en carta me resulta difícil: son cosas personales. ¡Y tan insignificantes!”
Tenías una conversación constante con Cristo. Esta es la verdadera fuente de tu ilustre naturaleza y lo que me has enseñado que es de primordial importancia. Terminabas tu carta a Cristo diciendo que “lo importante no es que uno escriba sobre Cristo, sino que muchos amen e imiten a Cristo”.
Te escribo con gratitud porque eres un hombre humilde. Tomaste “Humilitas” como lema episcopal. En tu carta al rey David, manifestaste una dimensión de esto y cuántas veces trataste de enterrar la soberbia que tenías. Muchas veces hiciste un funeral y cantaste el réquiem a la soberbia. Sobre esto, le dijiste al rey David que, “me alegra cuando la encuentro, por ejemplo, en el breve salmo 130, escrito por vos. Decís en aquel salmo: Señor, mi corazón no se ensoberbece. Yo trato de seguir vuestro paso, pero por desgracia, he de limitarme a pedir: ¡Señor, deseo que mi corazón no corra tras pensamientos soberbios…!
¡Demasiado poco para un obispo!, diréis. Lo comprendo, pero la verdad es que cien veces he celebrado los funerales de mi soberbia, creyendo haberla enterrado a dos metros bajo tierra con tanto ”requiescat”, y cien veces la he visto levantarse de nuevo más despierta que antes: me he dado cuenta de que todavía me desagradaban las críticas, que las alabanzas, por el contrario, me halagaban, que me preocupaba el juicio de los demás sobre mí.”
Fue la virtud de la humildad la que recomendaste también en tu primera audiencia general como Papa. No sólo recomendaste la virtud de la humildad, sino que también te consideraste el más bajo. Le escribiste a Mark Twain mostrándole cómo te considerabas el más bajo entre los obispos.
“Como hay muchas clases de libros, hay también muchas clases de obispos. Algunos, en efecto, parecen águilas que planean con documentos magistrales de alto nivel; otros son como ruiseñores que cantan maravillosamente las alabanzas del Señor; otros, por el contrario, son pobres gorriones que, en la última rama del árbol eclesial, no hacen más que piar, tratando de decir algún que otro pensamiento sobre temas vastísimos. Yo, querido Twain, pertenezco a esta última categoría.”
Te escribo con gratitud porque has hablado de nuestro servicio a la Verdad. Somos servidores y no dueños de la Verdad. Esto es lo que escribiste en tu agenda pontificia personal. Te convertiste en un colaborador de la Verdad. Nos enseñaste a buscar la verdad con docilidad reconociendo el hecho de que no la creamos. Escribiste a Quintiliano sobre la educación y sobre cómo buscar la verdad a través de ella. Escribiste que “la dependencia es algo natural en la mente, la cual no crea la verdad, sino que sólo debe inclinarse ante ella, venga de donde venga; si no nos aprovechamos de las enseñanzas de otros, perderemos mucho tiempo buscando las verdades ya adquiridas; no es posible lograr siempre descubrimientos originales; frecuentemente basta con estar críticamente ciertos de los descubrimientos ya realizados; por último, la docilidad es también una virtud útil. […] Por otra parte, ¿qué es mejor? ¿Ser confidentes de las grandes ideas o autores originales de ideas mediocres?”
No hacemos nuestras verdades, sino que aprendemos de los que nos han precedido y a su vez nos convertimos en colaboradores de la verdad. Incluso mostraste cómo podemos servir fácilmente a la verdad mediante imágenes y ejemplos de la literatura. Diste a conocer muchas de tus enseñanzas a través de imágenes literarias. Incluso diste un caso en el que explicaste la incoherencia del relativismo religioso utilizando un relato de Tolstoi. Al final, dijiste que “lo que Rahner no consigue en ocasiones aclarar con sus volúmenes de teología, ¡puede resolverlo Tolstoi con una sencilla historieta!”
Te escribo con gratitud porque has hablado de la alegría y de la caridad que la acompaña. Se te conoce como el Papa de la sonrisa. Cuando escribiste a santa Teresa de Lisieux, hablaste de una alegría que es caridad exquisita cuando se comparte. Contaste la historia del irlandés al que Cristo pidió entrar en el paraíso por cómo comunicaba su alegría. Cristo le dijo: “estaba triste, decaído, postrado y tú viniste y contaste unos cuantos chistes que me hicieron reír y me devolvieron el ánimo. ¡Al paraíso!” En su tercera audiencia general como Papa, tú hablaste de cómo santo Tomás declaró que bromear y hacer sonreír a la gente era una virtud. Dijo que estaba “en la línea de la ´alegre nueva` predicada por Cristo, de la ”hilaritas” recomendada por san Agustín; derrotaba al pesimismo, vestía de gozo la vida cristiana, nos invitaba a animarnos con las alegrías sanas y puras que encontramos en nuestro camino”.
Tu eres el Papa de la sonrisa. Tus escritos irradian alegría, así como tu catequesis. Eras un hombre de alegría, de buen humor.
Te escribo con gratitud porque tú también tenías en alta estima la gratitud. La elección de tu nombre es en sí misma un ejemplo concreto de tu espíritu de gratitud. En tu primer discurso del Ángelus dijiste cómo la gratitud hacia los dos Papas anteriores, Juan XXIII y Pablo VI, te llevó a elegir por primera vez un nombre binomial. Lo explicaste bien en tu primer discurso del Ángelus. He escuchado la grabación de este discurso en la página web de la fundación creada en tu nombre por el Vaticano. He disfrutado escuchando el discurso con tu propia voz. Uno puede imaginarse cómo te pusiste rojo cuando Pablo VI puso la estola sobre tus hombros como dices en ese discurso.
He hecho pública mi primera carta a un ilustre. No dudo que te gustaría que estas cartas, que estos diálogos, continuasen con otros hombres ilustres. Trataríamos de mantener tu legado, sobre todo el de tu santidad. Con alegría estaríamos celebrando tu beatificación.
Si esta carta ha sido un poco barroca y con muchos detalles, es probablemente porque he intentado copiar el estilo de tus cartas y lo he hecho mal. En tus cartas no faltaban ejemplos de textos. Te escribo como te gustaba escribir. Quizás a ti también te gustaría leerlo así.
La publicación de los balances de la Santa Sede y de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, conocido por sus siglas APSA, dibujan el estado de las finanzas del Vaticano, una de las grandes áreas reformadas en los últimos años.
 Finanzas vaticanas: cómo funcionan y qué órganos tienen
Finanzas vaticanas: cómo funcionan y qué órganos tienen “En cuestiones económicas, la Iglesia debe dar buen ejemplo”
“En cuestiones económicas, la Iglesia debe dar buen ejemplo”¿Cómo se gestiona el dinero del Vaticano? En el sector inmobiliario, principalmente, y en inversiones conservadoras, con rendimientos no excesivos pero seguros.
¿Para qué se utiliza el dinero del Vaticano? En primer lugar para llevar a cabo la misión de la Iglesia, y por lo tanto, a efectos institucionales, para mantener en funcionamiento la Curia Romana, los «ministerios» del Papa que llevan a cabo la misión.
Las respuestas a estas preguntas se pueden encontrar leyendo el balance de la Santa Sede y el balance de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, conocido por sus siglas APSA.
Los balances se publicaron a principios de agosto, desgraciadamente sólo acompañados de una entrevista institucional a la cúpula directiva, pero sin rueda de prensa ni explicaciones complementarias. Para entenderlos, hay que leerlos con atención.
Hay que tener en cuenta que los balances son fotografías de una situación financiera que aún está en proceso de cambio. Mientras escribimos, el Papa Francisco ha establecido con un “rescriptum“ que todas las inversiones y gestiones mobiliarias de la Santa Sede y de las instituciones afines deben pasar por el Instituto para las Obras de Religión y que todos los fondos deben ser transferidos al llamado “banco Vaticano“ antes del 30 de septiembre. Sin embargo, esto no cambia nada en los presupuestos que estamos analizando.
Son dos presupuestos muy diferentes. El presupuesto de la Santa Sede incluye todas las entidades relacionadas con ella. Hasta el año pasado, se consideraban unos 60 organismos. Ahora el perímetro de entidades se ha ampliado a 92, e incluye también la administración de, por ejemplo, el Hospital Pediátrico Bambino Gesù, vinculado a la Secretaría de Estado. El presupuesto también incluye la Caja de Asistencia Sanitaria y la Caja de Pensiones del Vaticano, dos entidades que, generalmente, se han considerado con un presupuesto autónomo y cuya gestión ha vivido momentos de crisis.
El presupuesto de la APSA, en cambio, es el presupuesto de la entidad que actúa como “banco central“ del Vaticano y la entidad que es el inversor central. Con el traspaso de los fondos de la Secretaría de Estado a la gestión de la APSA, decidido por el Papa Francisco el año pasado, todas las inversiones, ingresos y decisiones financieras pasan a ser gestionadas por la APSA.
Ni que decir tiene que los planteamientos de ambos presupuestos son muy diferentes. El presupuesto de la Santa Sede tiene 11 páginas, está redactado íntegramente en inglés y pretende reunir, de forma muy técnica, los números. Sin embargo, al final es difícil encontrar las cifras desglosadas de todas las entidades. No hay una lista exacta de las entidades que antes se incluían en los recuentos y las que no, y el hecho de que ahora se junten todas las cuentas hace imposible saber cómo funcionaba cada entidad. El presupuesto quiere mostrar el nuevo enfoque, pero la comparación con el antiguo es difícil de hacer.
El balance de la APSA, en cambio, tiene 91 páginas y un enfoque más descriptivo e histórico, que va más allá de los datos y trata de explicar los modos de actuar. Se trata de un balance que pretende aclarar la filosofía y la razón de ser de lo que se ha convertido en una especie de banco central, pero que empezó siendo una administración especial para gestionar el dinero de la “Conciliazione“, el acuerdo suscrito con el Estado italiano en 1929. De hecho, Italia resolvió el litigio con la Santa Sede que había surgido con la invasión del Estado Pontificio en 1870, concediendo al Papa el pequeño territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano y una compensación por las tierras y el Estado que le habían sido expropiados.
El objetivo principal de las finanzas del Vaticano, como se ha mencionado, es apoyar la misión del Papa, es decir, los «ministerios» del Papa, la Curia Romana. No es de extrañar, por tanto, que desde 2011 la APSA esté obligada a enviar al menos 20 millones al año a la Curia, más una cantidad a calcular de otros beneficios, de los que el 30% van a la Curia y el 70% a la propia APSA. Este año, son más de 30 millones.
Curiosamente, las cuentas consolidadas de la Curia no incluyen la aportación de la APSA, pero sí 15 millones de euros asignados a la Santa Sede por la gobernación, 22,1 millones de euros pagados por el IOR y 1 millón de euros del Óbolo de San Pedro. Se trata de una contribución que no puede cubrir todos los gastos de la Santa Sede.
El Dicasterio para la Comunicación es el que más gasta, 40 millones de euros, mientras que las nunciaturas suponen 35 millones y la Evangelización de los Pueblos 20 millones. El Dicasterio para las Iglesias Orientales cuesta 13 millones al año, la Biblioteca Vaticana 9 millones al año y la Caridad 8 millones.
Cabe destacar que entre las partidas con mayor gasto se encuentra la Universidad Pontificia Lateranense, que supone 6 millones al año. Esto es más que el Dicasterio de Desarrollo Integral (4 millones) o el Archivo Vaticano (4 millones), mientras que la cantidad gastada en el Tribunal Vaticano, ascendía a 3 millones, aunque probablemente verá aumentar sus gastos debido al juicio en curso. De hecho, el mismo juicio podría repercutir en los 27,1 millones de servicios de consultoría, que seguramente aumentarán si se tienen en cuenta los costes de las distintas asesorías jurídicas relacionadas con el mismo juicio.
Las declaraciones que acompañan a los presupuestos son muy optimistas. El padre Antonio Guerrero Alves, prefecto de la Secretaría para la Economía, destacó que la Santa Sede ha pasado de un activo total de 2.200 millones en 2020 a 3.900 millones en 2021, una cifra que podría ser engañosa si no se recordara que antes pasaban al balance unas 60 entidades, ahora 92, entre ellas el Hospital Bambino Gesù y, precisamente, entidades vaticanas como la Caja de Asistencia Sanitaria y la Caja de Pensiones. Y es obvio que, a medida que aumenta el número de entidades, también lo hace el patrimonio: en 2020 era de 1.400 millones, hoy es de 1.600 millones.
Por otro lado, el obispo Nunzio Galantino, presidente de la APSA, señaló que había un superávit de 8,1 millones de euros, a pesar de las dificultades creadas por la pandemia.
La APSA no sólo es el “banco central“, sino que también tiene la tarea de gestionar e invertir los activos. Históricamente, desde la creación del “Especial“, la APSA ha apostado por las inversiones conservadoras y ha desarrollado principalmente una política de inversión en el sector inmobiliario.
Hay 4.086 inmuebles con una superficie de 1,5 millones de metros cuadrados, de los cuales el 30% están destinados al mercado libre. El 70% restante se destina a necesidades institucionales, por lo que se alquilan a precios favorables o a renta cero a empleados y entidades de la Santa Sede.
Las propiedades en el extranjero son gestionadas por empresas históricas, establecidas ya en los años 30, que de vez en cuando aparecen en los titulares de los medios de comunicación como si fueran novedades. No lo son.
“Grolux“, que gestiona inmuebles en el Reino Unido, es, entre otros, propiedad en un 49% del Fondo de Pensiones del Vaticano. Ahora está renovando un edificio por 16 millones de libras, que será realquilado con un alquiler potencial de 1.200 millones de libras. Una operación similar a la del edificio de la Secretaría de Estado en “Sloane Avenue“, en Londres, después de todo.
En Suiza, había 10 empresas, todas ellas canalizadas ahora en la histórica “Profima“, que realizaba compras de viviendas sociales. En Francia, todo está gestionado por “Sopridex“.
Además, APSA puso en marcha los proyectos “Maxilotti 1“ y “Maxilotti 2“ para renovar 140 viviendas que habían quedado vacías y en mal estado. Hay que señalar que sólo el 30% de las viviendas de APSA se ponen en el mercado, mientras que el 70% se destinan a fines institucionales, concedidas a renta cero o subvencionadas.
En cuanto a los bienes muebles, APSA ha mantenido una alta liquidez y ha invertido de forma conservadora, con sólo el 25% del paquete asignado a acciones. Las empresas participadas se encuentran principalmente en Francia (8,6 millones de euros), el Reino Unido (5,2 millones de euros) y Suiza (1,1 millones de euros).
La publicación de los dos balances es un paso hacia la plena transparencia financiera de la Santa Sede. La APSA, en particular, ha publicado sus estados financieros por segunda vez, mientras que la Santa Sede ha comenzado recientemente a presentar un estado financiero consolidado realizado según estos criterios.
Faltan, sin embargo, los estados financieros del Governatorato, es decir, de la Administración del Estado de la Ciudad del Vaticano, que no se publican desde 2015. El objetivo era contar con un consolidado que pusiera en común los estados financieros del Governatorato y de la Santa Sede, pero aún no se ha producido. Y la Gobernación es la administración con más posibilidades de tener buenos beneficios, porque también gestiona el centro museístico del Vaticano, y cuenta con los ingresos por entradas de la gran masa de visitantes que compran los Museos Vaticanos cada año.
Un nicaragüense exiliado durante la "Vigilia de la Fe y la Libertad" para protestar por la detención del obispo Rolando Álvarez de Matagalpa realizada frente a la Catedral Metropolitana en San José, Costa Rica, el 19 de agosto de 2022.
El Papa ha concluido sus catequesis sobre la ancianidad con la mirada puesta en “el destino de los hombres”: el cielo y la resurrección.
La reciente celebración de la Asunción de Nuestra Señora ha sido el ancla utilizada por el Santo Padre para poner ante los fieles la realidad de la muerte, nuestro “segundo nacimiento, el nacimiento en el cielo” así como la verdad de fe de la resurrección de los cuerpos.
De hecho, el Papa ha querido destacar que “después de la muerte, nacemos al cielo, al espacio de Dios, y seguimos siendo nosotros los que hemos caminado por esta tierra. De la misma manera que le ocurrió a Jesús: el Resucitado sigue siendo Jesús: no pierde su humanidad, su experiencia vivida, ni siquiera su corporeidad, no, porque sin ella ya no sería Él, no sería Jesús: es decir, con su humanidad, con su experiencia vivida”.
Como ha recordado poco después, “estamos seguros de que mantendrá nuestros rostros reconocibles y nos permitirá seguir siendo humanos en el cielo de Dios”.
En esta última catequesis dedicada a los ancianos, el Papa ha querido dibujar una imagen amable de la muerte cristiana. En esta línea, Francisco ha destacado que para un cristiano “la muerte es como un peldaño para el encuentro con Jesús que me espera para llevarme a Él” y ha aludido a las imágenes evangélicas del cielo como una fiesta o una boda.
Asimismo, se ha dirigido a los ancianos, protagonistas de sus catequesis de los últimos meses para señalar cómo “en la vejez se agudiza la importancia de tantos «detalles» de los que se compone la vida: una caricia, una sonrisa, un gesto, un trabajo apreciado, una sorpresa inesperada, una alegría hospitalaria, un vínculo fiel. Lo esencial de la vida, lo que más apreciamos al acercarnos a la despedida, se nos hace definitivamente claro”. Esta sensibilidad a los detalles es para Francisco una muestra de ese nuevo nacimiento que debe, además “dar luz a los demás”.
“Lo mejor de la vida está por ver” les ha dicho el Papa, «Pero somos viejos, ¿qué más tenemos que ver?». Lo mejor, porque lo mejor de la vida está por ver. Esperemos esta plenitud de vida que nos espera a todos, cuando el Señor nos llame”.
Aunque no ha escondido que la cercanía de la muerte da “un poco de miedo porque no sabemos lo que significa y pasar por esa puerta, siempre está la mano del Señor que te hace avanzar y una vez atravesada la puerta hay celebración. Tengamos cuidado, queridos «viejos» y queridas «viejas», tengamos cuidado, Él nos espera, sólo un paso y luego la fiesta”.
La crisis social y política en Nicaragua ha aumentado notablemente este verano, sobre todo en lo que se refiere al hostigamiento a la Iglesia. Explicamos por qué la voz de la Iglesia ha llegado a ser tan respetada entre los ciudadanos y hacemos un repaso de los principales acontecimientos que han derivado en esta situación.
 El Papa habla por primera vez de Nicaragua
El Papa habla por primera vez de Nicaragua La expulsión de las Misioneras de Nicaragua “no tiene asidero jurídico”
La expulsión de las Misioneras de Nicaragua “no tiene asidero jurídico” Alder, seminarista de Nicaragua: "El Papa nos pedía ser valientes"
Alder, seminarista de Nicaragua: "El Papa nos pedía ser valientes"A finales de junio de 2022 los medios internacionales se quedaron perplejos ante la decisión del gobierno nicaragüense de expulsar del país a las inofensivas Hijas de la Caridad. ¿Cómo era posible que unas monjas, conocidas en todo el mundo por su abnegado y pacífico trabajo, debieran ser expulsadas? La respuesta es bien sencilla: en sus pequeños dispensarios médicos atendían a los heridos que se producían tras los ataques policiales que intentaban sofocar las protestas en las calles. Como el gobierno había prohibido atender en los hospitales públicos a los manifestantes, estos solo tenían la opción de acudir a las que nunca desoyen a los necesitados. Y es que solo la valentía de estas mujeres era capaz de paliar los daños producidos. La crisis de Nicaragua alcanzaba un punto todavía más alto.
Estas graves protestas se originaron en 2018, tras la decisión del gobierno de bajar un 5% las pensiones y aumentar los impuestos a las empresas. La violencia policial dejó entonces más de 300 muertos y 2000 heridos, y el único lugar donde han encontrado refugio los manifestantes ha sido en las iglesias. La mayoría de párrocos del país les han abierto las puertas de sus parroquias. El informe de Naciones Unidas daba cuenta de la grave crisis de derechos humanos que se estaba produciendo.
Estos dos hechos permiten entender el empeño que desde entonces y hasta ahora ha tenido Daniel Ortega, el presidente del país, por silenciar la voz de Iglesia. El viernes 19 de agosto Nicaragua volvía a ser noticia en todos los medios internacionales. El obispo Rolando Álvarez, de la diócesis de Matagalpa, era detenido en plena noche en el palacio arzobispal, junto con varios sacerdotes y seminaristas. Actualmente se encuentra de nuevo en arresto domiciliario.
De este modo, el gobierno presionaba con fuerza a una de las principales voces disidentes con el régimen, seguramente con la esperanza de que abandone el país como se han visto obligados a hacer unos cuantos sacerdotes y pastores.
En las últimas semanas el gobierno ha intensificado la vigilancia sobre las parroquias. Muchas de ellas tienen patrullas policiales en la puerta durante las misas dominicales. Si el sacerdote no guarda un delicado equilibrio con respecto a la situación del país, se prohíbe el ingreso de los fieles a las ceremonias. Esta es la razón por la que en los últimos días se están viendo muchas fotos y vídeos por las redes sociales en las que aparecen fieles comulgando a través de las verjas de las fincas parroquiales, ante la atenta mirada de la policía.
De esta forma, el gobierno trata de presionar a los sacerdotes para que no denuncien los abusos cometidos y las causas de la crisis política y social que arrastra Nicaragua desde hace quince años. Una situación que ha generado más de 150.000 refugiados, la mayoría de ellos desplazados a la vecina Costa Rica.
Cabe preguntarse por qué la Iglesia tiene un liderazgo tan destacado, hasta el punto de ser actualmente el objetivo número uno del gobierno. A lo largo de la última década, la represión política en el país ha sido intensa, dando lugar a numerosos líderes opositores exiliados o encerrados (en el último año ha encarcelado a 18 opositores). El poder judicial se ha doblegado a los intereses gubernamentales, de tal forma que la separación de poderes ha dejado de existir realmente.
Nicaragua, un país pequeño, con menos de 7 millones de habitantes cuenta con nueve obispos. Uno de ellos, monseñor Silvio Báez, se vio obligado a exiliarse en 2019. Pero la presión del gobierno no se ha ceñido solo a la jerarquía, sino que en los últimos meses ha cerrado la televisión y las radios católicas.
La Iglesia ha tratado de tener un papel lo más constructivo posible -dentro de la tensa e inestable situación-, pero con el paso del tiempo ha acabado siendo la única voz pública suficientemente autorizada para denunciar los ataques a los derechos humanos. Esto ha hecho que mucha gente respete y agradezca su fortaleza. Si a esto le sumamos la tradición católica que tiene el país, es lógico que la Iglesia sea vista con buenos ojos por la mayoría de la población y no por el gobierno.
 ¿Cómo son los nuevos cardenales elegidos por Francisco?
¿Cómo son los nuevos cardenales elegidos por Francisco? ¿Qué es un consistorio de cardenales?
¿Qué es un consistorio de cardenales?El colegio cardenalicio resultante del próximo consistorio estará constituido por cardenales de muy diversa procedencia. Aunque sigue predominando la presencia de cardenales europeos, entre la procedencia de alguno de los nuevos cardenales se encuentra Tonga o Papúa Nueva Guinea
Además, a partir del consistorio del 27 de agosto, casi el 60% de los cardenales electores son elección de Francisco
Tras un año de vigencia de la ley orgánica de 2021 de regulación de la eutanasia en España, catedráticos como Navarro-Valls y Martínez-Torrón, y la profesora María José Valero, urgen su modificación. Solicitan, por ejemplo, que “debería eliminarse el registro de objetores, por el previsible efecto disuasorio e inhibidor que puede tener”, y que se reconozca “expresamente la posibilidad de objeción de conciencia institucional a la práctica de la eutanasia y el suicidio asistido” en entes privados.
 ¿Por qué aceleran la promoción de la eutanasia?
¿Por qué aceleran la promoción de la eutanasia? Apuntes para reflexionar y argumentar sobre la ley de eutanasia
Apuntes para reflexionar y argumentar sobre la ley de eutanasiaDesde antes de su entrada en vigor, y a lo largo de estos meses, numerosos profesionales de la medicina y diversos expertos han criticado artículos de la ley orgánica de regulación de la eutanasia, que aprobó el Parlamento en plena pandemia por iniciativa del grupo socialista, sin consulta ni diálogo con la sociedad civil, colegios profesionales, ni el Comité de Bioética de España. Un organismo consultivo remodelado casi en su integridad en pleno verano por la ministra de Sanidad, y en el que tan solo permanece una persona del anterior Comité.
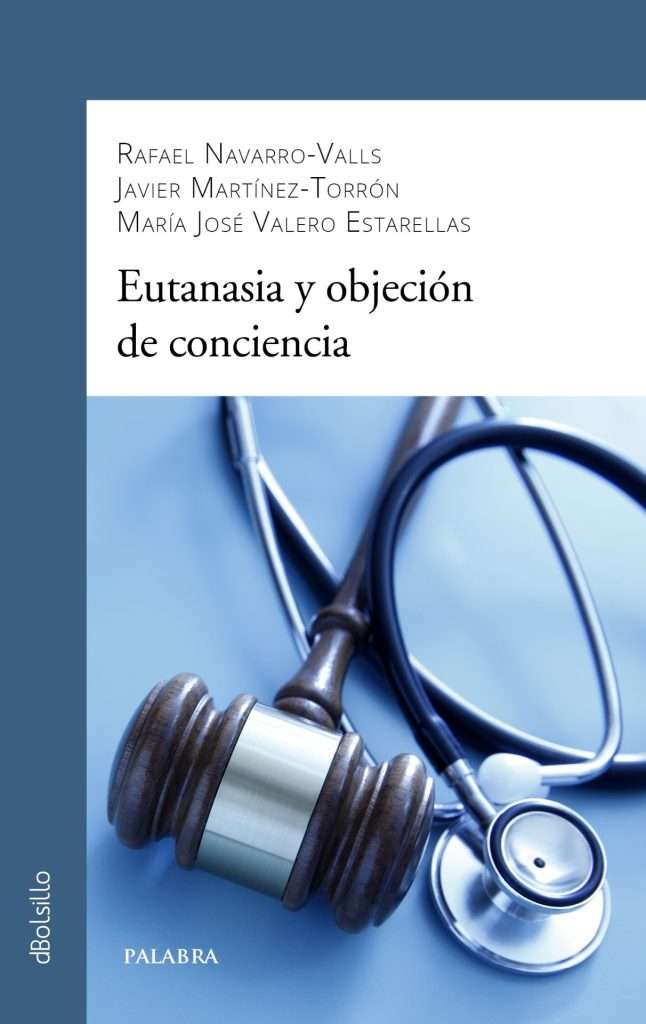
Pues bien, expertos de la esfera académica efectúan ahora un análisis de manera sistematizada, repasando conceptos como la tutela constitucional e internacional de la libertad de conciencia, y la objeción de conciencia en el Derecho comparado, en el libro ‘Eutanasia y objeción de conciencia’, recién editado por Palabra. En él se incluye, en sus páginas finales, un apartado titulado ‘Una ley que debe ser revisada cuanto antes’, donde los autores sintetizan aspectos desarrollados anteriormente (epígrafe 7 y último).
“Si se ha introducido un nuevo derecho en el ordenamiento jurídico español ―el derecho a morir y a ser ayudado a ello―, lo natural es referirse a los límites que se derivan de otros derechos, como la libertad de conciencia de quienes podrían estar obligados prima facie a colaborar en esa muerte provocada intencionadamente”, señalan los autores, Rafael Navarro-Valls, Javier Martínez-Torrón y María José Valero (pp. 104-105).
¿Por qué esa referencia a la libertad de conciencia? Podrían mencionarse numerosos motivos, pero quizá basten éstos. La ley española “no sólo despenaliza la eutanasia y el suicidio asistido, sino que transforma el deseo de ciertas personas de morir voluntariamente en una prestación obligada y gratuita por parte del Estado a través de su sistema de salud y de quienes trabajan para el mismo” (introducción), como ha ido informando Omnes.
Naturalmente, “a nadie puede sorprender” que se generen “importantes problemas éticos para un amplio número de profesionales de la salud”. “Problemas que son fácilmente comprensibles pues, para muchos, la noción de medicina está intrínsecamente vinculada a la protección de la vida y la salud, y no justifica en ningún caso su eliminación, sean fueren los motivos que se aducen para acabar con una vida humana y la licitud de esa conducta desde la perspectiva de la ley”. (pp. 13-14).
“De hecho”, añaden los autores, “la propia Ley Orgánica 3/2021, como veremos más adelante, regula la objeción de conciencia de médicos y otros profesionales sanitarios” (art. 16).
“La libertad de conciencia es un derecho fundamental protegido tanto por la Constitución española como por los instrumentos internacionales de derechos humanos”, Y “estos últimos, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, han incluido ‘la libertad de pensamiento, conciencia y religión’ como parte del patrimonio jurídico esencial de la persona, que el Estado no concede graciosamente, sino que está obligado a reconocer y proteger”, escriben los juristas.
Entre otros instrumentos internacionales vinculantes para España, se citan el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 9) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 18), además de la Carta de Derechos Fundamentales (art. 10) en la Unión Europea.
La Constitución Española no cita expresamente el término “libertad de conciencia”, pero “el Tribunal Constitucional, desde el inicio de su andadura, ha sido muy claro al declarar que ‘la libertad de conciencia es una concreción de la libertad ideológica’ reconocida en el artículo 16 de la Constitución y que ésta implica ‘no sólo el derecho a formar libremente la propia conciencia, sino también a obrar de modo conforme a los imperativos de la misma”, señalan Navarro-Valls, Martínez-Torrón y Valero.
Sobre los conflictos entre conciencia y ley, que las páginas del libro abordan también, podríamos extendernos, pero mejor leánlo, junto a alguna reflexión que Navarro-Valls ha realizado recientemente en El Mundo.
El artículo 16 relativo a la objeción de conciencia es objeto de un detallado análisis en el libro. Antes de manifestar su petición de revisar la ley, los autores hacen notar que el texto “indica literalmente que los profesionales sanitarios podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia, como si se tratara de una concesión graciosa del legislador pro bono pacis, para evitar problemas con profesionales que, en muy alto porcentaje, se habían manifestado contrarios a esta ley, y cuyos colegios profesionales no habían sido consultados durante el proceso legislativo”.
“Y es que, en efecto”, a su juicio, “el texto del artículo 16 parece traslucir un recelo del legislador hacia este derecho fundamental. Como si lo reconociera porque no le queda más remedio, pero estuviera más preocupado de perfilar sus limitaciones operativas que sus garantías jurídicas”.
En esta línea, el texto menciona a continuación a otras restricciones del art. 16. Por ejemplo, el apartado 1 restringe el ejercicio del derecho a los “profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir”. Y analiza qué ha de entenderse por ‘profesionales sanitarios’ y otra reflexión al concepto de ‘directamente implicados’. Además, recuerda que “el Comité de Bioética de España, sobre la base de que la llamada ‘prestación de ayuda para morir’ no puede ser conceptuada en ningún caso como acto médico, sino simplemente como acto sanitario, afirma que la expresión ‘profesionales sanitarios’ debe interpretarse en sentido amplio”, y no restringirse a “quienes intervengan directamente en el acto…”.
En los epígrafes 5 y 6 del libro, los expertos señalan aspectos de la actual normativa española que, a su parecer, “sería necesario modificar”. Al final sintetizan algunos del siguiente modo
–“Revisar y modificar el texto de la actual Ley Orgánica 3/2021 mediante un procedimiento que discurra en franco diálogo y colaboración con la sociedad civil”, entre los que citan colegios profesionales, otro tipo de actores sociales, juristas con experiencia en la protección de la libertad de conciencia y el derecho sanitario, especialistas en bioética (incluido el Comité de Bioética de España), representantes o personas con autoridad moral en las principales confesiones religiosas que operan en España, etc.
“Este proceso debió llevarse a cabo antes de la promulgación de la ley. Las fuertes críticas suscitadas por un texto que es claramente mejorable deberían hacer reflexionar al gobierno sobe la importancia de acometer cuando antes la revisión de la ley”, añaden.
Durante la tramitación parlamentaria, en el Senado, según los autores, “las voces más críticas partieron del portavoz del Grupo de Izquierda Confederal, Koldo Martínez (médico intensivista, de Geroa Bai), quien recordó al gobierno ‘la escasa seguridad jurídica’ de la nueva normativa. ‘La ley es deficiente, está redactada con muy poca calidad y lleva a una enorme confusión’, aseguró”. (pp. 56-57).
–“Debería eliminarse el registro de objetores, por el previsible efecto disuasorio e inhibidor que puede tener -y de hecho parece estar teniendo en algunos lugares de España-, sobre la libertad de conciencia del personal sanitario en material tan delicada y trascendente”.
A continuación, los autores sugieren en todo caso hacerlo al revés. Es decir, “en vista del amplio rechazo manifestado a la ley por los profesionales de la salud, el actual registro bien puede ser sustituido en este momento por una base de datos que contenga información (confidencial) sobre las personas y equipos que estén dispuestos a participar en la prestación de la ayuda para morir”.
Los últimos datos publicados refieren que en España se habían practicado hasta julio en torno a 175 eutanasias, y que los objetores de conciencia registrados superan los 4.000.
-Una tercera sugerencia, “de especial trascendencia, tanto teórica como práctica” es “reconocer expresamente la posibilidad de objeción institucional a la práctica de la eutanasia y el suicidio asistido en el caso de instituciones privadas, con o sin ánimo de lucro, cuyo ideario ético sea contrario a dichas actuaciones”.
En el caso de las confesiones religiosas, “su autonomía ha sido claramente reconocida en el entorno internacional”. Y en otro tipo de instituciones, “incluidas aquellas con finalidad lucrativa, la jurisprudencia comparada comienza a mostrar sensibilidad para reconocer la importancia de que su identidad incluya valores morales que determinen su actuación, y la de quienes trabajen para ellas”.
En julio del año pasado, Federico de Montalvo, profesor de Derecho en Comillas Icade y presidente del Comité de Bioética de España hasta hace pocas semanas, consideró en una entrevista con Omnes que negar la objeción de conciencia a la ley de eutanasia ejercida por instituciones y comunidades “es inconstitucional”.Los juristas añaden que “no estaría de más reconocer carácter de ley orgánica al entero artículo 16 de la ley, sin excluir su primer párrafo, pues todo él se refiere al desarrollo de la libertad de conciencia protegida por la Constitución”.
La Fundación Centro Académico Romano ha organizado una peregrinación al corazón de la cristiandad del 18 al 23 de octubre de 2022.
Roma es el destino de la peregrinación organizada por la Fundación Centro Académico Romano, que tendrá lugar del 18 al 23 de octubre próximos.
Los peregrinos tendrán la oportunidad de asistir a la audiencia semanal con el Papa Francisco y visitar, de modo extraordinario, la necrópolis ubicada bajo la basílica de San Pedro. También conocerán Castel Gandolfo y podrán disfrutar de una cena en la Piazza Navona. Además de contar con numeroso tiempo libre para pasear, rezar y visitar Roma de manera personal.
Uno de los momentos más esperados en las peregrinaciones organizadas por CARF es el encuentro con los sacerdotes y seminaristas que realizan sus estudios en Roma, muchos de ellos gracias a las becas y ayudas proporcionadas por los socios de esta fundación.
En esta peregrinación, los asistentes disfrutarán de dos conferencias en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz y podrán compartir momentos de tertulia en el Seminario Sedes Sapientiae y la Santa Misa en la residencia sacerdotal Tiberino.
Los peregrinos mantendrán un encuentro con Mons. Fernando Ocáriz actual prelado del Opus Dei y gran Canciller de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Además podrán visitar la Iglesia Prelaticia de Sta. María de la Paz donde reposan los restos de San Josemaría Escrivá en la que podrán asistir a la Santa Misa.
Toda la información de esta peregrinación, así como los detalles propios del viaje, alojamiento…, pueden consultarse en la web de CARF. A través de la web puede reservarse además la plaza de viaje para esta magnífica peregrinación.
La última semana de agosto tendrá lugar una importante reunión de todos los cardenales, el famoso consistorio. En estas líneas hacemos un repaso de los cardenales que hemos entrevistado a lo largo de los últimos años, tanto los que serán nombrados el 27 de agosto, como otros más veteranos.
 ¿Qué es un consistorio de cardenales?
¿Qué es un consistorio de cardenales? ¿Cómo son los nuevos cardenales elegidos por Francisco?
¿Cómo son los nuevos cardenales elegidos por Francisco? El Papa anuncia la creación de nuevos cardenales
El Papa anuncia la creación de nuevos cardenalesEl 27 de agosto el Papa Francisco creará nuevos cardenales en un consistorio ordinario, y los días 29 y 30 reunirá a todos los cardenales en una reunión extraordinaria para estudiar algunos aspectos de la reforma de la Curia romana realizada el 19 de marzo de 2022 por la Constitución apostólica “Praedicate Evangelium”.
Como desde febrero de 2015 no se convocaba una reunión de ese tipo, algunas personas han entendido que esta reunión es una oportunidad de que los cardenales se conozcan mejor entre sí, puedan colaborar más fácilmente y, quizá, decidir con más fundamento cuando deban elegir a uno de ellos como futuro Papa.
Pero este momento puede ser también una ocasión para que los conozca mejor la opinión pública. Los lectores de Omnes conocen ya a algunos de ellos, como enseguida diremos. Recordemos antes los datos esenciales sobre los nuevos cardenales: son 20 obispos y arzobispos, de los cuales 5 no serán electores por tener más de 80 años, y 15 sí lo serán; y entre estos últimos hay 1 de Oceanía, 5 de Asia, 2 de África, 3 de Europa (otro obispo belga rechazó la designación) y 4 de América.
Omnes han entrevistado en los últimos meses a cuatro de los nuevos cardenales. No es necesario, ni superfluo, advertir que haberlos entrevistado no responde a ningún “filtro”, selección ni preferencia; por ese mismo motivo, los mencionaré por orden alfabético de apellido.
Giorgio Marengo, italiano y misionero de la Consolata, será a final de mes el más joven de los cardenales, pues tiene sólo 48 años. Es prefecto apostólico de Ulán Bator, la capital de Mongolia. La conversación con él permite no sólo conocer a la persona, sino también acercarse a la realidad de una Iglesia pequeña, situada en un país lejano y distinto. Sin embargo, el número de católicos crece allí, y según Marengo se debe a dos razones: el acompañamiento a los conversos y la coherencia de vida.
En el mes de mayo, Arthur Roche explicaba a Omnes el trabajo del Dicasterio para el Culto Divino, que preside desde el año 2012. El arzobispo inglés quiso subrayar en la conversación la necesidad de promover la formación litúrgica de todos los bautizados, y anunció un documento de la Santa Sede dirigido a ese fin. Se publicaría, en efecto, poco después con el nombre de “Desiderio desideravi”.
También se convertirá en cardenal a final de agosto Leonardo Ulrich Steiner, arzobispo de Manaos, que es la capital del Estado de la Amazonia, al norte de Brasil. El interés del Papa por ese territorio le llevó a reunir un Sínodo específico en 2019. Steiner entiende que su nombramiento responde el deseo del Papa de “una Iglesia misionera perfectamente encarnada en la Amazonía, que sea samaritana y por tanto cercana a los pueblos originarios”.
Un historial largo de servicio a las instituciones de la Santa Sede tiene el arzobispo Fernando Vérgez, español, Legionario de Cristo. Comenzó a trabajar en ellas en 1972, y en 2021 ha sido nombrado nombrado Presidente de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano y de la Gobernación de ese Estado. Omnes conversó con él sobre el funcionamiento de esas instituciones. Pero su visión va más allá de los muros vaticanos, y afirma que “hacen falta testigos del Evangelio que sepan sacudir las conciencias”.
Los nuevos cardenales estarán acompañados por sus hermanos con más tiempo en el Colegio cardenalicio. Y no sólo por la natural cercanía fraterna, sino porque en los días siguientes (29 y 30 de agosto) el Papa Francisco ha convocado una reunión de todos los cardenales para reflexionar sobre la nueva Constitución apostólica “Praedicate evangelium”, que reordena la Curia romana.
De entre este grupo, no son pocos los ya conocidos por los lectores de Omnes a través de las correspondientes entrevistas. Ahora recordaremos solamente a algunos de ellos, sin una intención particular que motive esta selección, y mencionándolos también por orden alfabético.
El primer nombre viene de América Latina, en concreto de Santiago de Chile, donde es arzobispo el cardenal Celestino Aós, un capuchino nacido en España. En esta entrevista responde a una gran variedad de temas a partir de su deseo de poner a Jesucristo en el centro. Y resume así su visión sobre el momento actual de América Latina: “Es la hora de trabajar juntos y construir juntos cuidándonos de los más débiles y necesitados. ¡Entre tanta muerte y egoísmo es tan hermosos anunciar y trabajar por la vida y el amor!”.
Desde Suecia, el cardenal Anders Arborelius, arzobispo de Estocolmo y carmelita, aporta siempre un mensaje de esperanza, también en el diálogo con Omnes. Piensa que esta dimensión de la esperanza debe volver a Europa, y brinda la experiencia sueca de “regreso desde la secularización” como un ejemplo. En 2018 abordó ese tema con Omnes, entre otros asuntos. También participó como invitado en el Foro Omnes que puede verse aquí, en un fluido español, y en abril de 2021 publicó en nuestra revista un artículo sobre la unidad en la diversidad de los miembros de la Iglesia en Suecia.
El presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso es un español, el comboniano Miguel Ángel Ayuso. El eje de la entrevista con el cardenal Ayuso fue el diálogo interreligioso como espacio de encuentro y apuesta de futuro, sobre el que intervino en un encuentro en España. Se detuvo en lo que el Papa suele llamar “una guerra mundial a pedazos”, que provoca un mundo divido y reclama un clima de relación y colaboración.
Uno de los rostros de la dimensión social del pontificado de Francisco es el cardenal jesuita Michael Czerny. Poco después de su creación como cardenal en octubre de 2019, Omnes publicó una conversación con él que contiene un perfil biográfico, intelectual y espiritual del cardenal. Ya en 2022 nos concedió otra entrevista nada más regresar de Ucrania, donde estuvo como enviado especial de Francisco para intentar “llevar a la gente la atención, las esperanzas, la angustia y el compromiso activo del Papa en la búsqueda de la paz”.
Con el cardenal húngaro Péter Erdő Omnes conversó en verano de 2021, poco antes del Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Budapest con presencia del Papa. Erdő es un canonista prestigioso. La entrevista apareció en Omnes en dos partes. El cardenal Erdő no habló solamente de los preparativos para el Congreso, sino también de la situación religiosa y cultural de Hungría, de la secularización y de los retos para la Iglesia en la Europa de hoy.
El cardenal Kevin Farrell nació en Dublín (Irlanda), aunque residió en los Estados Unidos, y es el Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. En esta ocasión habló con Omnes sobre los movimientos laicales, subrayando que son y deben sentirse parte de la Iglesia. El cardenal dijo que son para ella una aportación importante, “porque aportan una energía, una gracia, un espíritu a través del cual pueden comunicar más fácilmente la Palabra de Dios a nuestros contemporáneos”.
La teología y la práctica del sacerdocio fueron el tema de una entrevista con el Prefecto del Dicasterio para los Obispos, el cardenal canadiense Marc Ouellet. Abordó el tema del celibato, negando que se encuentre entre las causas que favorecen los abusos sexuales. La principal causa de los abusos estaría más bien en la falta de autocontrol y el desequilibrio afectivo de algunos sacerdotes.
El arzobispo de Montevideo (Uruguay) es, desde 2014, el salesiano Daniel Sturla. Un año después fue nombrado cardenal, y a los pocos meses nos concedió una entrevista que refleja tanto su estilo como el enfoque de su tarea al frente de “una Iglesia pobre y libre, pequeña y hermosa”, como calificaba a la Iglesia católica en Uruguay.
Un foco indiscutible de atención en la Iglesia actualmente es la iniciativa llamada “Camino Sinodal” en Alemania. Una de las figuras más destacadas en el episcopado alemán es el cardenal Rainer Maria Woelki, arzobispo de Colonia. En esta entrevista con Omnes pide que en el Camino Sinodal se escuchen las indicaciones del Papa (como la Carta a los católicos alemanes de 2019). Partiendo de la Eucaristía, Woelki recuerda, frente a las fuerzas centrífugas que “amenazan con disgregar” la Iglesia, que su centro verdadero está en Jesucristo. Recordamos también la entrevista con el cardenal Reinhardt Marx, arzobispo de Munich, que publicó nuestra revista en abril de 2014.
Repito que se trata sólo de una muestra casual, no exhaustiva ni basada en otro propósito que el de traer a la memoria de los lectores algunas de estas conversaciones, mostrando, en el limitado espacio de este texto, la variedad de personas y territorios. Tanto las personas mencionadas como las que no han sido citadas en esta ocasión saben de nuestro agradecimiento.
En definitiva, el Colegio cardenalicio contará después del consistorio de agosto de 2022 con 229 cardenales, de los cuales 132 serán electores. Algo más del 40 % serán europeos, el 18 % latinoamericanos, el 16 % serán asiáticos, el 13 % africanos, el 10 % norteamericanos, y algo más del 2 % oceánicos.
La complejidad de la sociedad actual exige a las hermandades una formación que, que junto con la experiencia personal, proporcionará las herramientas para el análisis del entorno, y tomar las decisiones necesarias con libertad.
No es fácil innovar, menos aún ser disruptivo. Sólo desde una preparación rigurosa y un conocimiento exhaustivo de los fundamentos se puede intentar explorar nuevos caminos.
¿Es necesario innovar? Las personas y las instituciones, también las hermandades, no pueden quedar aisladas de su entorno, empeñadas en hacer cada vez mejor lo de siempre. Las corrientes de pensamiento van modificando continuamente los modelos sociales, por lo que es imprescindible un análisis permanente de la realidad para anticiparse a los cambios y seguir siendo fieles a su propósito en las nuevas circunstancias, no permanecer aisladas en una realidad inexistente; en eso consiste la innovación que han de promover los responsables de las instituciones, en nuestro caso de las hermandades. Esa innovación no se hace en el vacío, ni mediante pruebas de ensayo y error, las condiciones personales requeridas para acometer este proceso con garantías son: formación, experiencia reflexionada y una clara conciencia de la libertad personal.
Es conveniente, más bien imprescindible, que los hermanos mayores y miembros de las juntas de gobierno, procuren adquirir una formación adecuada en antropología cristiana; teología moral; derecho canónico; historia de las ideas y de las hermandades, además de capacitación en dirección de organizaciones de personas.
Esa formación es la que proporciona las herramientas necesarias para analizar la realidad social, sin asumir el análisis y el consiguiente relato hechos por otros. Elrelato lo construyo yo en base a mi criterio fundamentadomi experiencia reflexionada. Hay personas a quienes simplemente “le pasan cosas” y otras que son capaces de sacar enseñanzas de esas incidencias contrastándolas con su modelo de pensamiento.
A partir de aquí se podrán ir tomando las decisiones necesarias para mantener a las hermandades fieles a su misión, en eso consiste la innovación.
Este planteamiento incomoda a quienes viven en su burbuja en la que se mueven cómodamente entre altares de culto, salidas procesionales, actividades sociales y cabildos de elecciones. Su aparente conservadurismo, revestido de una cierta superioridad moral, oculta una mentalidad populista, carente de fundamentos y necesitada de un contrario frente al que afirmarse, normalmente quien podría hacer estallar su burbuja al tratar de presentarles el mundo real.
Las personas afectadas por esta mentalidad no acaban de entender el valor de la libertad. Renuncian a la misma, prefieren su existencia como un conjunto de hechos y acciones que se van sucediendo, sin un sujeto enraizado en el ser. Desconocen cómo la libertad de Cristo, manifestada en la obediencia al Padre hasta la Cruz, es la que ilumina el sentido de nuestra libertad, que confiere a la persona su dignidad y su elevación a la condición de hijos de Dios. Una libertad que no depende de la moda ideológica o la opinión de la mayoría y que adquiere su plenitud cuando se descubre como don divino con el que podemos colaborar con Dios en la creación del mundo y en la construcción de la historia.
Esa libertad que tiene un doble aspecto: libertad de coacciones, interferencias, imposiciones y libertad para hacer o ser algo, para comprometerse; una libertad entendida como tarea ética que es, además, personal, sin refugiarse en el anonimato de la masificación en la que se pierde la responsabilidad individual y con ella la posibilidad de vivir una relación auténticamente humana con Dios y con los demás.
Todo esto tiene unos costes que hay que estar dispuesto a asumir. Hoy se reconoce a Goya como un artista innovador y se estudia la revolución estética que supusieron sus Caprichos y sus Pinturas Negras como expresión ideológica del Siglo de la Razón y anticipo de la pintura contemporánea; pero esa innovación se sustentaba en su gran formación artística y técnica, de la que dejo constancia en sus primeras etapas. El camino no fue fácil, hasta llegar a esa libertad de expresión artística había recorrido un largo sendero de estudio y formación, soportó críticas amargas, incluso, con sus Caprichos, despertó el interés de la Inquisición que vio en esos grabados posibles desviaciones doctrinales.
La sociedad actual es muy diferente de la de hace cincuenta años y las hermandades han de dar respuesta a esa nueva situación, han de innovar para seguir siendo fieles su misión; esa innovación exige formación que, que junto con la experiencia personal, proporcionará las herramientas para el análisis del entorno, y tomar las decisiones necesarias con libertad, asumiendo la correspondiente responsabilidad.
Desde luego es más cómodo no tomar riesgos, limitarse a ir haciendo “lo de siempre”, sin exponerse al fracaso o la crítica, pero deslizando la hermandad hacia la mediocridad´.
Doctor en Administración de Empresas. Director del Instituto de Investigación Aplicada a la Pyme Hermano Mayor (2017-2020) de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo, en Sevilla. Ha publicado varios libros, monografías y artículos sobre las hermandades.
En su Exhortación programática Evangelii gaudium (La alegría del evangelio), el Papa Francisco convocaba “a un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados” (n. 120). Omnes ha conversado con Amaya Azcona, directora general de Fundación Red Madre, quien explica la colaboración entre Cáritas, la “Iglesia que cuida”, y Red Madre, que ayuda a mujeres en los embarazos, en especial imprevistos.
Durante el reciente viaje apostólico a Canadá, el Papa Francisco ha tenido gestos y actitudes que no han pasado indiferentes. Entre estos gestos, se puede anotar sin duda éste: el día 26 de julio, fiesta de san Joaquín y santa Ana, antes del celebración de la Misa en Edmonton, Francisco pudo dar una vuelta al estadio en el papamóvil, y saludar y besar a una veintena de bebés, ante más de 50.000 asistentes.
Los temas de familia y vida en la sociedad civil y la vida de la Iglesia son asuntos en los que diócesis y parroquias requieren personas expertas, como sucede con tantas cosas. Hablamos de corresponsabilidad de los laicos, como pueden ver en el Especial del número de verano de Omnes.
Amaya Azcona es directora general desde hace años de la Fundación Red Madre, una entidad que sólo en 2020, por ejemplo, atendió a 49.535 mujeres embarazadas y madres recientes, 17.690 más que en el año anterior, y que señala en su Memoria que 8 de cada de 10 mujeres embarazadas con dudas que conectaron con Red Madre continuaron adelante con su embarazo, al recibir el apoyo que necesitaban.
La pregunta de Omnes a Amaya Azcona es sencilla. Al ser una entidad aconfesional, y no estar en el organigrama eclesial, ¿cómo es su relación con las diócesis y las parroquias? ¿O no existe relación?
“Te contesto, porque es una actividad habitual de Red Madre”, responde Amaya Azcona. “Red Madre es una fundación de Derecho civil y aconfesional. Pero como somos red, trabajamos en red con otras organizaciones, civiles o confesionales, públicas o privadas. La Iglesia católica es una organización importante con la que trabajamos habitualmente. Tenemos una relación estupenda. Por un lado, el párroco, sacerdotes, nos pueden derivar mujeres que tengan una dificultad en el acompañamiento de su embarazo, con dudas de continuar. De hecho, nos derivan habitualmente desde las parroquias a mujeres embarazadas para que las acompañemos”.
“Nosotros también derivamos a muchas mujeres, cuando ya han dado a luz y tienen ya un recorrido más estable, a Cáritas, con la que tenemos relación directa prácticamente en toda España”, añade. “En todas las asociaciones Red Madre, unas veces mandamos a las familias para que les den comida, otras veces Cáritas de Vallecas me piden un carrito de gemelos. Desde lo pequeño a lo grande. Sí. Siempre con muy buena relación. Esto respecto de lo asistencial”.
“También hay que decir que algunas ciudades estamos acogidos en parroquias. Porque les sobraba el local, porque hay una amistad entre el párroco y quien inició Red Madre. En Cáceres, por ejemplo, estamos en una parroquia, y a veces la Iglesia católica nos cede locales para que podamos realizar nuestra misión”, informa Amaya Azcona.
La directora general de la fundación Red Madre se refiere ahora a aspectos formativos, en materias como la prevención del aborto, educación afectivo sexual, etcétera, y a su misión. “Es habitual que nos inviten tanto a portavoces de las asociaciones como a mí, más en concreto, a dar formación. Tanto en universidades católicas, como en universidades civiles, y en parroquias. Por ejemplo, el CEU nos invita habitualmente, y yo personalmente he dado mi testimonio en congresos de Católicos y Vida Pública. El año que dedicaron a la vida dirigimos un taller con Red Madre, porque a ellos les interesa que nuestra misión de defensa de la maternidad y de la vida llegue a sus gentes. Con la ACdP hay una relación importante”.
“Y luego en parroquias, es muy normal que vayamos. La última ha sido en una parroquia de Málaga, sobre cómo actuar ante la noticia de un embarazo imprevisto, cómo ayudar a esa mujer que está pasando por una situación complicada. Un católico no puede desentenderse, ni quedarse callado”, señala Amaya Azcona.
“Nosotros hablamos desde nuestro mensaje, vamos a decir aconfesional, pero que está totalmente imbricado en lo que la Iglesia defiende: la vida humana en el seno de la madre, desde la fecundación hasta la muerte natural”, explica la responsable de Fundación Red Madre.
“Usamos argumentos de la razón, de la biología, de la sociología, de la economía, que ayudan a los católicos también en su preparación. Es muy normal que yo hable en la Universidad de Navarra y en otras. En la Universidad católica de Ávila, por ejemplo, me han hecho asesora de la cátedra Santa Teresa de la mujer, con otras personas. También es habitual que nos inviten, a Benigno Blanco, impulsor de Red Madre, a mí, etcétera, para dar formación muy concreta sobre esta defensa de la mujer madre, no sólo en la vida privada sino en la vida pública, porque la maternidad es un bien público”.
“Por otro lado”, añade Amaya Azcona, “me solicitan mucha formación sobre las consecuencias del aborto, cómo prevenirlo, y cómo hacer un acompañamiento a aquellas mujeres que hayan abortado. La Iglesia tiene programas de acompañamiento al post aborto, y a veces me invitan a que dé la parte formativa quizá más de acompañamiento psicológico en el post aborto”.
“Por ejemplo, los católicos no nos podemos desentender de situaciones de embarazo no previsto”, explica. “Hay que ayudar a esa mujer, o a ese hombre que ha dicho que ha dejado embarazada a su novia. En España, el número de abortos está disminuyendo en números brutos [el número de abortos fue de 88.000 en 2020, según fuentes oficiales], porque hay menos mujeres en edad fértil, pero aumenta en proporción a las mujeres embarazadas”.
Hablamos también con Amaya Azcona de los diagnósticos prenatales, por ejemplo de malformación, ante los que más o menos la mitad de los padres se echan para atrás y abortan. “Una tragedia”, dice la experta. Pero dejamos el tema para otro momento, porque el espacio es limitado.
Simplemente desea recordar que Red Madre se apoya también en instituciones religiosas que tiene casas o pisos de acogida para mujeres embarazadas o madres que han dado a luz recientemente.
Tras la detención el pasado viernes del obispo nicaraguense Rolando Álvarez, había mucha expectación por si el Papa Francisco hacía alguna referencia en sus palabras del Ángelus a la situación de la Iglesia en el país. Hasta ahora el Santo Padre había mantenido un sorprendente silencio. Como suele ocurrir en este tipo de situaciones la diplomacia vaticana suele actuar discretamente, sin que sea percibida por la opinión pública.
Sus palabras sobre el país americano han sido: «Sigo de cerca con preocupación y dolor la situación en Nicaragua, que implica a personas e instituciones. Quisiera expresar mi convicción y mi esperanza de que, a través de un diálogo abierto y sincero, todavía podemos encontrar las bases para una coexistencia pacífica».
Comentario del Evangelio
En el pasaje del Evangelio de este domingo, un hombre le pregunta a Jesús: «¿Son pocos los que se salvan?» Y el Señor responde: «Traten de entrar por la puerta estrecha» (Lc 13, 24). «La puerta estrecha es una imagen que podría asustarnos» -decía el Papa Francisco- como si la salvación fuera destinada solo a pocos elegidos o a los perfectos. Pero esto contradice lo que Jesús nos ha enseñado en muchas ocasiones; de hecho, poco más adelante, Él afirma: «Vendrán muchos de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur, a ocupar su lugar en el banquete del Reino de Dios» (v. 29). Por lo tanto, esta puerta es
estrecha, ¡pero está abierta a todos!»
El pontífice ha explicado qué es esta puerta estrecha: «Para entrar en la vida de Dios, en la salvación, hay que pasar a través de Él, acogerlo a Él y su Palabra (…). Esto significa que la vara de medir es Jesús y su Evangelio: no lo que pensamos
nosotros, sino lo que nos dice Él. Así que se trata de una puerta estrecha no por ser destinada a pocas personas, sino porque pertenecer a Jesús significa seguirle, comprometer la vida en el amor, en el servicio y en la entrega de sí mismo como hizo Él, que pasó por la puerta estrecha de la cruz. Entrar en el proyecto de vida que Dios nos propone implica limitar el espacio del egoísmo, reducir la arrogancia de la
autosuficiencia, bajar las alturas de la soberbia y del orgullo, vencer la pereza para correr el riesgo del amor, incluso cuando supone la cruz.
El Santo Padre ha invitado a los fieles a pensar en los gestos amorosos de tantas perdonas. Por ejemplo, podemos pensar «a los padres que se dedican a los hijos haciendo sacrificios y renunciando al tiempo para sí mismos; a los que se ocupan de los demás y no solo de sus propios intereses; a quien se dedica al servicio de los ancianos, de los más pobres y de los más frágiles; a quien sigue trabajando con esfuerzo, soportando dificultades y tal vez incomprensiones; a quien sufre a causa de la fe, pero continúa rezando y amando; a los que, en lugar de seguir sus instintos, responden al mal con el bien, encuentran la fuerza para perdonar y el coraje para volver a empezar. Solo son algunos ejemplos de personas que no eligen la puerta ancha de su conveniencia, sino la puerta estrecha de Jesús, de una vida entregada en el amor. Hermanos y hermanas, nosotros, ¿de qué lado queremos estar? ¿Preferimos el camino fácil de pensar exclusivamente en nosotros mismos o la puerta estrecha del Evangelio, que pone en crisis nuestros
egoísmos pero nos vuelve capaces de acoger la verdadera vida que viene de Dios? ¿De qué lado estamos?»
El término “meditación” se emplea hoy para prácticas muy diversas, como el yoga o el mindfulness. Algunas personas buscan en ellas relajación en medio de una vida intensa, y también algo más. ¿Qué relación tiene esta búsqueda con la oración cristiana?
“Si quieres tener éxito en el trabajo, primero tienes que gestionarte a ti mismo. Para ello se necesita la excelencia interior o la espiritualidad”. Y esto incluye una vida serena, con menos estrés.
Estamos de acuerdo, pero nos preguntarnos: ¿quién lo dijo? ¿Qué es y cómo conseguir esa excelencia interior en el asfixiante trabajo de cada día? ¿Cómo hacerla compatible con una familia: unos hijos pequeños y unos padres que también necesitan cuidados…? ¿Con los anhelos profesionales y deseos de cambiar el mundo? ¿Con la falta de tiempo, la competitividad del entorno y los numerosos compromisos?
Sin pensar demasiado, pues ¡no hay tiempo!, dan ganas de dejar la teórica gestión de uno mismo y la espiritualidad para aquellos que se separan del mundo. Lo que deseamos es resolver lo inmediato, el éxito, la influencia, el poder, el dinero, los bienes concretos… Aunque también anhelamos descansar, tener paz, vivir serenos y relajados.
El mundo empresarial ha comprobado que no solo es posible compatibilizar una vida serena y relajada con el éxito y los buenos negocios, sino que es el mejor camino para lograrlo. Las más grandes empresas ofrecen lugares de esparcimiento para sus empleados, cursos de yoga, mindfulness y otras actividades
para reducir el estrés. Todo repercute en una mejor salud individual, de la familia y de la sociedad.
Hay muchas formas de descanso y relajación. La lectura de un libro no solo interesante sino entretenido, la reflexión calmada de lo que se ha leído…, un paseo contemplando la naturaleza, disfrutar de las obras de arte, una pieza musical o un cuadro, el turismo que abre a culturas diferentes. Y por supuesto la dedicación a la familia, la conversación con amigos, que facilitan aprovechar los fines de semana para oxigenar la mente y el cuerpo.
Son conocidos los efectos beneficiosos del deporte y del ejercicio, en particular cuando se realizan con serenidad. Están hoy menos de moda los métodos de relajación más fogosos, como deportes extenuantes e intensos, en breves pausas de medio día, que eran el ideal de todo “yuppie“ (acrónimo de joven profesional urbano).
Estirar los músculos y movilizarlos con delicadeza a todas las edades es saludable, previene el riesgo de lesiones, disminuye los dolores articulares y ayuda a recuperar energía, agilidad y fuerza. Disminuye el estrés y la ansiedad, mejora el estado de ánimo, la calidad del sueño y la respuesta inmunológica.
En ocasiones, el ejercicio adquiere formas elegantes o poéticas del cuerpo. Por ejemplo, en el tai chí, adaptado de las artes marciales chinas, que cabe observar en parques de todo el mundo, desde Tokio a Roma: grupos de personas, en coros o aislados, despliegan con suavidad movimientos coordinados, en perfecta sincronización. Incluso personas muy mayores notan el beneficio de estas prácticas, con una mejor calidad de vida y hasta menor riesgo de caídas y fracturas.
Estos datos nos hacen recordar que somos cuerpo y alma, materia y espíritu. Numerosas prácticas, antiguas y recientes, tienen en cuenta esta realidad e intentan satisfacer las necesidades materiales y espirituales. Lo más frecuente son las formas de meditación, que unen la introspección al movimiento corporal y al ritmo de la respiración.
La meditación clásica consistía en reflexionar sobre el sentido de la vida, entrar en relación con lo sagrado y, quizá, dirigirse a un creador o a una divinidad. Hoy muchas personas la practican para reducir el estrés cotidiano, buscando paz y calma interior y exterior, en un fluido intercambio. Lo sagrado queda muchas veces olvidado. En la práctica, se trata de concentrarse en un punto sereno de la mente y del cuerpo, y que esa atención cancele de algún modo los pensamientos que atormentan.
Este parón en los procesos mentales, con o sin lo sagrado, actúa como un “reset“ emocional. Después de unos momentos de relajación física y mental es posible ver con nuevas perspectivas aquello que antes estresaba. Se cambian los modos de afrontar la tensión y aumenta la imaginación y la creatividad. La
mente en cierto sentido reseteada da paso a un “flow“, o flujo positivo y luminoso, que mejora la paciencia y tolerancia.
Son muchos los tipos de prácticas que incluyen o son un tipo de meditación. El estado de paz reflexivo puede ser promovido por imágenes visuales, sonidos repetitivos, olores, texturas, el gotear sobre la piel de aceites en el ayurveda, la recitación de un mantra o palabra que ocupa la mente y aleja otros pensamientos, la meditación trascendental que busca la relajación del cuerpo, la consciencia plena o mindfulness, el yoga…
Cada estilo meditativo requiere un entrenamiento para concentrar la atención, y contribuir a liberar la mente de las emociones negativas: miedo, vergüenza, rabia, tristeza, tensión. Todas las formas ponen el acento en una respiración relajada, profunda y uniforme, que use el diafragma para conseguir una mayor expansión pulmonar.
Suelen hacerse en una posición y postura cómoda que no estorbe al flujo de los pensamientos, y un lugar tranquilo con pocas distracciones, incluidas las de los teléfonos celulares. Pero cabe concentrarse y espirar con serenidad caminando, en la sala de espera del dentista o antes de un examen o un discurso público. Cuando se aprende la técnica, los beneficios fisiológicos son claros: la respiración diafragmática, así como diversos ejercicios de relajación muscular profunda, disminuye las pulsaciones y la presión arterial.
Desde los años 80 del siglo XX, las prácticas de meditación se han multiplicado y han entrado a formar parte de las rutinas escolares y de empresas, de clubes deportivos y protocolos médicos.
El conocido libro de auto ayuda de Stephen Covey “Los siete hábitos de la gente altamente efectiva” (1989) da gran importancia al séptimo hábito, afilar la sierra («sharpening the saw»). Quien corta árboles, dirá con un ejemplo gráfico, tiene que parar de vez en cuando y reparar su instrumento; si no, avanzará más lento en su tarea, hasta que destroce por completo la herramienta.
Quien trabaje y quiera obtener buenos resultados, debe aprender a descansar, a relajarse, a cuidar su salud espiritual y física –¡el cuerpo como instrumento!–, a dedicar tiempo a aprender, a estar con los demás, a meditar.
En ámbitos religiosos, donde la búsqueda de lo sacro no debería quedar relegada, se observa también un creciente interés por formas meditativas orientales. Se puede encontrar propaganda sobre cursos especializados en los anuncios publicitarios de universidades, en el hall de un hospital, en un autobús o en lugares de culto.
Veremos las dos formas de meditación más extendidas en occidente, el yoga y el mindfulness, para comentar después la oración o meditación cristiana.
Yoga es una palabra que proviene del sánscrito. Hay huellas de su uso desde unos 3000 años antes de Cristo. La base religiosa es el hinduismo y corresponde a una de sus seis doctrinas. Como otras formas de meditación, se presenta como un método para alcanzar el equilibrio y dejar de lado el sufrimiento. Tiene un fin también moral, el llamado “karma yoga”, que consiste en la autorrealización.
Según la doctrina del yoga, el ser humano es un alma encerrada en un cuerpo, que tiene cuatro partes: el cuerpo físico, la mente, la inteligencia y el ego falso. En la religión hindú, el yoga constituye un camino espiritual para experimentar el contacto con lo divino: la integración del alma individual con Dios (es decir con el “brahman”) o su deidad (que es el “avatar”) y la liberación de las ataduras materiales.
El yoga presenta los ocho pasos de una autorrealización que se apoya en tres bases: suprimir las modificaciones de la mente, con el silencio; no apegarse, o el no-yo o nulidad; abandono para alcanzar el “samadhi”, que es la plena realización de sí mismo, un despertar interior, una fuerza espiritual y la comunicación con lo divino.
Como forma de meditación, usa diversas posturas (de la llamada “asana yoga”) para actuar en el cuerpo y en la mente. Habría una resonancia especial desde distintos puntos energéticos del organismo, a lo largo de la columna. En tiendas deportivas del mundo entero ofrecen cientos de productos de todos los colores para practicar el yoga. Lo fundamental es tener una colchoneta y un cojín, que vienen llamados “sabuton” y “zufu”.
Las claves de la práctica del yoga son: lentitud de movimientos, respiración pausada, consciente y dirigida, y atención mental en estado receptivo a lo que sucede. Las posturas pueden acompañarse de la repetición de un mantra, para concentrarse en inspirar y expirar regular y lentamente.
Los promotores afirman que tiene numerosos efectos positivos en el organismo, especialmente la reducción del estrés y una mayor concentración y claridad mental. En el cuerpo, por ejemplo, los ejercicios de yoga mejoran la flexibilidad, la coordinación y la resistencia.
Muchas personas practican yoga por su beneficio psicofísico, con rechazo o indiferencia al trasfondo religioso. En las escuelas de niños de la India es una disciplina obligatoria. Hay también quienes acuden al yoga como puerta a más experiencias religiosas de oriente, y muchas veces no resulta fácil desligarse del marco doctrinal que lo sustenta.
El mindfulness es un fenómeno más reciente, que toma del yoga las posturas de meditación. Es la traducción moderna al inglés del término budista “sati”, considerado un tipo de meditación.
El mindfulness se describe en la colección de escritos budistas, recopilados con comentarios en el siglo V, en la “Digha nikaya“ (DN 22). Ahí se recoge a modo de plegaria lo siguiente: “El camino con una única meta, oh monjes, viene de los cuatro pilares para conseguir la purifi cación, superar el llanto y el lamento, alejarse del dolor y sufrimiento: observar el cuerpo, observar la sensación, observar la mente, observar los elementos”. En la Digha nikaya se describe también cómo se realiza la meditación con el mindfulness: con las piernas cruzadas y atención plena, hay que concentrarse en inspirar y espirar, experimentando el cuerpo.
Según los promotores del mindfulness, su práctica aumenta la concentración mental (el “samatha“ o meditación, que obtiene la tranquilidad concentrándose en la respiración o recitando un mantra); agudiza también la visión interior (el “vipassana“ o meditación que se subordina a la “sati“): para esto hay que focalizarse o fijarse en la misma concentración.
Los principales difusores del mindfulness en occidente son el monje budista vietnamita Thích Nhât Hanh (nace en 1926) y su discípulo estadounidense de tradición hebrea, el biólogo John Kabat-Zinn (nace en 1944). Fue presentada como la esencia del budismo.
Thích Nhât Hanh pone un ejemplo de lo que podría ser el mindfulness: “Cuando estás lavando los platos, lavar los platos debe ser la cosa más importante de tu vida, lo mismo si bebes té o si estás en el baño…”. Y añade: “Vivir en el momento presente es el milagro”.
Una pregunta que expresa lo que podría ser esta conciencia plena sería: tu cuerpo está presente, ¿y tu mente está también aquí? Se ha extendido la definición de mindfulness como atención total en el momento, una “particular atención al presente, con una actitud de aceptación”.
Se insiste en la concentración sobre la propia respiración y pensamientos, de un modo no reflexivo y sin juzgarlos. La “sati“, dicen, no busca eliminar los pensamientos o sentimientos, sino no identificarse con ellos. Se trata de considerarlos de un modo impersonal, para no dejar que nos arrastren.
Los promotores afirman que es un estado mental que todos pueden alcanzar, como concentración, conciencia plena y atención plena. La concentración en el cuerpo, los pensamientos y sentimientos permite ver la naturaleza real del odio, la codicia, el sufrimiento y el rencor, distanciarse de ellos y llegar al nirvana. Por la concentración, dirán, te vacías de ti mismo y desaparece el sufrimiento: la “sati“ consigue alejarse del falso yo (“anatta“) y llega al culmen de la ética budista que es la compasión (“karuna“), separarse del egoísmo, unirnos a todos y al universo y cuidar amorosamente la universalidad.
El mindfulness tiene manifestaciones culturales, como la ceremonia del té en Japón, en que se aprecia ese momento social del encuentro con otro, único e irrepetible, compartiendo en el propio hogar una bebida y un espacio de distensión.
En occidente se ha insistido en que es una destreza sin matices religiosos. Se introdujo en medicina como técnica de reducción del estrés basada en la atención plena: en inglés, “Mindfulness-Based Stress Reduction“ (MBSR). Se usa en la depresión, la ansiedad, en el trastorno obsesivo-compulsivo y otras patologías. Como en otras formas de meditación aplicadas a la medicina, se han descrito efectos adversos, por exceso de concentración sobre los propios pensamientos. La hiperreflexión puede acentuar algunos trastornos psíquicos.
Se ofrece mindfulness para niños y adultos. Se emplea en las adicciones, para un mejor desempeño sexual, en el embarazo y el pre-parto, en el «burnout», en los negocios y en la vida cotidiana… Existen aplicaciones digitales que mueven millones, asociadas a universidades y empresas, como Harvard y
Google por nombrar algunas.
Se ha transformado en un producto de consumo que se presenta a veces como infalible para dar paz. Por esto, algunos hablan irónicamente de “McMindfulness”. Como el yoga, tampoco es sencillo siempre desligarlo de su fondo religioso.
La mayoría de las academias de yoga y de mindfulness insisten en que no son una religión, sino una disciplina que intenta combinar la armonía del espíritu y el cuerpo y la relajación. Sin embargo, en muchos libros y en los gimnasios se explican conceptos del hinduismo o budismo. En ocasiones, perspectivas de este tipo ven en la cruz de Cristo un simple masoquismo.
El aumento de prácticas de meditación, más o menos unidas a conceptos religiosos, manifiesta una sed de espiritualidad. Pueden contribuir a remediar la dispersión, dan importancia y espacio al cuerpo y sus
energías, y ayudan a controlar y expandir la interioridad.
¿Cómo se sitúa la oración cristiana ante el requerimiento de paz y plenitud, de espiritualidad?
La oración, presente en muchas religiones, es el método más frecuente de meditación. Sus beneficios para la salud han sido comprobados en numerosos ensayos clínicos. Las formas son variadas, desde la repetición de palabras, a veces como un mantra, a la unión silenciosa o en diálogo con un ser superior.
En la oración cristiana, se afirma que se habla con un Dios personal, que escucha y ama al ser humano. Aunque menos presente que en otras religiones, no se excluye el simbolismo psicofísico del cuerpo, y por supuesto se aconseja rezar con serenidad y distensión. “La oración involucra a la persona entera“: se
ora con todo el ser, que incluye el cuerpo y el corazón o mundo afectivo.
De algún modo la meditación, incluso sin el recurso a lo sagrado, hace que uno no se sienta el centro del universo, sino parte de él, lo que contrarresta la tendencia egocéntrica del ser humano. Las enseñanzas cristianas dan más claridad a este aspecto. La meta no es observarse o conseguir solo el equilibrio, sino amar a los demás, que supone esfuerzo y una cierta tensión.
Dirigirse a Dios, sentir su presencia en el silencio del corazón, estimula a salir de uno mismo. Descubrir que hay un Dios que nos ve, nos oye y nos ama es un buen modo de focalizar la conciencia en lo importante. Cabe hacerlo a través de momentos de paz en cada práctica de piedad, especialmente en
la oración, que impregna el pensamiento y la acción.
Es un buen camino para reducir las preocupaciones y pensamientos negativos sobre uno mismo y sobre los demás, y descubrir un sentido nuevo de la vida. Poco a poco, quien hace oración llega a interiorizar a Cristo, en “íntima relación de amistad”, en oración de recogimiento y paz, como escribió santa Teresa.
Jesús fue uno de nosotros, con afectos, actos, deseos y pensamientos. Se trata de observar e imitar su mirada, su rostro y su corazón; y todo con la ayuda directa de Dios mismo: el Espíritu Santo, que ilumina y da descanso a quien acude a Él.
La oración cristiana, que lejos de dejar de lado lo sagrado, es diálogo con Dios, es fuente de optimismo y reduce el estrés de un modo más profundo y permanente que la relajación meditativa de fundamentos orientales. Se abandona el pasado, dándose cuenta de las equivocaciones. Se afronta el presente, esforzándose por mejorar; y se mira el futuro con esperanza, deseando un mundo mejor para todos.
Se aprende a compartir la tierra con hombres y mujeres de toda condición, con los peces, las aves, las plantas… Invitando a cantar “al sol, a la luna y a los más pequeños animales”, se renuncia “a convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio”; y se reconoce “la naturaleza como un espléndido
libro”, como escribió el Papa Francisco en la Laudato si’.
Muchos santos ponen el acento en la oración unida a la paz. Termino con un texto de san Basilio, que bien resume la conciencia plena, la meditación o el mindfulness de un cristiano: “Es bonita la oración que hace más presente a Dios en el alma […]. En esto consiste la presencia de Dios: en tener a Dios dentro
de sí mismo, reforzado por la memoria […].
Nos convertimos en templo de Dios: cuando la continuidad del recuerdo no se ve interrumpida por preocupaciones terrenas, cuando la mente no es turbada por sentimientos fugaces, cuando el que ama al Señor está desprendido de todo y se refugia sólo en Dios, cuando rechaza todo lo que incita al mal y gasta su vida en el cumplimiento de obras virtuosas”.
La contemplación de la cruz de Cristo y de su resurrección, de su Humanidad santísima que, llena de amor al Padre, se compadece de todos hasta el extremo de dar su vida por nosotros, nos introduce en el misterio del amor de Dios. Esa contemplación ayuda a enraizar nuestra filiación divina en lo más hondo de nuestro espíritu, conducidos por el Espíritu Santo, y nos lleva a clamar “¡Padre!” en todas las circunstancias de la vida: ante lo bueno y lo malo, ante lo que supone salir de sí mismo y darse a los demás con sacrificio.
La paz interior es propia de quien se sabe de verdad hijo de Dios y esa verdad se afianza y se vive si, dóciles al Espíritu Santo, somos mujeres y hombres de oración, contemplativos en medio de nuestra existencia.
La oración y nuestro obrar calmado generan sentimientos de paz y bienestar. Qué útil resulta el consejo de gestionarse a uno mismo y cuidar la excelencia interior o espiritualidad, citado al inicio. Procede de uno de los mayores empresarios de la India, Grandhi M.R., nacido en un pequeño y pobre pueblo
del Andhra Pradesh.
Descanso
➔ Descanso tradicional: lectura, paseo, naturaleza, turismo…
➔ Otras prácticas:
Yoga
➔ Base religiosa en el hinduismo. El ser humano como alma encerrada en un cuerpo.
➔ Se desea:
➔ Técnicas: posturas, atención mental, respiración, repetición de mantras.
➔ No es fácil desligarlo de su trasfondo religioso y doctrinal.
Mindfulness
➔ Base religiosa en el budismo.
➔ Se desea:
➔ Herramienta médica, pero también producto de consumo.
➔ Puede permanecer ligado a aspectos del hinduismo o del budismo.
Oración cristiana
➔ Se habla con un Dios personal, que escucha y ama al ser humano.
➔ Involucra a la persona entera, lo que incluye el cuerpo y el mundo afectivo.
➔ Estimula a salir de uno mismo:
➔ Es fuente de optimismo. Reduce el estrés de modo más profundo que la relajación meditativa de fundamentos orientales.
Médico y sacerdote.
El 29 y 30 de agosto el Papa Francisco ha convocado una consistorio de cardenales para analizar la nueva constitución de la Santa Sede, “Predicate Evangelium”. En estas líneas explicamos qué es un consistorio y su importancia.
 El Papa anuncia la creación de nuevos cardenales
El Papa anuncia la creación de nuevos cardenales La nueva ley de la Curia romana. Una primera lectura
La nueva ley de la Curia romana. Una primera lectura "Praedicate Evangelium": una reforma muy esperada
"Praedicate Evangelium": una reforma muy esperadaEl santo Padre ha convocado un consistorio. Para los próximos 29 y 30 de agosto. El día anterior nombrará 21 nuevos cardenales y a continuación trabajarán un interesante documento: la constitución apostólica Predicate Evangelium –sobre la Curia Romana y su servicio a la Iglesia– publicada el pasado 19 de marzo.
Entre los nuevos cardenales hay tres responsables máximos de dicasterios de la Curia: Congregación para el culto divino, Congregación para el Clero, y Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano y Governatorato. De los nuevos purpurados –así se llama también a los cardenales por el color de su vestimenta– 16 son electores, es decir, menores de 80 años, que podrían ser elegidos Romano Pontífice en un cónclave.
El cardenalato es la máxima dignidad eclesiástica después del Papa. Es denominado “príncipe” de la Iglesia. Varios de los cardenales desempeñan funciones en las dependencias de la Curia –dicasterios– para administrar los asuntos de la Santa Sede.
Los designa el Papa entre quienes cumplen una serie de requisitos. A fecha de hoy para ser nombrado cardenal debe haberse recibido el orden del presbiterado, y destacar en doctrina, buenas costumbres, piedad y prudencia. De ordinario el candidato debe ser obispo, pero cabe que el Papa exima de tal condición.
Todos los cardenales conforman el colegio cardenalicio. Este órgano cumple una doble función, elegir al Romano Pontífice y asesorarle en el gobierno de la Iglesia o cualquier otro asunto que el Papa considere oportuno.
Actualmente el colegio cardenalicio lo componen 208 cardenales, de los cuales 117 son electores de un nuevo Papa. Tras el consistorio próximo los cardenales serán 229, y el total de electores será de 132.
Los cardenales, según decíamos, forman parte de la organización jerárquica de la Iglesia para su gobierno, y lo hacen individualmente o –cuando actúan en calidad de colegio cardenalicio– como colectivo. El consistorio consiste en una reunión formal del colegio cardenalicio. Representa el órgano superior del gobierno supremo y universal de la Iglesia.
Su origen mantiene una estrecha relación con la historia del presbiterio romano o cuerpo del clero de Roma. En el antiguo presbiterio romano había diáconos, encargados de los asuntos temporales de la Iglesia en las diferentes regiones de Roma; sacerdotes, que encabezaban las principales iglesias de la ciudad; y obispos de las diócesis vecinas a Roma.
Los actuales cardenales han sucedido a los miembros del antiguo presbiterio, no únicamente en lo relativo a los oficios propios de esos tres grados –obispos, presbíteros y diáconos– sino sobre todo asistiendo al Papa en la administración de los asuntos de gobierno de la Iglesia.
Existen tres tipos de consistorios: ordinarios, extraordinarios y semipúblicos.
El ordinario o secreto se llama así porque nadie fuera del Papa y los cardenales puede estar presente en sus deliberaciones. Se convoca para la consulta a los cardenales presentes en la Ciudad Santa –Roma– sobre algunas cuestiones graves o para la realización de ciertos actos de máxima solemnidad.
El extraordinario se convoca cuando lo aconsejan especiales necesidades de la Iglesia o la gravedad de los asuntos que han de tratarse. Es público en el sentido de que pueden ser invitadas personas ajenas al colegio cardenalicio. Es el caso del nombramiento de nuevos cardenales, como el de agosto de este año.
Y por último el semipúblico, llamado así porque además de los cardenales forman parte de él algunos obispos, aquellos que residen en un radio de cien millas de Roma. Además se invita a los demás obispos de Italia, y a quienes estén de paso en ese momento por la Ciudad Santa.
En cuanto al rito o celebración del consistorio, suele comenzar con una breve liturgia de la palabra, homilía del Santo Padre, y desarrollo del asunto a tratar. En el caso de los consistorios de nombramiento de nuevos cardenales, hay profesión de Fe y juramento, imposición del anillo cardenalicio y asignación del título correspondiente, colocación del birrete, e intercambio de signos de paz con el Papa y entre los nuevos purpurados. La misma tarde de la celebración tiene lugar una recepción para saludo de los cardenales, y al día siguiente el Romano Pontífice concelebra la Santa Misa con ellos, en acción de gracias y para pedir por sus nuevos cometidos.
Como conclusión a esta breve exposición, los fieles deben concienciarse de la necesidad imperiosa de rezar por este instrumento de gobierno, ya que el consistorio constituye la más estrecha colaboración para el Santo Padre en gobierno de la Iglesia.
Andrea Mardegan comenta las lecturas del XXI domingo del tiempo ordinario y Luis Herrera ofrece una breve homilía en vídeo.
Al final del libro de Isaías hay un fuerte mensaje de universalismo de la salvación. Dios reúne a “las naciones de toda lengua; vendrán para ver mi gloria”. Tras el regreso del exilio, el pueblo se ve abrumado por muchas dificultades y el profeta lo apoya con visiones de un futuro lleno de esperanza: la salvación de Dios llegará, a través de Israel, a muchos otros pueblos. “Les daré una señal, y de entre ellos enviaré supervivientes a las naciones: a Tarsis, Libia y Lidia (tiradores de arco), Túbal y Grecia, a las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones”. Tal vez Tarsis designe a España, y Tubal a Cilicia. Pero significan a todos los pueblos que irán hacia Jerusalén, junto con los hijos de Israel.
Jesús mismo se dirige a Jerusalén. Un hombre le hizo una pregunta habitual en los debates entre los rabinos: ¿cuántos se salvarán? Algunos pensaban: todos los judíos; otros decían: sólo algunos. Jesús no entra en la cuestión numérica, pero eleva el tono hacia la calidad del compromiso. Lo hace con dos imágenes de la puerta: la puerta estrecha y la puerta que el amo ha cerrado, en una parábola que tiene como trasfondo la invitación al banquete: “Preparará el Señor del universo para todos los pueblos, en este monte, un festín de manjares suculentos” (Is 25, 6). El verbo griego utilizado por Jesús es deportivo: “competir” para entrar por la puerta estrecha. Las ciudades fortificadas tenían una puerta ancha por la que podían entrar “en caballos, en carros, en sillas de montar, en mulas, en dromedarios”, y una puerta estrecha por la que sólo podía entrar una persona a la vez, que se utilizaba cuando la puerta ancha ya estaba cerrada. Para entrar por la estrecha puerta había que estar libre de equipaje voluminoso. Podría significar que la salvación llega a cada uno personalmente.
Una vez en la ciudad y llegando a la casa del dueño que invitó al banquete, la puerta de su casa podría estar ya cerrada. Entonces los que se han quedado fuera intentarán que se les abra, pero el amo de la casa dirá que no los conoce. Apuntan a una familiaridad que no existía: no os conozco, les dice, así que no abro mi casa, mi intimidad, mi fiesta, a los extraños. Jesús se refiere a sus contemporáneos que honran a Dios con los labios, pero su corazón está lejos de él. Vendrán de todo el mundo a sentarse a la mesa del reino de Dios, junto con los patriarcas y profetas de Israel, pero ellos se quedarán fuera. Estas palabras nos guían para que no demos por sentado que agradamos a Dios por estar en el número de los que son cristianos: los pensamientos, las palabras y las obras deben ser acordes con el corazón de Cristo.
El sacerdote Luis Herrera Campo ofrece su nanomilía, una pequeña reflexión de un minutos para estas lecturas.
Por primera vez en su historia, la Amazonia brasileña tendrá un cardenal. Se trata de monseñor Leonardo Ulrich Steiner, arzobispo de Manaos, un populoso centro urbano de Brasil y capital del estado de Amazonas, situado en el norte del país.
 ¿Cómo son los nuevos cardenales elegidos por Francisco?
¿Cómo son los nuevos cardenales elegidos por Francisco? El Papa erige la Conferencia Eclesial de la Amazonía
El Papa erige la Conferencia Eclesial de la Amazonía Querida Amazonia, sueños que abren nuevos caminos
Querida Amazonia, sueños que abren nuevos caminosMonseñor Steiner explica que esta “decisión del papa Francisco ha sido una sorpresa para mí y una alegría para mi comunidad”. El futuro purpurado recibirá el anillo pastoral y el birrete cardenalicio en el consistorio del 27 de agosto, en el que el pontífice creará 21 cardenales. “Para mí, llegar a ser cardenal significa poder servir más y mejor”, explica el arzobispo de Manaos, que revela cómo, nada más conocer la noticia de su nombramiento, su vida no cambió en absoluto. “He seguido y sigo sirviendo a mi diócesis como antes”, dice con gran sencillez.
Mi comunidad, todos los fieles, están agradecidos al Santo Padre por haber demostrado una vez más su cercanía y paternidad. Ciertamente, con esta decisión, el Papa Francisco ha expresado su deseo de querer una Iglesia misionera perfectamente encarnada en la Amazonía, que sea samaritana y por tanto cercana a los pueblos originarios. Este nombramiento tiene la fuerza, el peso y la dignidad del servicio.
En la Amazonia, la Iglesia es una Iglesia de Iglesias particulares que, juntas, sueñan, rezan, celebran y elaboran sus directrices pastorales. Es realmente una Iglesia sinodal que siempre trata de aprender de los pueblos originarios, buscando inculturarse. A lo largo del tiempo, esta Iglesia también ha hecho un enorme esfuerzo por preservar nuestra casa común. Si puedo animar y fortalecer esta evangelización, como pide el Papa Francisco en la exhortación postsinodal Querida Amazonia, ayudaré al Obispo de Roma en su ministerio.
Ese sínodo es una luz para fortalecer el camino recorrido y buscar nuevos caminos. La Conferencia Episcopal para la Amazonía, aprobada por el Papa Francisco, apunta a este camino eclesial sinodal. Mi nombramiento anima a las Iglesias particulares que están en la Amazonia a seguir confiando en este camino y a realizar los sueños de Querida Amazonia.
Somos una Iglesia viva, misionera y sinodal. Nuestras comunidades son acogedoras, solidarias, con la participación de hombres y mujeres como discípulos misioneros. Es una Iglesia que cuida la formación de los laicos y del clero, que se apoya en la vida religiosa incrustada en la vida pastoral y misionera. Necesita ayuda para mantener viva la vida eclesial debido a las distancias y a la sencillez en la que viven un gran número de comunidades. Además, es también una Iglesia atenta a las necesidades de los pueblos originarios y de las personas que viven en la periferia. Para ello está animada por líderes comunitarios, ministerios no ordenados y pastoral social. En definitiva, es una Iglesia necesitada y, quizás por ello, generosa y esperanzada.
En mi opinión, los principales retos están relacionados con la hermenéutica del Papa Francisco: son retos sociales, culturales, medioambientales y eclesiales. Las periferias de las ciudades son pobres, sin infraestructuras, sin saneamiento básico, con falta de espacios culturales y recreativos. Los pobres, los ribereños, los indígenas, sufren la falta de servicios médicos; a ello se suma la violencia, que va en aumento. Además, hay problemas relacionados con la subestimación de las diferentes culturas y la devastación de la selva, el aumento de la pesca depredadora, la minería y la contaminación del agua: actividades que destruyen el medio ambiente, la morada de los pueblos nativos.
Luego están los desafíos eclesiales. Debemos esforzarnos por ser una Iglesia capaz de escuchar las expresiones religiosas de las comunidades, de acoger la riqueza religiosa de los rituales de la gente, de ofrecer oportunidades para encargar ministerios, de percibir la presencia de Dios en la forma de vivir en armonía con todo y con todos. Los desafíos son muchos cuando la Iglesia busca ser encarnada y liberadora.
La Amazonia debe vivir visiblemente de forma autónoma: debe ser respetada y no destruida, cuidada y no dominada, cultivada y no explotada. La Amazonia debe ser vista como una realidad compleja y armoniosa; abarcadora y única. La comunidad internacional podría apoyar cada vez más la realidad, el modo de vida, la cultura, de los pueblos originarios. Son ellos quienes cuidan de nuestra casa común y pueden garantizar su futuro. La comunidad internacional podría contribuir a la investigación y el apoyo a la conservación del Amazonas. Precisamente la presión internacional para que se cuide mejor la Amazonia y sus pueblos ha contribuido a la necesidad de abordar la cuestión de la destrucción medioambiental en la región, pero también la necesidad de la autonomía cultural y religiosa de los pueblos originarios.
Sin embargo, mientras vivamos en un sistema económico basado en la acumulación de riqueza, el beneficio a cualquier precio y la falta de respeto por la dignidad de la persona y de los pobres, la Amazonia seguirá siendo destruida. Esto tiene que cambiar. Lo que no hemos hecho todavía es poner la economía en el centro de la casa común, como dice la etimología de la palabra. El Amazonas es parte del planeta Tierra, el hogar de todos. Es urgente despertar a la humanidad para que cuide la casa común, como afirma el Papa Francisco en la encíclica Laudato Sì.
La Consagración del mundo a la Divina Misericordia realizada por Juan Pablo II hace dos décadas ha acrecentado con fuerza la devoción impulsada por santa Faustina Kowalska.
 Santa Faustina Kowalska: apóstol de la Divina Misericordia
Santa Faustina Kowalska: apóstol de la Divina Misericordia Siete claves sobre la devoción a la Divina Misericordia
Siete claves sobre la devoción a la Divina Misericordia Francisco preside la Misa del domingo de la Divina Misericordia
Francisco preside la Misa del domingo de la Divina Misericordia«Dios, Padre misericordioso […] a Ti confiamos hoy el destino del mundo y de cada hombre» -dijo Juan Pablo II hace 20 años en Cracovia. Este evento tuvo una dimensión global. Y no ha perdido su relevancia.
El actual Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia-Łagiewniki es el lugar donde vivió y murió Sor Faustina Kowalska durante los últimos años de su vida. Sus restos mortales están enterrados allí. A través de esta sencilla monja, el Señor Jesús recordó al mundo su misericordia.
En agosto de 2002, el Papa Juan Pablo II vino a Polonia por última vez. Uno de los principales objetivos de su viaje fue la consagración de un nuevo santuario, ya que la antigua y pequeña iglesia ya no era suficiente para la multitud de peregrinos que llegaban allí. El 17 de agosto, una multitud de fieles se reunió en el santuario y en el amplio recinto del mismo.
«¡Cuánto necesita el mundo de hoy la misericordia de Dios! En todos los continentes parece surgir un grito de misericordia desde las profundidades del sufrimiento humano. Donde hay odio, deseo de venganza, donde la guerra trae dolor y muerte a los inocentes, se necesita la gracia de la misericordia que calma las mentes y los corazones humanos y genera paz. Donde hay una falta de respeto por la vida y la dignidad humana, se necesita el amor misericordioso de Dios, a la luz del cual se revela el valor indecible de cada ser humano. La misericordia es necesaria para que toda injusticia en el mundo encuentre su fin en el esplendor de la verdad», dijo entonces el Papa enfermo. ¡Cuán relevantes son estas palabras hoy en día!
«Por eso hoy, en este Santuario, quiero hacer un acto solemne de encomendar el mundo a la misericordia de Dios. Lo hago con el ferviente deseo de que el mensaje del amor misericordioso de Dios, proclamado aquí a través de sor Faustina, llegue a todos los habitantes de la tierra y llene sus corazones de esperanza. Que este mensaje se extienda desde este lugar a nuestra querida patria y al mundo entero», con estas palabras Juan Pablo II expresó el propósito de consagrar el mundo a la misericordia de Dios.
También recordó las misteriosas palabras del Diario de santa Faustina en las que señala que de Polonia ha de salir «la chispa que preparará al mundo para la venida final de Cristo» (cf. Diario, 1732). Juan Pablo II también nos dejó a todos una tarea: «Hay que encender esta chispa de la gracia de Dios. Es necesario transmitir el fuego de la misericordia al mundo. En la misericordia de Dios, el mundo encontrará la paz y el hombre la felicidad. Os confío esta tarea a vosotros, queridos hermanos y hermanas, a la Iglesia de Cracovia y de Polonia, y a todos los devotos de la misericordia de Dios que vienen aquí de Polonia y de todo el mundo. Sed testigos de la misericordia».
La difusión del culto a la Divina Misericordia es uno de los frutos del pontificado del Papa polaco. Era, por así decirlo, una prolongación de la labor que había iniciado como metropolitano de Cracovia. En ese momento, encargó un análisis del «Diario» a efectos del proceso de beatificación de Sor Faustina. Esto requería un análisis diligente porque la Santa Sede había prohibido la difusión del culto a la Divina Misericordia según las formas transmitidas por Sor Faustina en 1959. La prohibición se retiró en 1978, incluso antes de la elección de un Papa polaco.
El cardenal Wojtyla cerró el proceso en la etapa diocesana. Ya como Papa, Juan Pablo II declaró a Sor Faustina beata y luego santa. El día de su canonización, en abril de 2000, estableció para toda la Iglesia la fiesta de la Divina Misericordia, fijada para el primer domingo después de Pascua. Anteriormente, esta fiesta ya se celebraba en Polonia. Juan Pablo II también contribuyó a difundir la devoción a la misericordia de Dios mediante la publicación de la encíclica Dives in misericordia en 1980.
La entrega del mundo a la misericordia de Dios en 2002 fue, por así decirlo, el toque final para recordar este mensaje a la Iglesia y a todos los hombres. No es casualidad que Juan Pablo II falleciera el sábado, la víspera de la fiesta de la Divina Misericordia.