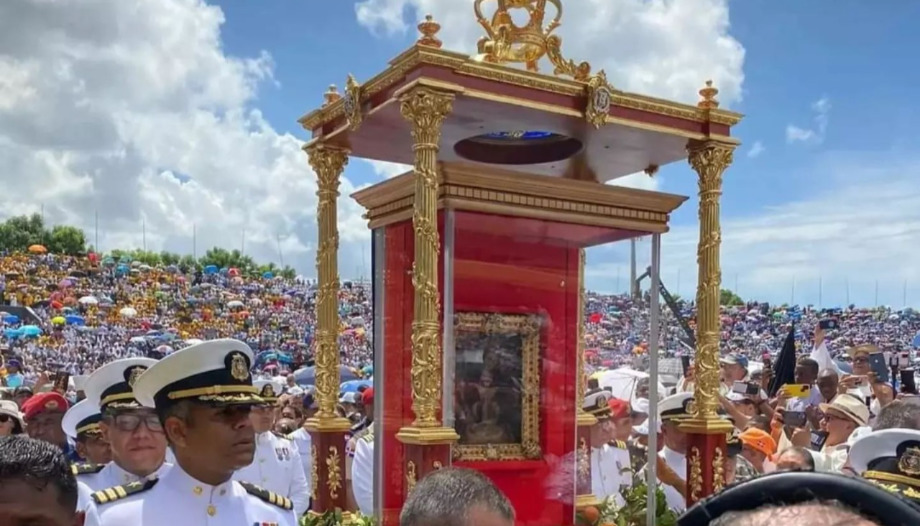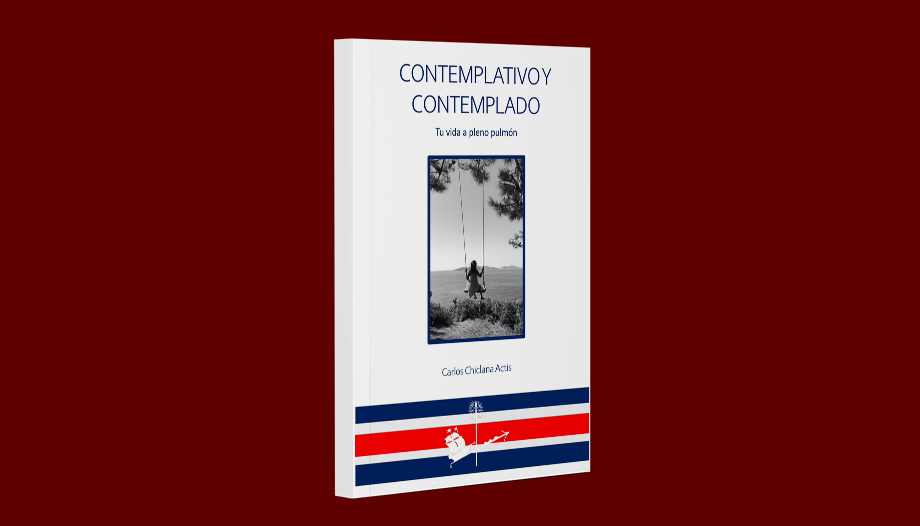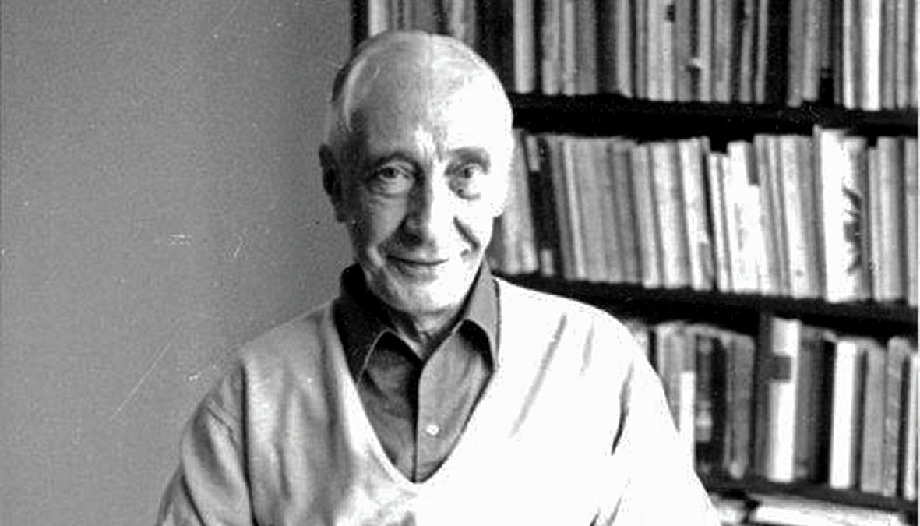La guerra de Ucrania está en todas partes, incluso en las redes sociales. Mientras el Papa Francisco tuiteaba en 11 idiomas, incluidos el ucraniano y el ruso, “¡En nombre de Dios, basta! Piensen en los niños”, circulaba la foto de una niña hecha por su padre: una imagen que pasará a la historia como emblema de todo lo que ha sido falso en este conflicto. Me refiero a la niña ucraniana de nueve años que chupa una piruleta y sostiene un rifle. El padre había colocado un fusil propio descargado en las manos de su hija y había construido artificialmente la imagen con todos sus elementos y actitudes -incluida la piruleta- como emblema contra la invasión rusa. Él lo había dicho pero mucha gente no se dio cuenta y la tomó como real. Acabó en las portadas de muchos periódicos y en muchos sitios y se convirtió en un símbolo del horror de la guerra: pero no según las intenciones del padre, no como una imagen de orgullo resistente contra el invasor, sino como una prueba más de cómo la tragedia desencadenada por la agresión de Putin puede distorsionar toda relación y envenenar todo y a todos. La gravísima imprudencia que cometen muchos influencers al colgar en las redes sociales vídeos y fotos de sus hijos menores de edad con el único afán de ganar visibilidad y por tanto dinero, se convierte en este caso en una violencia intolerable. Esa niña de nueve años a la que su padre puso un fusil en la mano se ha transformado en una “niña soldado” de una forma no muy diferente a la de sus compañeros que no tienen nombre y mueren lejos de Europa en los miles de conflictos del Tercer Mundo. Lo único que queda es la necesidad de pedir perdón a todas las niñas y niños utilizados y abusados en la lógica de la guerra, incluso por su propio padre y hasta con las mejores intenciones.
Una fe pequeña para hacer cosas grandes. XXVII domingo del tiempo ordinario (C)
Andrea Mardegan comenta las lecturas del XXVII domingo del tiempo ordinario y Luis Herrera ofrece una breve homilía en vídeo.
La fe es el tema que une las lecturas de este domingo. El profeta Habacuc dialoga con Dios para intentar comprender el sentido de los acontecimientos de la historia, especialmente los dramáticos, la violencia, la iniquidad, la opresión, las riñas, los robos, las disputas. Y parece que Dios no interviene y no salva. Pero la fe en él, para el justo, se convierte en una fuente de vida: le permite confiar en una respuesta y una solución que seguramente llegarán, en el momento establecido.
Pablo reitera este concepto en la carta a los Romanos y en la carta a los Gálatas: “El justo vivirá por la fe”. La fe, por tanto, como recurso para leer las dificultades de la historia en diálogo con Dios, que lleva a captar su mirada sobre la historia, como hace Habacuc. El contexto próximo de las palabras de Pablo en su segunda carta a Timoteo es el recuerdo “de tu fe sincera, la que arraigó primero en tu abuela Lidia y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti”. Fe que Pablo recomienda a Timoteo que guarde y que dé testimonio de ella, sin avergonzarse de las consecuencias difíciles que conlleva, como el encarcelamiento del propio Pablo.
Jesús ha hablado a los suyos de los escándalos que hay que evitar y de los pecadores que hay que perdonar también hasta siete veces al día, y los apóstoles se dan cuenta de que la tarea que tienen por delante es muy difícil. Sienten que su fe es insuficiente, por lo que piden a Jesús que la aumente: han entendido que es un don de Dios. Jesús en su respuesta les deja claro que no es una cuestión de cantidad, basta una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Es la imagen que Jesús ya ha utilizado con ellos para hablar del Reino que luego se desarrolla como un árbol frondoso. Pero incluso cuando la fe es tan pequeña como esa semilla, es suficiente para arrancar una morera, con raíces profundas y por tanto difíciles de arrancar, y hacer algo impensable como plantarla en el mar. En la historia de la Iglesia han ocurrido muchas cosas impensables. Los apóstoles no deben preocuparse: también una fe inicial produce maravillas de la gracia y les hace participar en el dominio de Dios sobre las realidades creadas, poniéndolas al servicio del Reino. Esa misma fe pequeña les ayuda a servir a Dios sin pretender alguna de recompensas terrenales. Les ayuda a considerarse “siervos inútiles” y a no pretender que sea el amo quien les sirva en el momento de cansancio. Pero también han escuchado de Jesús una parábola en la que dice justo lo contrario: los siervos fieles y despiertos a la vuelta del amo son invitados por él a sentarse a la mesa, y él mismo pasa a servirles. Por eso entienden que Jesús se refiere a una actitud interior de fe y humildad, que los hace fieles y despiertos. Entonces el Señor, a pesar de lo que ha dicho, pasará a servirles y serán bendecidos.
La homilía sobre las lecturas del domingo XXV
El sacerdote Luis Herrera Campo ofrece su nanomilía, una pequeña reflexión de un minutos para estas lecturas.
“Una gran sinfonía de oración” para preparar el Jubileo de 2025
En una carta dirigida al presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, el Papa Francisco anticipa las claves del próximo Jubileo 2025, que tendrá como lema Peregrinos de la Esperanza y estará precedido por un año dedicado a la oración.
Traducción del artículo al italiano
Hace unas semanas, Omnes anunció en la edición digital el tema del próximo Jubileo de la Iglesia universal que se celebrará en 2025, Peregrinos de la Esperanza. La información, poco difundida por otros medios, había surgido en una audiencia privada que el Papa Francisco mantuvo con el presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, Rino Fisichella.
A mediados de febrero, fue el propio Pontífice quien lo anunció, comunicando públicamente por primera vez algunos detalles y deseos sobre el próximo Año Santo, en una carta dirigida al propio obispo Fisichella y hecha pública por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
En nuestra anticipación, pusimos de manifiesto que, además del tema y del aspecto logístico de la preparación de un acontecimiento que verá converger a millones de fieles de todo el mundo en Roma, centro de la cristiandad, era necesario reflexionar también sobre el camino de preparación espiritual que lo acompañará.
El precedente más inmediato, el Gran Jubileo del año 2000, había sido preparado de hecho por san Juan Pablo II seis años antes, en 1994, con la famosa Carta Apostólica Tertio Millenio Adveniente.
El texto recientemente publicado por el Papa Francisco va precisamente en la dirección de salvaguardar y potenciar la dimensión espiritual del Jubileo, un acontecimiento que debe ser vivido “como un don especial de gracia, caracterizado por el perdón de los pecados y, en particular, por la indulgencia, expresión plena de la misericordia de Dios”, como siempre ha sido desde el primer Año Santo de 1300 convocado por el Papa Bonifacio VIII.
Fe, esperanza y caridad
Precisamente por ello, el Santo Padre sugiere que el Dicasterio para la Evangelización encuentre el modo y las formas más adecuadas para vivir la tan esperada experiencia “con fe intensa, esperanza viva y caridad operante”.
El lema general será, como también anticipó Omnes, Peregrinos de la esperanza, y pretende ser el signo -escribe el Papa en su carta a Fisichella- “de una nueva renovación que todos sentimos como urgente”. Precisamente porque venimos de dos años caracterizados por una epidemia que también ha alterado el bienestar espiritual de las personas, trayendo muerte, incertidumbre, sufrimiento, soledad y limitaciones de todo tipo. Francisco también cita como ejemplos las iglesias que se ven obligadas a cerrar oficinas, escuelas, lugares de trabajo e instalaciones de ocio.
“Debemos mantener encendida la llama de la esperanza que nos ha sido dada, y hacer todo lo posible para que cada uno recupere la fuerza y la certeza de mirar al futuro con mente abierta, corazón confiado y amplitud de miras”, es la perspectiva que propone el Santo Padre. Una visión de apertura y de esperanza, en efecto, que sólo puede alcanzarse redescubriendo una fraternidad universal efectiva, que se materializa en primer lugar escuchando a los más pobres y desfavorecidos, que deberían ser el público privilegiado del Jubileo de 2025.
“Estos aspectos fundamentales de la vida social” deberán combinarse, por tanto, con la dimensión espiritual de la “peregrinación”, que no debe descuidar la belleza de la creación y el cuidado de la casa común, a través de los cuales -como demuestran muchos jóvenes en muchas partes del mundo- también es posible mostrar la esencia “de la fe en Dios y de la obediencia a su voluntad”.
Las cuatro del Concilio Vaticano II
En este punto, el Papa Francisco propone tomar como modelo para el camino de preparación las cuatro constituciones del Concilio Vaticano II, Dei Verbum sobre la revelación divina, Lumen Gentium sobre el misterio y la conformación de la Iglesia y el Pueblo de Dios, Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia y Gaudium et Spes sobre la proyección de la Iglesia en el mundo contemporáneo, enriquecidas por toda la aportación magisterial de las últimas décadas con los sucesivos pontífices, hasta la actualidad.
Una gran sinfonía de oración
A la espera de la lectura de la bula con las indicaciones específicas para la celebración del Jubileo, que se publicará más adelante, el Papa sugiere que el año que precede al acontecimiento jubilar se dedique “a una gran ‘sinfonía’ de oración”, porque antes de ponerse en marcha hacia el lugar santo hay que “recuperar el deseo de estar en presencia del Señor, de escucharlo y adorarlo”.
En definitiva, la oración debe ser el primer paso en la peregrinación de la esperanza, a través de un año intenso “en el que los corazones puedan abrirse para recibir la abundancia de la gracia, haciendo del ‘Padre Nuestro’, la oración que Jesús nos enseñó, el programa de vida de cada uno de sus discípulos”.
Un primer balance del viaje sinodal
En cuanto a la escucha y a la implicación universal de toda la Iglesia, el camino del proceso sinodal, que en este primer año está implicando a las iglesias locales, avanza con satisfacción. Una nota reciente de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos afirma que el 98 % de las Conferencias Episcopales y de los sínodos de las Iglesias orientales de todo el mundo han nombrado a una persona o a un equipo dedicado al proceso sinodal.
Según los datos recogidos en varios encuentros online con los responsables del sínodo, también hay un gran entusiasmo por parte de los laicos y de la vida consagrada. “No es casualidad”, se lee en la nota, “que se hayan llevado a cabo innumerables iniciativas para promover la consulta y el discernimiento eclesial en los distintos territorios”. Muchos de estos testimonios se recogen puntualmente en el sitio web www.synodresources.org.
También está siendo un éxito la iniciativa multimedia dedicada a la oración para el Sínodo – www.prayforthesynod.va – que se ha puesto en marcha junto con la Red Mundial de Oración del Papa y la Unión Internacional de Superiores Generales, que también utiliza una app llamada Click to Pray: se proponen intenciones de oración escritas por las comunidades monásticas y de vida contemplativa, sobre las que cualquiera puede meditar.
No faltan desafíos en el camino sinodal, entre ellos “los temores y reticencias de algunos grupos de fieles y del clero” y una cierta desconfianza entre los laicos “que dudan de que su contribución sea realmente tenida en cuenta”. A ello se suma la persistente situación de pandemia, que sigue sin favorecer los encuentros presenciales, que son sin duda mucho más fructíferos para compartir e intercambiar. No es casualidad, reflexiona el Secretariado del Sínodo, que la consulta al Pueblo de Dios “no pueda reducirse a un simple cuestionario, ya que el verdadero reto de la sinodalidad es precisamente la escucha mutua y el discernimiento comunitario”.
Esto recuerda también cuatro aspectos que no deben subestimarse: la formación específica en la escucha y el discernimiento, que no siempre es la norma; la necesidad de evitar la autorreferencialidad en las reuniones de grupo, valorando en cambio las experiencias de cada bautizado; una mayor implicación de los jóvenes, así como de los que viven al margen de las realidades eclesiales; tratar de superar la desorientación expresada por una parte del clero.
En definitiva, además de la alegría y el dinamismo que sin duda inspira la novedad del proceso sinodal, hay que trabajar con paciencia todo el proceso, para que cada bautizado pueda redescubrirse realmente como miembro esencial del Pueblo de Dios.
Un museo para conocer y disfrutar la Biblia en el corazón de Washington
Se cumplen quince años de la apertura del Museo de la Biblia. La pedagogía de sus exposiciones facilita a los visitantes la comprensión de las historias y el proceso de escritura del libro más vendido de la historia.
“Sostenemos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad” (4 de julio de 1776). El inicio de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América contiene grandes ideales que miles de norteamericanos han defendido a lo lago de la historia. Los edificios, calles, plazas y jardines de la capital norteamericana, Washington D.C. les rinden tributo con monumentos para recordar su influencia en la configuración de la nación. Sin embargo, nadie había puesto atención en evocar otro factor decisivo: la Biblia. Para cumplir esa función abrió sus puertas el Museo de la Biblia, ubicado tan solo a unas manzanas de la Explanada Nacional (National Mall), la inmensa área de jardines rodeada por los museos Smithsonianos, los monumentos nacionales y los memoriales.
Tan solo la red de Museos del Instituto Smithsoniano (Smithsonian), comprende 19 museos, galerías e incluso un zoológico.
Un museo del siglo XXI
El Museo de la Biblia abrió sus puertas en noviembre del 2017. Es un edificio de siete pisos que abarcan casi cuatro mil metros cuadrados. Se exhiben objetos que abarcan 4,000 años de historia del cristianismo y de la Palabra de Dios, desde réplicas de los rollos del Mar Muerto hasta las Biblias que trajeron los primeros peregrinos en el Mayflower (1620) y las Biblias de los primeros colonizadores. El museo cuenta con exposiciones temporales y permanentes. Entre estas últimas se encuentran: El impacto de la Biblia (segundo piso); Las historias de la Biblia (tercer piso); La historia de la Biblia (cuarto piso). Las salas de exposición incluyen de manera admirable tecnología punta, proporcionando al visitante una lectura inmersiva y comprensiva de los temas expuestos. Asimismo, en el museo se puede hacer un recorrido virtual por los sitios emblemáticos del cristianismo, por ejemplo la Tierra Santa o las calles de Galilea durante el tiempo de Jesús.
El impacto de la Biblia en Norteamérica y en el mundo
¿Qué influencia ha tenido la Biblia en la configuración política de los EE.UU.? La colección del segundo piso, “El impacto de la Biblia”, pretende responder a esa pregunta. No se puede entender la historia norteamericana si no se entiende la influencia que tuvo la Biblia en la configuración de la nación. Por ello, esta sección se inicia con la llegada de los primeros peregrinos a Plymouth, Massachusetts en 1620 y hace un recorrido histórico hasta la actualidad. También se presenta el enorme impacto que tiene el libro sagrado en el mundo de hoy, en las películas, la música, la literatura, e incluso en la moda.
El museo narra las diferentes denominaciones cristianas que se establecieron en las 13 colonias y las profundas diferencias que existían entre ellas y que afectaron su forma de gobierno y sociedad. Por ejemplo, en el Norte (New Hampshire, Massachusetts, Connecticut) se establecieron los Puritanos, quienes eran poco tolerantes a convivir con otras religiones o denominaciones. En cambio, Rhode Island fue un asentamiento fundado por Baptistas y Cuáqueros, mucho más tolerantes con otras denominaciones en su territorio.
Al hablar del cristianismo de las 13 colonias en el siglo XVIII, se dedica una sección al periodo llamado Great Awakening o el Gran Despertar evangélico (1730-1760), el cual provocó un fuerte aumento por el interés religioso. Fue dirigido por líderes protestantes que se trasladaban de una colonia a otra para predicar. Entre los líderes más destacados están el pastor anglicano George Whitefield. El Museo de la Biblia habla sobre esta figura: “Se estima que 20,000 personas lo escucharon hablar en tan solo una reunión en el Boston Common, y este fue solo uno de los más de 18,000 sermones que pronunció. Whitefield dio vida a las historias bíblicas de una manera tan fascinante que sus oyentes gritaron, sollozaron e incluso se desmayaron”. Avanzando en el recorrido se llega al doloroso periodo esclavista y la lucha contra ese flagelo, desde sus inicios hasta los derechos civiles de los 60. Este periodo se ensombrece aun mas al saber que la Biblia no siempre se usó para fomentar el fervor y la piedad, sino para perpetuar el sistema esclavista. A inicios del siglo XIX existía una versión alterada de la Biblia, conocida como la “Biblia de los esclavos”. Publicada en Londres en 1807, fue utilizada por algunos colonizadores británicos para convertir y educar a los africanos esclavizados. Ese libro omitía secciones y libros completos del libro sagrado.
Historias de la Biblia
El tercer piso tiene como objetivo llevar al visitante en un recorrido virtual por el Antiguo y Nuevo Testamento. En la primera parte se puede hacer una caminata virtual recorriendo los eventos más significativos del Antiguo Testamento, tales como el relato del Arca de Noé, el Éxodo, y la Pascua. Al terminar, es posible acercarse al Nuevo Testamento a través de un teatro de 270 grados que ofrece una proyección inmersiva donde se narra cómo los Apóstoles y primeros discípulos de Jesús llevaron a cabo su mandato de ir y evangelizar por todo el mundo. Finalmente, para conectar físicamente al visitante con el mundo real de Jesús, se presenta una réplica de tamaño natural de una ciudad en Galilea en donde se contemplan calles, casas de piedra, establos, pozos de agua, e incluso un taller de carpintería. Un grupo de artistas dan vida a esta ciudad por medio de personajes que encarnan la sociedad y costumbres de aquel entonces e interactúan con los visitantes.
La historia de la Biblia
El cuarto piso ofrece un admirable recorrido de las diferentes versiones de la Biblia, desde los primeros rollos de la Torah, hasta las versiones móviles. En la colección es posible apreciar fragmentos y piezas originales de: El Papiro del Evangelio de Juan (AD 250-350); el Libro de Oraciones de Carlos V (1516); la traducción del Nuevo testamento de Erasmo de Róterdam (Novum Instrumentum Omne, 1516); el comentario sobre la Mishná de Maimónides (incunable de 1492); la Biblia del Oso (1569), es decir la versión traducida al español por el Reformador Casiodoro de Reina (1520-1594). Es llamada “del Oso” por el emblema del editor en la página frontal. Esta parte del museo también cuenta con una sala de lectura donde se puede leer la Biblia en un espacio pensado para la meditación. Al final de la sala hay una biblioteca simulada donde se presentan las Biblias en todos los idiomas que se ha traducido. En esta tarea de traducir la Biblia y hacerla accesible en todos los idiomas destaca el trabajo de la Sociedad Bíblica Americana (American Bible Society, ABS). Esta institución ha colaborado con la Iglesia católica editando traducciones aprobadas por la Conferencia Episcopal Americana e incluso una lectio divina, disponible en su sitio internet. Es loable esta labor pues como se aprende en el Museo, hay dialectos que todavía no cuentan con una traducción. Por ejemplo, para los indígenas de la Sierra Tarahumara, al norte de México, la tradición oral es más importante que el papel. Por ello, aunque ya existía la Biblia en Rarámuri desde los años 70, pocos indígenas tenían acceso a esta. Para superar esa barrera, hace unos años LA ABS y otras organizaciones pusieron a disposición de estas comunidades 3,500 reproductores MP3 con la versión oral del Antiguo y Nuevo Testamento en su lengua.
La influencia protestante
Aunque el Museo de la Biblia asegura no estar asociado a ninguna denominación cristiana en particular e indica ser imparcial, es posible entrever en la institución una línea narrativa ligada al protestantismo evangélico anglosajón. Algunos ejemplos. En el recorrido histórico por la influencia de la Biblia en las diferentes etapas de la historia de Norteamérica se habla muy poco del catolicismo y de su presencia e impacto en Florida, Luisiana y el norte de la Nueva España (que hoy comprende los Estados de California, Nuevo México, Arizona).
La historia de los EE.UU. no empezó con los primeros Peregrinos del Mayflower en 1620. Muchas décadas antes el mensaje evangélico ya llegaba a las poblaciones indígenas por medio de jesuitas y franciscanos. Uno de esos grupos fue el dirigido por fray Pedro de Corpa y sus compañeros franciscanos, quienes llegaron a Georgia y Florida en el siglo XVI y sufrieron el martirio a manos de los nativos en 1597 (su causa de beatificación está siendo estudiada en Roma). Esta influencia de la fe católica en los EE.UU. también dejó su legado en grandes ciudades del país que llevan el nombre de María, los santos o los sacramentos: “El Pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles” (California); el estado de Maryland; San Antonio, Texas; San Francisco, San Diego y Sacramento en California; San Agustín en Florida; Corpus Christi, Texas; Las Cruces Nuevo México. Cabe destacar que los municipios en Luisiana, colonia francesa en los siglos XVII y XVIII, se denominan “parroquias”, y son los equivalentes a un condado, siendo el más poblado la “ciudad-parroquia” de Nueva Orleans.
De igual forma, el Museo de la Biblia evoca muy poco la intolerancia religiosa hacia los católicos en la historia norteamericana. Los primeros colonizadores huían de cualquier forma de monarquía en el Viejo Continente. Llegaron a las 13 colonias en busca de prosperidad y libertad religiosa. Sin embargo, al poco tiempo algunas colonias se convirtieron en intolerantes, en particular hacia el catolicismo, en cuyos obispos y sacerdotes veían como legados de un gobierno extranjero encabezados por un monarca, el Papa. El culmen de esta intolerancia hacia el catolicismo se dio en 1850 con el partido político nativista Know Nothing y con su aliado, el presidente Millard Fillmore. Una anécdota de esta etapa es el monumento a Washington, hecho a base de mármol, granito y acero. Para su construcción se solicitaron donaciones, las cuales llegaron no solo en forma monetaria sino con bloques de piedra y mármol. En 1850 el Papa Pío IX envió su donación: un bloque de mármol procedente del Templo de la Concordia del Foro Romano. En 1854, miembros del Know Nothing al enterarse de que el pontífice había donado ese bloque para unirlo a los otros y conformar el monumento, lo partieron para robarlo y luego arrojarlo a una de las vertientes del Potomac. Algunos fragmentos rescatados de esa piedra, ahora forman parte del acervo del Instituto Smithsoniano.
Para compensar ese vacío del catolicismo en la institución, el museo ha entablado una relación con la Iglesia y más recientemente con los Museos Vaticanos. Fruto de esa colaboración es la exposición temporal Basilica Sancti Petri: La transformación de la Basílica de San Pedro, la cual presenta la historia de su construcción y su transformación a manos de arquitectos y artistas como Antonio da Sangallo, Michelangelo Buonarroti, Gian Lorenzo Bernini, Carlo Fontana, Agostino Veneziano y otros. Adicionalmente, se presenta en el quinto piso la muestra Misterio y Fe: El Manto de Turín, la cual a través de una sofisticada tecnología explora el Manto, presentándolo como un espejo de los evangelios a través del Rostro y Cuerpo Crucificado de Nuestro Señor. Es imposible tocar directamente el textil de esta pieza en la catedral de San Juan Bautista en Turín, pero sí es posible hacerlo en esta exposición por medio de una réplica en tercera dimensión que le permite al visitante palpar cada sección de este signo de fe.
Para los que no puedan realizar un viaje transatlántico para visitar el Museo de la Biblia, se cuenta con un sitio internet en donde es posible recorrer sus salas, apreciar en detalle algunos manuscritos, Biblias o papiros e incluso escuchar audios en inglés sobre temas tan diversos como las investigaciones arqueológicas en Israel; los nuevos descubrimientos de la ciudad del Rey David; la Biblia Hebrea; el papel de la Biblia en la conversión de los reos en las prisiones; y la Biblia y la política exterior norteamericana. El museo de la Biblia, en persona o de forma virtual, es un sitio de referencia para quienes deseen adentrarse y conocer más del libro que ha cambiado la historia de la humanidad.
¿Pueden los obispos belgas bendecir uniones del mismo sexo?
Los obispos de Flandes (Bélgica) publicaron un documento, hace unas semanas, en el que afirmaban que bendecirían las uniones entre personas del mismo sexo. Su argumento fue que bendición no es un “matrimonio eclesiástico” y por tanto, no se trata de una equiparación.
Sin embargo, algunos expertos piensan que esta decisión es contradictoria con las enseñanzas de la Iglesia. La declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe realizada en marzo de 2021 explica que estas relaciones no pueden ser bendecidas porque no se pueden bendecir relaciones “que impliquen prácticas sexuales fuera del matrimonio”.
Ahora puedes disfrutar de un 20% de descuento en tu suscripción a Rome Reports Premium, la agencia internacional de noticias, especializada en la actividad del Papa y del Vaticano.
Invertir de acuerdo con la teología moral católica
Michele Mifsud, asesor financiero y de inversiones registrado, consultor con la empresa Valori A.M. y ecónomo general adjunto de la Congregación de la Misión de los Padres Paúles realiza destaca entre otras cosas, en este artículo, la existencia de fondos e índices que se basan en los principios católicos a la hora de evaluar los valores para incluirlos en las carteras, realizando una selección que sigue la moral católica.
El crecimiento económico siempre ha tenido aspectos positivos: aumento de la esperanza de vida, aumento de la igualdad entre hombres y mujeres, aumento de las tasas de alfabetización, disminución de la pobreza. Sin embargo, también hay consecuencias negativas como los efectos secundarios en el medio ambiente, las repercusiones en la sociedad civil y los efectos negativos en la administración de las empresas.
En los últimos años, la cuestión de la globalización ha cambiado el enfoque de los sistemas económicos. La crisis financiera de 2008 provocó enormes pérdidas económicas y llevó a diferentes operadores financieros a cuestionar el hecho de que el beneficio por sí solo, como finalidad de las actividades económicas, no es suficiente si no va acompañado de la consecución del bien común.
De ahí surgió la idea de un desarrollo económico que no excluya el principio de sostenibilidad, identificado en el acrónimo ESG (Environmental Social Governance). Con este nuevo concepto hay tres aspectos a tener en cuenta: en primer lugar, el respeto al medio ambiente, no puede haber desarrollo sostenible en detrimento del medio ambiente; después, el respeto a los derechos humanos y sociales, comunes a todos los seres humanos; por último, el respeto a la ley y a un sistema de reglas compartidas que se resume en el término de Gobernabilidad.
Invertir de forma ética significa invertir utilizando estrategias que permitan una rentabilidad financiera competitiva, pero también mitigar y, si es posible, anular los riesgos éticos, los riesgos ASG.
El enfoque ESG, como estrategia de inversión a medio y largo plazo, ofrece un análisis aún más profundo de los valores con el enfoque «basado en la fe», utilizando una estrategia que permite no sólo considerar los valores que deben excluirse, sino también los que deben incluirse.
Un inversor que sigue una doctrina moral religiosa prestará aún más atención a la ética de sus inversiones. Por ejemplo, se asegurará de que las empresas cotizadas en las que invierte respetan los valores de la vida, el medio ambiente, el trabajo y la familia, y sin buscar sólo el beneficio seguirá los principios de la fe religiosa.
La Iglesia Católica y la inversión ética.
La Doctrina Social de la Iglesia con la encíclica «Centesimus annus» del Papa Juan Pablo II en 1991, con la encíclica «Caritas in veritate» del Papa Benedicto XVI, pidiendo una ética de las finanzas en 2009 y con la encíclica «Laudato si‘» del Papa Francisco en 2015, siempre ha reiterado la importancia de desarrollar un sistema económico global y sostenible.
La Conferencia Episcopal de Estados Unidos (USCCB) ha dedicado un importante estudio a la redacción de unas «Directrices de Inversión Socialmente Responsable» para proteger la vida humana contra las prácticas del aborto, la anticoncepción y el uso de células madre embrionarias y la clonación humana.
Las Directrices de la USCCB también promueven la dignidad humana frente a la discriminación, el acceso a los medicamentos para todos, pero también indican no participar en empresas que promueven la pornografía, producen y venden armas y animan a invertir en empresas que persiguen la justicia económica y las prácticas laborales justas, protegen el medio ambiente y la responsabilidad social corporativa.
El accionismo activo basado en valores religiosos también está muy presente en Estados Unidos a través del «Interfaith Center on Corporate Responsibility». En 1971, fue la primera en presentar una moción contra General Motors porque violaba los derechos humanos al hacer negocios con Sudáfrica durante el apartheid.
Hoy en día, hay fondos e índices que se basan en los principios católicos a la hora de evaluar los valores para incluirlos en las carteras, realizando una selección que sigue la moral católica.
Hay fondos pasivos que replican un índice de referencia y fondos equilibrados activos que se califican como éticos y acordes con la moral católica, basándose en calificaciones que no sólo siguen los principios ESG, sino también la moral de la Iglesia católica.
Las calificaciones pueden cambiar de un año a otro para que los inversores y asesores financieros puedan evaluar los productos éticos a lo largo del tiempo.
Inversión de impacto.
La estrategia de inversión de impacto, que tiene sus orígenes en la microfinanciación, tiene varios aspectos relevantes. Por lo general, se trata de capital privado, capital riesgo e infraestructuras verdes, pero se está ampliando gradualmente a otras formas de inversión. Las inversiones de capital privado y de riesgo no son accesibles para todos los inversores, por lo que la inversión de impacto también se está moviendo hacia el «capital público», es decir, los mercados regulados.
La inversión de impacto en los mercados regulados permite la presencia de todos los inversores, no sólo de los institucionales, como es el caso de las inversiones de capital privado.
Para ser clasificadas como inversiones de impacto, las empresas cotizadas en las que se invierte deben cumplir criterios materiales, es decir, deben ayudar a resolver un problema medioambiental o social grave, y deben cumplir criterios de complementariedad, es decir, deben aportar un valor añadido.
A través de sus productos o servicios, las empresas en las que se invierte deben responder a una necesidad que no ha sido satisfecha por los competidores o los gobiernos. Para ello, estas empresas deben utilizar tecnología de punta, modelos de negocio innovadores y responder a las demandas de las poblaciones desfavorecidas.
Además, los mercados privados por sí solos no pueden satisfacer toda la demanda de inversión de impacto social; la inversión en acciones y bonos negociados en mercados regulados puede satisfacer mejor esta necesidad, por lo que también hay una contribución a nivel de clase de activos.
La estrategia de inversión de impacto social es muy utilizada por los inversores católicos institucionales porque pretende combatir las desigualdades sociales de las personas en las zonas más pobres y desfavorecidas del mundo, al tiempo que genera un rendimiento financiero.
La Iglesia católica ha desarrollado un gran interés por la inversión de impacto, con un horizonte temporal de medio a largo plazo, tanto en la búsqueda de beneficios como de solidaridad, y en obras de caridad que no necesariamente producirán un rendimiento financiero.
La necesidad de invertir sin excluir los principios de sostenibilidad y una perspectiva ética es una parte no despreciable de la inversión. Habrá gente que argumente que el objetivo de la inversión es simplemente obtener beneficios, pero no se puede negar la importancia de actuar con responsabilidad en el mundo financiero, por razones éticas o religiosas, pero también desde una perspectiva de futuro.
Las inversiones actuales deben dirigirse al bien común de las generaciones presentes y futuras, asegurando que el inversor obtenga un beneficio tanto financiero como ético.
Ecónomo general adjunto de la Congregación de la Misión de los Padres Paúles, asesor financiero y de inversiones registrado.
La Virgen de Suyapa. 275 años de su aparición en Honduras
El aniversario del hallazgo de la imagen de la Virgen de Suyapa en Honduras es el motivo de la concesión de un año jubilar especial y de celebración para los hondureños y la Iglesia universal. Además de las ya conocidas indulgencias que se pueden lucrar, este año también estará marcado por una serie de celebraciones en torno a la basílica de Nuestra Señora de Suyapa, en Tegucigalpa.
Desde el 8 de diciembre del 2021 hasta el 3 de febrero de 2023, los católicos en Honduras podrán ganar indulgencias plenarias concedidas por la Penitenciaría Apostólica gracias a la solicitud de moseñor Ángel Garachana, presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras.
El motivo de la concesión es la celebración del 275 aniversario del hallazgo de la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción de Suyapa, patrona de Honduras. Este es el mejor regalo que a podemos dar a la Virgen, porque lo que más le agrada a una madre es que sus hijos estén bien, por eso la Iglesia de Honduras fomenta que los fieles acudan a la Virgen de Suyapa para recibir allí en su casa, la gracia de los sacramentos y así mejorar su relación con Cristo y llegar al cielo.
La Iglesia concede benignamente indulgencia plenaria bajo las condiciones acostumbradas (confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Sumo Pontífice) a los fieles, que movidos por la penitencia y la caridad quieran lucrar para sí e incluso aplicar como sufragio a las almas del purgatorio, siempre que visiten en peregrinación la basílica de Nuestra Señora de Suyapa, y allí celebren devotamente los ritos sagrados, o al menos, delante de la imagen de Nuestra Señora de Suyapa, celestial Patrona de Honduras, expuesta a la veneración pública, dedicasen algún tiempo a la meditación, concluyendo con la oración del Padre Nuestro, el Credo y otras invocaciones de la Bienaventurada Virgen María.
Los ancianos, los enfermos, y otras personas que por causa grave no pueden salir de sus casas, pueden también conseguir la indulgencia rechazando cualquier pecado y con la intención de cumplir las intenciones acostumbradas. Si se unen espiritualmente a las celebraciones de la Bienaventurada Virgen María, ofreciendo sus oraciones, dolores, las incomodidades de la propia vida a la Misericordia de Dios
Además durante el año se han programado distintas actividades: del 30 de noviembre al 8 de diciembre del 2021 se realizó una novena a la Inmaculada Concepción de María en todas las parroquias; del 23 al 31 de enero, novena a Nuestra Señora de Suyapa; el 1 de febrero Vigilia en el Pilligüin, con los jóvenes; 2 de febrero, gran serenata jubilar en la Basílica; 3 de febrero Eucaristías de acción de gracias por el regalo del cielo en Santa María de Suyapa; del 24 al 25 de marzo, vigilias parroquiales en honor a la Encarnación del Hijo de Dios en María Virgen; el 15 de agosto, peregrinación por familias a la Basílica de Suyapa previo a la solemnidad de la Asunción de María el 15 de agosto; 8 de septiembre recital celebrando la fiesta del Nacimiento de la Virgen; 7 de octubre festival del Rosario.
Visitas de todo el país
Quienes visitamos con frecuencia a la Virgen de Suyapa en la Basílica constatamos que son muchos los peregrinos que llegan a implorar su ayuda y luego se presentan para agradecer las gracias concedidas. A la Basílica acuden personas de todo el país: Entibucá, la Esperanza, Santa Rosa de Copan, Puerto Cortes, Comayagua, Choluteca, Marcala, la Paz, etc. Muchos salen de su casa de madrugada para poder confesarse, participar en la Santa Misa y agradecer a la Virgen su ayuda. Vienen tanto niños como ancianos, sanos como enfermos -incluso en camillas-, personas de toda clase social, personas muy sencillas y personas con grandes responsabilidades, porque la Virgen como buena madre que es, acoge a todos. Uno de estos peregrinos fue el Papa san Juan Pablo II, que en marzo de 1983 visitó a la Virgen de Suyapa y le hizo la siguiente petición:
“Peregrino por los países de América Central, llego a este santuario de Suyapa para poner bajo tu amparo a todos los hijos de estas naciones hermanas, renovando la confesión de nuestra fe, la esperanza ilimitada que hemos puesto en tu protección, el amor filial hacia ti, que Cristo mismo nos ha mandado. Creemos que eres la Madre de Cristo, Dios hecho hombre, y la Madre de los discípulos de Jesús. Esperamos poseer contigo la bienaventuranza eterna de la que eres prenda y anticipación en tu Asunción gloriosa. Te amamos porque eres Madre misericordiosa, siempre compasiva y clemente, llena de piedad. Te encomiendo todos los países de esta área geográfica. Haz que conserven, como el tesoro más precioso, la fe en Jesucristo, el amor a ti, la fidelidad a la Iglesia. Ayúdales a conseguir, por caminos pacíficos, el cese de tantas injusticias, el compromiso en favor del que más sufre, el respeto y promoción de la dignidad humana y espiritual de todos sus hijos […] Bendice a las familias, para que sean hogares cristianos donde se respete la vida que nace, la fidelidad del matrimonio, la educación integral de los hijos, abierta a la consagración a Dios. Te encomiendo los valores de los jóvenes de estos pueblos; haz que encuentren en Cristo el modelo de entrega generosa a los demás; fomenta en sus corazones el deseo de una consagración total al servicio del Evangelio”.
“Desde esta altura de Tegucigalpa y desde este santuario, contemplo los países que he visitado – continúa el Papa san Juan Pablo II – unidos en la misma fe católica, reunidos espiritualmente en torno a María, la Madre de Cristo y de la Iglesia, vínculo de amor que hace de todos estos pueblos naciones hermanas.
Un mismo nombre, María, modulado con diversas advocaciones, invocado con las mismas oraciones, pronunciado con idéntico amor. En Panamá se la invoca con el nombre de la Asunción; en Costa Rica, Nuestra Señora de los Ángeles; en Nicaragua, la Purísima; en El Salvador se la invoca como Reina de la Paz; en Guatemala se venera su Asunción gloriosa; Belice ha sido consagrada a la Madre de Guadalupe y Haití venera a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Aquí, el nombre de la Virgen de Suyapa tiene sabor de misericordia por parte de María y de reconocimiento de sus favores por parte del pueblo hondureño”.
Lugar de fe y conexión
La basílica de Suyapa desde hace ya mucho tiempo, se ha convertido en lugar de fe, conversión y esperanza, nos recuerda el Padre Carlo Magno, por eso podemos decir que María de Suyapa es el sol que ilumina sin número de corazones. Hoy por hoy, se ha constituido en lugar de consuelo ante las dificultades que enfrentan los fieles.
Son muchas y muy variadas las peticiones que se realizan a la Virgen de Suyapa, entre ellas llama particularmente la atención, nos dijo el padre Cecilio Rivera, vicario de la basílica, el gran número de matrimonios que llegan a agradecer a la Virgen de la Inmaculada Concepción de Suyapa por haberles concedido la gracia de concebir un hijo. Por eso, el Padre Javier Martínez afirma que “con Santa María de Suyapa se han construido familias”. Las palabras de María que desde Suyapa resuenan, son siempre un eco de acogida al don de la Vida, son un sí generoso y sin reserva a la invitación “…vas a concebir en tu seno ya dar a luz un hijo” (Lc 1, 31). No cabe duda que estas palabras sirven de inspiración a las familias de hoy, sobre todo a repensar en el proyecto hermoso y perenne de Dios, que bendice la comunidad matrimonial con el don de un hijo (cfr. Gen 1-3). El don maravilloso de la vida humana suscita en quienes lo reciben con admiración, gratitud y anhelos de cultivarlo mediante la propia donación. María es un icono de este amor generoso (oblativo), que lanza a los matrimonios a una vivencia del amor por encima de lo material, y por encima de las condiciones pujantes de este tiempo.
Con la llegada de este Jubileo Nacional, la basílica de Nuestra Señora de Suyapa, subrayó el cardenal Oscar Andrés Rodríguez, se volverá al centro y al corazón del pueblo creyente, que peregrina para rendirle su homenaje y agradecimiento. Porque la casa de María, allí donde encontramos a su Hijo, es también la casa de todos los hondureños, que, movidos por su deseo de contemplarla, honrarla y hacerla objeto de sus confidencias a manera de fervorosas súplicas, evidencia el carácter peregrino de nuestra fe.
Casa de sacramentos
La Virgen de Suyapa también ha permitido que muchos reciban a su hijo por medio de los sacramentos. En la basílica en la que se encuentra, se celebran muchos bautismos, primeras comuniones, se administran muchas confirmaciones, se celebran muchos matrimonios y cada día acuden muchas personas a recibir el perdón de Dios a través del sacramento de la confirmación y participar del Santo Sacrificio.
Los domingos, por ejemplo, entre la basílica, la ermita y el nuevo templo aledaño a la basílica, se celebran catorce Eucaristías y cada día son muchas las personas que acuden buscando el perdón de Dios a través del sacramento de la Confesión.
Para crecer en piedad
La Virgen ha venido a Honduras para ayudar a sus hijos a crecer en piedad y amor a Jesucristo, a valorar los sacramentos y con la gracias que de ellos reciben poder llegar al Cielo.
Cuenta el Padre Juan Antonio Hernández, que hace algunos años, una ancianita que rondaba los 80 años de edad llegó un día a la basílica para cumplir una promesa hecha a la Virgen, luego buscó la Confesión sacramental, participó en la Santa Misa, rezó delante de la imagen de la Virgen de Suyapa, y mientras participaba de una segunda Eucaristía descansó en la paz del Señor. Así cuida la Madre de sus hijos, los acompaña hasta el final, dándoles una paz y alegría que nadie les puede arrebatar.
Honduras
Myanmar, Camerún, Ucrania y los migrantes; el Papa Francisco pone desde Matera el foco en los que sufren
El Santo Padre ha visitado la ciudad italiana de Matera, donde ha clausurado el congreso eucarístico nacional. Desde allí ha lanzado un mensaje sobre la centralidad de Jesucristo en la vida cristiana y ha pedido oraciones para diversos conflictos internacionales.
 "La participación en la Eucaristía es algo esencial"
"La participación en la Eucaristía es algo esencial" Myanmar y Tierra Santa: la urgencia de la fraternidad
Myanmar y Tierra Santa: la urgencia de la fraternidad La Iglesia en Nigeria pide respeto y diálogo ante la persecución de los cristianos
La Iglesia en Nigeria pide respeto y diálogo ante la persecución de los cristianosTraducción del artículo al italiano
Esta mañana el Santo Padre ha viajado a Matera para celebrar la misa de clausura del XXVII Congreso Eucarístico Nacional italiano. En su homilía ha subrayado la importancia de “adorar a Dios y no al yo. Ponerlo a Él en el centro y no a la vanidad del yo. Para recordar que sólo el Señor es Dios y que todo lo demás es un regalo de su amor. Porque si nos adoramos a nosotros mismos, morimos en la asfixia de nuestro pequeño yo; si adoramos las riquezas de este mundo, se apoderan de nosotros y nos hacen esclavos; si adoramos al dios de la apariencia y nos embriagamos en el despilfarro, tarde o temprano la vida misma nos pedirá la cuenta”.
El Papa pide por los necesitados
El evangelio del día de hoy narra la escena del rico Epulón y el pobre Lázaro, especialmente adecuado para hablar de la ayuda al prójimo. Por eso, a la hora del rezo del Ángelus el Pontífice se ha acordado especialmente de algunos de los conflictos de nuestros días.
Entre los lugares más periféricos que ha visitado el Papa Francisco sin duda Myanmar, por lo que no es extraño que haya recordado cómo desde “hace más de dos años ese noble país se ha visto azotado por graves enfrentamientos armados y violencias, que han causado muchas víctimas y desplazados. Esta semana escuché el grito de dolor por la muerte de niños en una escuela bombardeada. ¡Que el grito de estos pequeños no caiga en el olvido! ¡Estas tragedias no tienen que suceder!”.
Tampoco podía faltar Ucrania, que ya sido mencionada en más de 80 ocasiones por el Papa en lo que va de año. “Que María, Reina de la Paz, consuele al pueblo ucraniano y obtenga para los líderes de las naciones la fuerza de voluntad para encontrar inmediatamente iniciativas eficaces que conduzcan al fin de la guerra”. Recientemente desde el Vaticano se ha lanzado una propuesta de paz para solucionar el conflicto.
Los migrantes en el recuerdo de Matera
La violencia que se ha desatado en algunos países africanos contra sacerdotes y fieles vuelve a ser noticia semanalmente en los medios occidentales. En esta ocasión el Papa se ha sumado al llamamiento de los obispos de Camerún para que se libere a ocho personas secuestradas en la diócesis de Mamfe, entre los que se cuentan cinco sacerdotes y una monja.
Por último, este domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. El tema de este año lleva por título “Construir el futuro con los migrantes y refugiados”. El Santo Padre ha exhortado a facilitar que cada persona encuentre su lugar y sea respetada: “donde los migrantes, refugiados, desplazados y víctimas de la trata puedan vivir en paz y con dignidad. Porque el Reino de Dios se realiza con ellos, sin excluidos”. También ha resaltado cómo gracias a estas personas las comunidades pueden crecer en diversos niveles, social, económico, cultural y espiritual. Compartir la propia tradición puede enriquecer al Pueblo de Dios.
El uso del lenguaje en las batallas culturales
El lenguaje siempre ha sido un arma poderosa para influir en la opinión pública. Hoy día los debates sociales se platean muchas veces como auténticas batallas culturales, pero cabe preguntarse hasta qué punto seguir esta lógica ayuda a resolver los conflictos.
 Alejandro Rodríguez de la Peña: “El movimiento ‘woke’ degenera en inquisitorial y niega la compasión”
Alejandro Rodríguez de la Peña: “El movimiento ‘woke’ degenera en inquisitorial y niega la compasión” Cultura "woke" en el aula
Cultura "woke" en el aula ¿Podemos superar la polarización social sobre el tema del aborto?
¿Podemos superar la polarización social sobre el tema del aborto?1984 de George Orwell se ha convertido para muchos en una preclara guía, adelantada a su tiempo, de los peligros que supone el totalitarismo social y político bajo el cual todos podemos acabar viviendo sin casi darnos cuenta. Se dice que él probablemente tenía en la cabeza a la Unión Soviética, esa gran cárcel hoy felizmente desaparecida gracias a la ayuda entre otros del recientemente fallecido Mijaíl Gorbachov. Pero su alegoría es válida para muchos de los totalitarismos actuales. Una de las aportaciones del escritor británico, nacido en lo que hoy es la India, es lo que dio en llamar neolengua, concepto que define cómo han de ser las palabras para que la masa de ciudadanos pueda ser más fácilmente sometida por el Partido.
Años después, el ensayo “No pienses en un elefante”, del lingüista cognitivo norteamericano George Lakoff, nos explicó la necesidad de dotarse de un lenguaje coherente que permita definir desde tus propios valores y sentimientos los asuntos en juego en el espacio público, si uno quiere hacer avanzar su agenda ideológica y política en una sociedad. Lo que viene a decir Lakoff es que su partido (en este caso, los Demócratas de Estados Unidos) no había sido capaz de construir un encuadre convincente de su modo de ver la vida. O, al menos, no de la manera tan eficiente y eficaz como lo hicieron los Republicanos.
Marcos de conocimiento y lenguaje
Los marcos son estructuras mentales que conforman el modo como los individuos ven el mundo. Cuando se oye una palabra, se activa en el cerebro de ese individuo un marco o una colección de marcos. Cambiar ese marco significa también cambiar el modo que la gente tiene de ver el mundo. Por ello, Lakoff da gran importancia, a la hora de enmarcar acontecimientos conforme a los propios valores, a no utilizar el lenguaje del adversario (no pensar en un elefante). Y ello es así porque el lenguaje del adversario apuntará hacia un marco que no será el marco deseado.
En este influyente librito se sostiene que tanto las políticas conservadoras como las progresistas tienen una consistencia moral básica. Se fundamentan en visiones diferentes de la moral familiar que se extienden al mundo de la política. Los progresistas tienen un sistema moral que se enraíza en una concepción determinada de las relaciones familiares. Es el modelo de los padres protectores, que creen que deben comprender y apoyar a sus hijos, escucharlos y darles libertad y confianza en los demás, con los que deben cooperar. El lenguaje triunfante de los conservadores se basaría en cambio en el modelo antagónico del padre estricto basado en la idea de esfuerzo personal, desconfianza hacia los demás e imposibilidad de una verdadera vida comunitaria.
En este sentido, la ventaja conservadora que Lakoff veía en la política norteamericana de la primera década de nuestro siglo es que la política de aquel país utilizaba habitualmente su lenguaje y tales palabra arrastraban a los demás políticos y partidos (a los Demócratas, principalmente) hacia la visión del mundo conservadora. Y todo ello porque, para Lakoff, el enmarcado es un proceso que consiste precisamente en elegir el lenguaje que encaja con la visión del mundo de quién enmarca.
Perspectivas conservadoras y progresistas
Lakoff pone algunos ejemplos desde la óptica conservadora: es inmoral darle a la gente cosas que no se ha ganado, porque entonces no conseguirán ser disciplinados y se convertirán en dependientes e inmorales. La concepción de los impuestos como una desgracia y la necesidad de bajarlos se enmarca muy gráficamente en la frase “alivio fiscal”. Los progresistas no deben usar esa frase y sí en cambio “solidaridad fiscal”, “sostenimiento del estado del bienestar”, etc. Sobre los gais, sostiene que en EE. UU. y bajo la óptica conservadora la palabra gay en aquella época connotaba un estilo de vida desenfrenado y poco saludable. Los progresistas cambiaron ese marco por el de “matrimonio igualitario”, “el derecho a amar a quien quieras”, etc.
Los marcos que escandalizan a los progresistas son los que los conservadores consideran, o consideraban, verdaderos o deseables (y viceversa). Sin embargo, si la visión del mundo que prevalece es la de que el acuerdo o el consenso no sólo es posible (porque el ser humano es, en esencia, bueno) sino deseable (y nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para que así sea), hay que erradicar de la arena política la lucha encarnizada, la descalificación, el ignorar o desprestigiar al otro… Y es posible que el partido o ideología dominante consiga imponer sus ideas y sus leyes sin que sus adversarios puedan contradecirlas ni cambiarlas una vez impuestas sin ser acusados de fascistas.
El lenguaje en las batallas culturales
Evidentemente, Estados Unidos no es Europa ni España es Estados Unidos, pero creo que todos somos conscientes de cómo las victorias culturales y legislativas de los últimos 20 años reflejan un modelo en el que el lenguaje es decisivo para ganar esas batallas… La victoria de lo que algunos llaman ideología Woke (propugnada por movimientos políticos de izquierda y perspectivas que enfatizan la política identitaria de las personas LGTBI, de la comunidad negra y de las mujeres) en muchas de nuestras leyes y costumbres, se ha dado porque algunas personas han trabajado, pensado y luchado mucho para que así sea. Y el uso del lenguaje ha tenido un papel importante en esas victorias.
Sí es sólo sí, muerte digna, derecho a la salud sexual y reproductiva, matrimonio igualitario, derecho a definir la propia identidad sexual, escuela pública y gratuita para todos, lucha contra el cambio climático, etc. Son ejemplos de batallas culturales y legislativas emprendidas inteligentemente mediante el lenguaje. Habría ejemplos distintos en el otro sector ideológico: el derecho a la vida (con la reciente victoria legislativa en el TS de Estados Unidos), objeción de conciencia, libertad educativa, derecho de los padres a la educación moral de los hijos, etc.
Tolerancia y firmeza en las batallas culturales
Pienso que conviene preservar y fomentar el pluralismo, el consenso, hablar con todo el mundo, no etiquetar, huir del maniqueísmo, aprender del diferente, respetar las opiniones distintas a las nuestras y ese tipo de cuestiones propias de las sociedades democráticas. Pero no podemos ignorar que hay personas, entidades e intereses empeñados en cambiar la realidad social y legislativa de nuestros países y no siempre esos cambios son en favor de la dignidad humana, el derecho y la diversidad religiosa, sino que a veces esos cambios nos dirigen al totalitarismo. Recomiendo la lectura del clásico libro de Victor Klemperer, «El lenguaje del Tercer Reich, apuntes de un filólogo” y “La manipulación del hombre a través del lenguaje” de Alfonso López Quintás.
En 1991, el sociólogo norteamericano James Davison Hunter publicó un libro llamado “Guerras Culturales”, donde señalaba que, aunque históricamente los temas de campaña política habían sido la salud, la seguridad, la educación y el crecimiento económico, ahora se manifestaba un nuevo paradigma político-ideológico para socavar las bases de los valores tradicionales de occidente. El lenguaje, la palabra, puede ser un medio para someter a las sociedades o para liberarlas. Y a uno le puede gustar más o menos por temperamento discutir, pero hay veces que no hay más remedio que hacerlo -eso sí de manera civilizada y respetuosa con todo el mundo- si uno quiere defenderse y defender las ideas y valores que le parecen más valiosos.
Usemos la palabra de manera inteligente para que esté al servicio de la paz, la dignidad humana, la libertad y todos los derechos humanos. Y estemos atentos para poder desenmascarar los atropellos de estos derechos cuando vienen disfrazados con bellas palabras.
El grupo joven de la hermandad
La actividad del Grupo Joven de una hermandad no se debe limitar al montaje de altares de culto. Ha de ser ocasión de animarlos a volar alto, un tiempo privilegiado para la formación y el compromiso cristiano.
 Hermandades: ¿Justicia o caridad?
Hermandades: ¿Justicia o caridad? Hermandades: Cabeza o corazón
Hermandades: Cabeza o corazón Izquierdas, derechas y hermandades
Izquierdas, derechas y hermandadesEn algunas hermandades se organizan actividades o sesiones de formación para los hermanos agrupándolos según las edades, situación familiar u otras circunstancias personales: actividades para padres de familia, para personas mayores, para niños, para hermanas (con permiso de las feministas), por ejemplo; pero en todas suele haber un grupo al que se dedica siempre especial atención: los jóvenes, hasta el punto de que se suelen constituir como conjunto con entidad y denominación propias, el Grupo Joven, e incluso con un miembro de la Junta de Gobierno dedicado a ese Grupo.
Es una buena praxis que da sus frutos. En el Sur de España, donde están más arraigadas las hermandades, entre los jóvenes que ingresan cada año en el seminario, un porcentaje significativo procede de las hermandades; pero conviene estar atentos para que los grupos jóvenes no se desvirtúen, se conviertan incluso en foco de problemas y pierdan su sentido.
Una primera idea a tener en cuenta: los jóvenes no conforman un grupo especial, son hermanos como los demás; que se les dedique una atención singular por su potencialidad y su capacidad de compromiso generoso no es excusa para atribuirse la condición de una hermandad paralela, con una dinámica propia en la que, además, en ocasiones se replican todos los defectos de los partidos políticos: pequeñas intrigas de pasillo, zancadillas, críticas para tratar de ir eliminando contrincantes potenciales e ir escalando puestos en una imaginaria carrera cofrade hasta llegar a ocupar un sitio en la Junta de Gobierno o, en el mejor de los casos, ser Hermano Mayor, lo que colmaría sus aspiraciones.
Salir de acólito en las funciones litúrgicas o llevar un cirial en la procesión es para algunos un buen comienzo en esa carrera. No digamos participar, representando a su hermandad, en la salida procesional de otra ¡llevando una vara! En época de elecciones se mueven tratando de orientar el mayor número de votos hacia “su candidato”.
En este contexto, si la Junta de Gobierno no vela por el correcto funcionamiento del Grupo Joven éste podría convertirse en una Escuela de Rancios, como se denomina a los cofrades que adoptan todas las formas externas convencionales y se afanan en lo accesorio, pero carecen de fundamento. Eso no casa con las virtudes de los jóvenes: generosidad, desprendimiento, ideales, entusiasmo. Se les condena a la mediocridad.
La actividad del Grupo Joven no se debe limitar al montaje de altares de culto, concursos cofrades y otras actividades más o menos divertidas. Ha de ser ocasión de animarlos a volar alto, ser libres, asumir riesgos, aprender a querer a la hermandad, un amor que, como todos los amores nobles, necesita sentimiento, pero también inteligencia y voluntad. Hacerles ver que no pueden insertarse eficazmente en la hermandad, ni en la sociedad, sin más equipamiento que sus sentimientos y sus experiencias cofrades (a veces poco afortunadas). Su paso por el Grupo Joven es una buena ocasión para atender a su formación, equipar su inteligencia y reforzar su voluntad.
Eso pasa por la elaboración de un plan de formación que abarque el conocimiento del Catecismo de la Iglesia Católica; el fomento de las virtudes humanas: compañerismo, lealtad, sinceridad, fortaleza, laboriosidad, … ; la educación de la afectividad; conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia; capacidad crítica. Además de animarlos a frecuentar los sacramentos, especialmente confesión y comunión y al trato con el Señor y su Madre, a través de las imágenes titulares de la hermandad y también directamente ante el Sagrario.
Llevar a cada miembro del Grupo Joven al convencimiento de que es “un pensamiento de Dios, un latido del corazón de Dios. Tienes para Dios un valor infinito” (San Juan Pablo II 23-09-2001). Animarlos a “jugarse la vida por grandes ideales. No hemos sido elegidos por el Señor para hacer cosas pequeñas. Id siempre más allá. Hacia cosas grandes”, tal como animaba Francisco a los jóvenes (Francisco 28-04-2013).
Merece la pena repensar el Grupo Joven de la hermandad para que, sin perder su frescura y entusiasmo, sea también ocasión de crecimiento interior, que en definitiva es de lo que se trata.
Doctor en Administración de Empresas. Director del Instituto de Investigación Aplicada a la Pyme Hermano Mayor (2017-2020) de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo, en Sevilla. Ha publicado varios libros, monografías y artículos sobre las hermandades.
El buen samaritano (Lc 10, 25-37)
En este texto Josep Boira glosa la parábola del Buen Samaritano en la que se explica de modo paradigmático la universalidad de la fraternidad humana que propone el Cristianismo.
Una de las características del evangelio de Lucas es el énfasis puesto en Dios misericordioso. Las parábolas del capítulo 15 (oveja perdida, dracma perdida e hijo pródigo) son emblemáticas en este sentido. Esta misericordia la encarna Jesucristo, cuando se conmueve y atiende las necesidades de los demás (cfr. Lc. 7 13; 11, 14; 13, 10; etc.). Pero Jesús exige que también sus discípulos practiquen la misma misericordia. Las palabras del sermón de la montaña (“sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto”, Mt 5, 48) tiene un nuevo matiz en el discurso en el llano: “sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso”, Lc 6, 36). Esta enseñanza es magistralmente narrada en la parábola del buen samaritano.
¿Qué…? ¿Cómo…?
Un doctor de la Ley se “levantó” y dijo a Jesús “para tentarle”: “¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna?” (Lc. 10, 7, 25). Parecen dos actitudes incompatibles: “tentar” al Maestro y querer “heredar la vida eterna”. Pero Jesús quiere aprovechar la ocasión, pues detrás de esa tentadora interrogación -una pregunta radical- puede esconderse un deseo sincero de verdad y mayor coherencia. La respuesta del Maestro hace cambiar los roles: el doctor se convierte de interrogador a interrogado: “¿Qué ha sido escrito en la Ley? ¿Cómo [la] lees?” (Lc. 10, 26), le responde Jesús. Estas dos preguntas parecen referirse la primera a lo que dice la Escritura y la segunda a cómo hay que interpretarla.
El escriba responde solo a la primera, aludiendo a dos textos de la Escritura: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente [Dt 6, 5], y a tu prójimo como a ti mismo [Lv 19, 18]”. El Maestro lo elogia y le invita a practicar lo ya sabido. Pero el doctor quiere justificarse preguntando quién es su prójimo. La respuesta, una parábola, servirá para esclarecer la segunda pregunta del Maestro: ¿Cómo lees la Escritura? El amor a Dios es incuestionable, pero la práctica del amor al prójimo supone una toma de posición, que, a ojos del doctor, parece que va a ser cuestionada. Aun así, la pregunta está hecha, y el diálogo puede continuar.
Un samaritano
La parábola está perfectamente situada. Un hombre baja de Jerusalén a Jericó y es asaltado por unos bandidos y abandonado medio muerto. Casualmente un sacerdote también bajaba por el mismo camino, y viendo al hombre, evitó acercarse a él, quizá por conservar la pureza legal (cfr. Lv 5, 3; 21, 1). Lo mismo un levita: pasa por ahí, lo ve y tampoco se acerca. Ambos, como volviendo de ejercitar su función sacerdotal en Jerusalén, no son capaces de conjugar el amor al prójimo con el servicio de Dios. Sin embargo, un tercer hombre, considerado despreciable por ser samaritano, al pasar por allí y verlo, “se movió a compasión”, más literalmente “se le movieron las entrañas”. La secuencia de los tres personajes es la misma: pasan por allí y lo ven. Los dos primeros evitan el encuentro, el tercero “se compadece”. Es el mismo verbo que Lucas utiliza cuando Jesús vio a la madre viuda cuyo único hijo llevaban a enterrar. “El Señor la vio y se compadeció de ella” (Lc 7, 13).
Es la palabra clave de la parábola: “compadecerse” (en gr.: splanjnizomai), en claro contraste con “pasó de largo”. El samaritano, del movimiento interior del corazón, pasó a la acción: “se acercó y le vendó las heridas echando en ellas aceite y vino. Lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a la posada y él mismo lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes de más te lo daré a mi vuelta»” (Lc 10, 34).
¿Cuál es mi prójimo?
Terminada la parábola, la pregunta de Jesús invierte los términos de la pregunta del doctor. Este quería saber hasta dónde llegaba el precepto del amor al prójimo. ¿Hay límites? ¿Hay personas que están excluidas de ese prójimo? Sin embargo, Jesús le dice: “¿Cuál de los tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores?” (Lc. 10, 36). No se trata de saber quién es mi prójimo, sino de serlo uno mismo con su modo de actuar: moverse a compasión ante el sufrimiento ajeno y hacer lo posible para mitigarlo.
Ante un relato tan claro, el doctor no duda en identificar al que se comportó como prójimo, y responde con la idea clave del texto, esta vez usando una palabra sinónima: “El que tuvo misericordia de él” (Lc 10, 37, en gr.: eleos). Jesús concluye con una respuesta parecida a la primera invitación: “Pues anda, y haz tú lo mismo” (Lc 10, 37). Es fácil imaginarse una sonrisa de Jesús unida a la invitación, viendo que el doctor ha sabido rectificar su inicial actitud.
Con su compasión, Jesús encarna al Dios cuya misericordia es infinita (cfr. Sal 136). Es más, al mostrar al samaritano haciéndose cargo del pobre malherido e invitando al posadero a hacer lo mismo en los días siguientes, Jesús, en su pasión y muerte, encarna la figura del samaritano, tomando sobre sí nuestras enfermedades y cargando con nuestros dolores (cfr. Is 5, 4). Y así los dos mandamientos quedan unidos en la acción: la adhesión amorosa a Dios se refleja en comportarse como prójimo de los demás, teniendo a Jesús por modelo, pues es Él quien se ha hecho prójimo a todos los hombres.
Profesor de Sagrada Escritura
El Papa Francisco en Asís: por una economía al servicio de la persona
Ha comenzado en Asís la tercera edición de “The Economy of Francesco”, en la que se reflexiona sobre los desafíos del desarrollo sostenible de nuestros días.
 Asís acogerá a los participantes de "Economía de Francisco"
Asís acogerá a los participantes de "Economía de Francisco" San Juan Pablo II y los problemas de la economía
San Juan Pablo II y los problemas de la economía Ziarrusta, ecónomo de Bilbao: "La economía no es lo importante, pero es un medio necesario"
Ziarrusta, ecónomo de Bilbao: "La economía no es lo importante, pero es un medio necesario"Traducción del artículo al italiano
Repensar los paradigmas económicos de nuestro tiempo para lograr la equidad social, proteger la dignidad de los trabajadores y contribuir a salvaguardar el planeta. Una economía “con alma” que se persigue también gracias al valiente compromiso y a la inteligente pasión de un millar de jóvenes, entre economistas y empresarios, reunidos desde ayer en Asís para la tercera edición de The Economy of Francesco (EoF).
La ciudad de San Francisco se organizó en 12 “aldeas” para acoger los trabajos del evento de tres días deseado por el Santo Padre, centrados en los siguientes temas: trabajo y cuidado; gestión y don; finanzas y humanidad; agricultura y justicia; energía y pobreza; beneficio y vocación; políticas para la felicidad; CO2 de la desigualdad; empresa y paz; economía es mujer; empresas en transición; vida y estilos de vida.
Primera jornada presencial
En 2020, la primera edición de EoF se celebró íntegramente en línea, con conexiones en directo y en streaming con los miembros y los ponentes y un videomensaje del Papa Francisco. En 2021 la fórmula no cambió, con jóvenes conectados de los cinco continentes y un nuevo videomensaje del Papa.
Sin embargo, “The Economy of Francesco” ha inspirado cientos de iniciativas en estos dos años y ha generado numerosas vías de reflexión y acción en muchos países del mundo.
Según los organizadores, el debate presencial previsto para este año en Asís permitirá sintetizar el trabajo realizado durante estos años. “Gracias a San Francisco y al Santo Padre, ha nacido un movimiento mundial de jóvenes que ya representan una fuerza de pensamiento y práctica económica: nos ha sorprendido, en términos de calidad y cantidad, su participación en los últimos meses”, afirma Luigino Bruni, director científico del evento.
“Queridos jóvenes, ¡bienvenidos! Os doy la bienvenida con el saludo de San Francisco: ¡que el Señor os dé la paz! Por fin estáis en Asís: para reflexionar, para encontraros con el Papa, para sumergiros en la ciudad. Asís te abre sus tesoros. Te ofrece muchas oportunidades. Aquí puedes aprender de Francisco el secreto de una nueva economía. Lo descubrirás en muchos pasajes de su vida. Lo sentirás en la Porciúncula, en Rivotorto, en San Damián, en la Chiesa Nuova, en la Basílica de San Francisco”. Con estas palabras, monseñor Domenico Sorrentino, obispo de Asís-Nocera Umbra-Gualdo Tadino y de Foligno y presidente del comité organizador, dio la bienvenida a los participantes en el evento.
Testimonios para comunicar la economía de Francisco
“La única guerra justa es la que no combatimos” fue el mensaje de paz lanzado durante la primera jornada por los habitantes de EoF. “¿Puedes oír? Es el grito de nuestra humanidad, las guerras y los atentados terroristas, las persecuciones raciales y religiosas, los conflictos violentos. Situaciones que se han vuelto tan comunes que constituyen una tercera guerra mundial librada de forma fragmentada. Pero la gente quiere la paz, quiere que se reconozcan sus derechos humanos y su dignidad. Por eso debemos promover la cooperación”. Y evitar “que se retiren recursos de las escuelas, de la salud, de nuestro futuro y de nuestro presente sólo para construir armas y alimentar las guerras necesarias para venderlas”.
Entre los testimonios de quienes están en primera línea en el ámbito de la educación para la paz en las escuelas, cabe destacar el de Martina Pignatti, directora de “Un ponte per”, que relató el trabajo de su ONG en las zonas de guerra y post-conflicto de Irak y Siria, instando a oponerse a “las economías de guerra, las instituciones, el sistema bancario y las empresas que financian las armas”. Lo que provocará -en su opinión- uno de los mayores cambios que se lograrán junto con la transición ecológica.
Desde Colombia, el grito de dolor de dos jóvenes agricultores de la región de San José (Sayda Arteaga Guerra, de 27 años, y José Roviro López Rivera, de 31). Su país lleva décadas desgarrado por la guerra y la injusticia. Una tierra rica en recursos minerales y agrícolas donde los grupos armados siembran la muerte y la violencia, favoreciendo el tráfico ilegal de drogas y los intereses de las multinacionales. “Nuestra comunidad de paz”, dicen, “ha conseguido comprar pequeñas parcelas de tierra”.
La iraquí Fatima Alwardi destacó la importancia de utilizar el deporte como herramienta de inclusión y diálogo: en 2015, la asociación de voluntarios que fundó llevó a cabo el primer maratón de Bagdad, que en 2018 contó con la participación de mujeres por primera vez.
Tras las huellas de san Francisco
En el programa de hoy viernes 23, “Cara a cara con Francisco. Caminos tras las huellas de San Francisco”, contaba con visitas a lugares relacionados con la vida del santo; a continuación, a las 11 horas, los jóvenes participantes se reunirán en los distintos pueblos. A las 18.00 horas, conferencias abiertas a todos, con jóvenes economistas y empresarios que dialogan con ponentes internacionales sobre los principales temas del evento.
En la “Pro Civitate Christiana” el economista Gael Giraud hablará sobre “La economía de Francisco: una nueva economía construida por los jóvenes»; en el Sacro Convento Francesco Sylos Labini hablará sobre “Meritocracia, evaluación, excelencia: el caso de las universidades y la investigación”; en el Monte Frumentario Vandana Shiva hablará sobre “Economía del cuidado, economía del regalo. Reflexiones sobre San Francisco: Sólo dando recibimos”; en la Sala della Conciliazione Vilson Groh abordará el tema “Caminos para un nuevo pacto educativo y económico: construyendo puentes entre el centro y la periferia”.
Y de nuevo, en el Instituto Serafico, la hermana Helen Alford abordará el tema “La fraternidad universal: una idea que podría cambiar el mundo”; en la Basílica de Santa Maria degli Angeli, el economista Stefano Zamagni hablará sobre “Los peligros, ya evidentes, de la generalización de la sociedad. ¿Cuál es la contraestrategia?”. Por la noche, a las 21 horas, visitas guiadas a la basílica de San Francisco y a la basílica de Santa María de los Ángeles.
El objetivo de «La economía de Francisco»
En la rueda de prensa de presentación del evento, el 7 de septiembre, Monseñor Domenico Sorrentino expresó un deseo y un sueño. El deseo es “que estos jóvenes que firmarán el pacto con el Papa se comprometan a abrir un diálogo con la economía real, el mundo empresarial, las instituciones bancarias, los gigantes de la energía y los centros financieros”. El sueño es que “en Asís, ciudad-mensaje, ciudad-símbolo, ahora también capital de una nueva economía, un día, como el Papa hoy, los llamados ´grandes de la tierra` puedan venir a encontrarse con los jóvenes de la Alianza, para inspirarse en la profecía de Francisco y dejarse interpelar por su pasión juvenil”.
Por su parte, Sor Alessandra Smerilli, secretaria del Dicasterio Vaticano para el Servicio Humano Integral, explicó que el objetivo de “The Economy of Francesco” es reunir la profecía de ´Laudato si` y de ´Fratelli tutti`, y el valor de tocar, de abrazar la pobreza, propio de San Francisco de Asís”. Para la monja salesiana, la Iglesia “debe alegrarse” ante “tantos jóvenes que se ponen a trabajar para dar contenido a los sueños y experimentar la profecía de una economía que no deja a nadie atrás y sabe vivir en armonía con las personas y la tierra”.
“Toda la Iglesia” -añadió- “debe sentir el deber de informar, seguir y acompañar este proceso, evitando la tentación de querer encajonar a los jóvenes y sus proyectos en estructuras preexistentes. Como Dicasterio, queremos comprometernos a custodiar y acompañar el camino ya recorrido, queremos conocer mejor a estos jóvenes, para ayudarnos juntos a estar al servicio de las Iglesias locales, donde se viven los mayores desafíos, donde los excluidos tienen derecho a tener un nombre y un apellido, donde se necesita el entusiasmo de los jóvenes y su creatividad”.
Encuentro con el Papa
El evento de tres días concluye mañana sábado, 24 de septiembre, con el encuentro de los participantes con el Papa en el Lyrick Theatre, donde se firmará el “Pacto por la Juventud”. El encuentro podrá seguirse en “streaming” en el canal de YouTube de la EoF y en VaticanNews en siete idiomas, además del lenguaje de signos.
Pacto, cuyo preámbulo fue en cierto modo anticipado ayer por el propio Pontífice, con la ayuda de una audiencia en Deloitte International, una de las mayores consultoras económicas y financieras del mundo. “Ningún beneficio es legítimo cuando falta el horizonte de la promoción integral de la persona humana, del destino universal de los bienes, de la opción preferencial por los pobres y del cuidado de nuestra casa común”.
Por ello, en el mensaje difundido en vísperas de “The Economy of Francesco”, bautizada por algunos comentaristas como el anti Davos, el Papa aprovechó para recordar que la reconstrucción del mundo post pandémico y post bélico en Ucrania (cuando termine el conflicto) requerirá un cambio de perspectiva, dado que el sistema global hasta ahora basado en el consumismo y la especulación no puede ser sostenible a estos niveles, poniendo en peligro el futuro de los niños.
Es cierto lo que decía San Pablo VI cuando afirmaba «que el nuevo nombre de la paz es desarrollo en la justicia social”. El trabajo digno de las personas, el cuidado de la casa común, el valor económico y social, el impacto positivo en las comunidades son realidades interconectadas.
Elemento material, gestos humanos y palabras en los sacramentos del Bautismo y la Confirmación
Cada sacramento tiene un rito propio, compuesto de una materia y una forma específicas. En este artículo abordamos de una forma introductoria los sacramentos del Bautismo y la Confirmación.
 1 de cada 3 bautismos del mundo se realiza en territorios de misión
1 de cada 3 bautismos del mundo se realiza en territorios de misión Una catequesis para después de la Confirmación
Una catequesis para después de la Confirmación “Sin los sacramentos no es posible una auténtica reforma de la Iglesia”
“Sin los sacramentos no es posible una auténtica reforma de la Iglesia”De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica –punto 1131– los sacramentos “son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento”.
Además, destaca el punto 1084 que “son signos sensibles –palabras y acciones– accesibles a nuestra humanidad actual”.
¿Qué son, qué significan y cómo se celebran los sacramentos?
Como es sabido, los siete sacramentos corresponden a todos los momentos importantes de la vida del cristiano: dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Podríamos decir que forman un conjunto ordenado, en el que la Eucaristía ocupa el centro, pues contiene al Autor mismo de los sacramentos, a Jesucristo.
Cada sacramento está constituido por elementos tangibles que constituyen la materia: agua, aceite, pan, vino, de un lado; y gestos humanos —ablución, unción, imposición de las manos, etc.— de otro. Además, forman parte del sacramento las palabras que pronuncia el ministro, constituyendo la forma.
En la liturgia o celebración de los sacramentos existe una parte inmutable –establecida por el mismo Jesucristo– y partes que la Iglesia puede modificar, para bien de los fieles y mayor veneración de los sacramentos, adaptándolas a las circunstancias de lugar y tiempo.
Nos proponemos en este artículo y los siguientes definir brevemente esa materia y forma en la actualidad de cada uno de los sacramentos.
¿Cuáles son el elemento material, los gestos humanos y las palabras en el Bautismo?
La materia del Bautismo es el agua natural, según declaró el Concilio de Trento como dogma de Fe, pues así lo dispuso Cristo y así lo acataron los apóstoles.
La celebración del Bautismo comienza con los llamados “ritos de acogida”, que intentan discernir debidamente la voluntad de los candidatos –o de sus padres si se trata de menores de edad o tutelados– de recibir el sacramento y de asumir sus consecuencias. Siguen las lecturas bíblicas, que ilustran el misterio bautismal, y son comentadas en la homilía.
Seguidamente se invoca la intercesión de los santos, en cuya comunión el candidato será integrado; con la oración de exorcismo y la unción con el óleo de catecúmenos se significa la protección divina contra las insidias del demonio.
A continuación, se bendice el agua mediante la profesión trinitaria y la renuncia a Satanás y al pecado.
Llega así la fase sacramental del rito, mediante la ablución, en modo tal que el agua corra por la cabeza del catecúmeno, significando así el verdadero lavado del alma.
Mientras el ministro derrama tres veces el agua sobre la cabeza del candidato –o la sumerge– pronuncia las palabras: “NN, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. Se confiere el sacramento por una única vez y con carácter indeleble, imborrable.
Tras la administración del sacramento nos encontramos con los ritos posbautismales: se unge la cabeza del bautizado –si no sigue inmediatamente la administración del sacramento de la Confirmación– para significar su participación en el sacerdocio común y evocar la futura crismación en ese otro sacramento. Se entrega una vestidura blanca como exhortación a conservar la inocencia bautismal y como símbolo de la nueva vida pura conferida.
La candela encendida en el cirio pascual simboliza la luz de Cristo, entregada para vivir como hijos de la luz. Puede añadirse el rito del “effeta”, realizado en las orejas y en la boca del candidato, que quiere significar la actitud de escucha y de proclamación de la palabra de Dios.
¿Cuáles son el elemento material, los gestos humanos y las palabras en la Confirmación?
La materia del sacramento de la Confirmación es el “crisma”, compuesto de aceite de oliva y bálsamo, consagrado por el obispo –o patriarca si se trata de rito oriental– durante la misa crismal que preceda al momento de celebración del sacramento.
Antes de recibir la unción los candidatos son llamados a renovar las promesas bautismales y hacer profesión de fe.
Seguidamente el obispo –o el ministro en quien haya delegado expresamente la celebración del sacramento– extiende las manos sobre los confirmandos e invoca la efusión del Espíritu Santo –o Paráclito– sobre ellos.
A este gesto se une la unción del crisma en la frente del candidato, que indica cómo la tercera persona de la Santísima Trinidad penetra hasta lo más profundo del alma.
De este modo, el sacramento se confiere con la unción del santo crisma en la frente y pronunciando estas palabras: “Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo”. Es una señal visible del don invisible: también en este caso se nos confiere el sacramento por una única vez y con carácter indeleble, configurándonos más plenamente con Jesús y otorgándonos la gracia para difundir por el mundo el buen olor de Cristo. El rito se concluye con el saludo de paz, como manifestación de comunión eclesial con el obispo.
El confirmado completa así los dones sobrenaturales característicos de la madurez cristiana. Recibe de este modo con particular abundancia los dones del Espíritu Santo, y queda más estrechamente vinculado a la Iglesia, mayormente comprometido para difundir y defender la fe, con su palabra y sus obras.
¿Una Iglesia santa, o una Iglesia de santos?
A muchos sorprende la afirmación del Credo que dice que la Iglesia es santa, cuando los defectos y pecados de sus miembros, incluidos los de sus dirigentes, son bien visibles. Para entender bien el alcance de esta expresión es útil acudir a la historia, desde sus orígenes patrísticos hasta los documentos del último Concilio.
Traducción del artículo al italiano
Al menos desde el tercer siglo de la era cristiana —hacia esa época se remontan las primeras versiones completas de los símbolos de la fe— los bautizados confesamos nuestra fe en la Iglesia, cuando decimos: “Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica…” (Credo apostólico), o “Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica” (Credo niceno-constantinopolitano). Efectivamente, aunque no sea Dios (pues es una realidad creada), ella es su instrumento, un instrumento sobrenatural, y en ese sentido es objeto de nuestra fe. De esto daban cuenta debida los Padres de la Iglesia, cuando hablaban de ella como el mysterium lunae, que solamente refleja, sin producirla, la única luz, la que viene de Cristo, el “sol de soles”.
La realidad del pecado
Particularmente nos interesa ahora la afirmación sobre la santidad de la Iglesia, en cuanto que, para muchos, ella pareciera contrastar con una realidad manchada por pecados abominables como los abusos sexuales de menores, o los de conciencia, o los de autoridad, o por severas disfunciones financieras que afectan incluso los niveles más altos del gobierno eclesiástico. Podríamos añadir a esto una larga cola de “pecados históricos”, como la convivencia con la esclavitud, el consenso respecto a las guerras de religión, las condenas injustas obradas por la Inquisición, el antijudaísmo (no identificable con el antisemitismo), etc. ¿Podemos verdaderamente hablar de la “Iglesia santa” en modo coherente? ¿O estamos simplemente arrastrando por inercia una fórmula heredada de la historia?
Una posición, asumida desde los años 60 del siglo pasado entre diversos teólogos, tiende a tomar distancia de la “Iglesia santa”, usando el adjetivo “pecadora” aplicado a la Iglesia. De esta manera, la Iglesia sería llamada según le corresponde teniendo en cuenta la responsabilidad de sus culpas. Se ha intentado hacer remontar la expresión “Iglesia pecadora” a la patrística, más concretamente a través de la fórmula casta meretrix, aunque se trate en realidad de un solo Padre de la Iglesia, san Ambrosio de Milán (In Lucam III, 23), cuando habla sobre Rahab, la meretriz de Jericó, usándola como figura de la Iglesia (como también lo hicieron otros escritores eclesiásticos): pero el santo obispo de Milán lo hace en sentido positivo, diciendo que la fe castamente conservada (no corrompida) es difundida entre todas las gentes (simbolizadas por todos los que gozan de los favores de la meretriz, usando el lenguaje cruento de esa época).
Sin entrar ahora en esta debatida cuestión patrística, cabe en cambio preguntarnos si la posición apenas expuesta es legítima. Tengamos en cuenta que los juicios temerarios están severamente condenados en la Biblia, ya desde el Antiguo Testamento, y Yahvé exhorta a no juzgar por las apariencias. Cuando el profeta Samuel intenta individuar a quien deberá ungir como el futuro rey David, el Señor le advierte: “No te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre; porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón” (1Sa 16, 7).
La gran pregunta, en definitiva, sería: vistas las faltas de santidad en la Iglesia, ¿debo descartar la santidad de la Iglesia? La clave de la respuesta, siguiendo la lógica del texto bíblico citado, está en la palabra “vistas”. Si juzgamos por lo que vemos, la respuesta apunta hacia la negación. Pero eso comporta proceder según “las apariencias”, mientras que lo correcto es mirar “el corazón”. ¿Y cuál es el corazón de la Iglesia? ¿Cuál es la Iglesia que se encuentra detrás de las apariencias?
¿Qué es la Iglesia?
Aquí es donde las aguas se dividen. Mirada con ojos mundanos, la Iglesia es una organización religiosa, es la curia vaticana, es una estructura de poder, o incluso, más benignamente, es una iniciativa humanitaria a favor de la educación, de la sanidad, de la paz, de ayuda a los pobres, etc.
Mirada con los ojos de la fe, en la Iglesia no se excluyen estas actividades ni esas formas de existencia, pero no se conciben como lo fundamental, no se identifica lo eclesiástico con lo eclesial. La Iglesia ya era Iglesia en Pentecostés, cuando esas formas y actividades aun no existían. Ella “no existe principalmente donde está organizada, donde se reforma o se gobierna, sino en los que creen sencillamente y reciben en ella el don de la fe que para ellos es vida”, como afirma Ratzinger en su Introducción al cristianismo. Concretamente sobre la santidad de la Iglesia, ese mismo texto nos recuerda que ella “consiste en el poder por el que Dios obra la santidad en ella, dentro de la pecaminosidad humana”. Más aún: ella “es expresión del amor de Dios que no se deja vencer por la incapacidad del hombre, sino que siempre es bueno con él, lo asume continuamente como pecador, lo transforma, lo santifica y lo ama”.
En un sentido muy profundo, podemos (y debemos) decir, en definitiva, que la santidad de la Iglesia no es la de los hombres, sino la de Dios. En esta dirección, decimos que ella es santa porque santifica siempre, también a través de ministros indignos, por el evangelio y los sacramentos. Como dice Henri de Lubac en una de sus mejores obras, Meditación sobre la Iglesia, “su doctrina es siempre pura, y la fuente de sus sacramentos está siempre viva”.
La Iglesia es santa porque no es otra cosa que Dios mismo santificando a los hombres en Cristo y por su Espíritu. Ella brilla sin mancha alguna en sus sacramentos, con los que alimenta a sus fieles; en la fe, que conserva siempre incontaminada; en los consejos evangélicos que propone, y en los dones y carismas, con los que promueve multitudes de mártires, vírgenes y confesores (Pío XII, Mystici Corporis). Es la santidad de la Iglesia que podemos llamar “objetiva”: aquella que la caracteriza como “cuerpo”, no como simple yuxtaposición de fieles (Congar, Santa Iglesia). Añadamos que la Iglesia es santa también porque exhorta continuamente a alcanzar la santidad.
La Iglesia de los puros
Pero concurre sobre esta cuestión otra problemática, indicada casi irónicamente en Introducción al cristianismo: la del “sueño humano de un mundo sanado e incontaminado por el mal, (que) presenta la Iglesia como algo que no se mezcla con el pecado”. Este “sueño”, el de la “Iglesia de los puros”, nace y renace continuamente a lo largo de la historia bajo diversas formas: montanistas, novacianos, donatistas (primer milenio), cátaros, albigenses, husitas, jansenistas (segundo milenio) y otros más aun, tienen en común concebir a la Iglesia como una institución formada exclusivamente por “cristianos incontaminados”, “escogidos y puros”, los “perfectos” que nunca caen, los “predestinados”. De modo que cuando de hecho se percibe en la Iglesia la existencia del pecado, se concluye que esa no es la Iglesia verdadera, la “santa Iglesia” del Símbolo de la fe.
Subyace aquí el equívoco de pensar en la Iglesia de hoy aplicando las categorías del mañana, de la Iglesia escatológica, identificando en el hoy de la historia la Iglesia santa con la Iglesia de los santos. Se olvida que, mientras aun peregrinamos, el trigo crece mezclado con la cizaña, y fue Jesús mismo quien, en la conocida parábola, explicó cómo la cizaña deberá ser eliminada solo al final de los tiempos. Por eso san Ambrosio hablaba de la Iglesia usando también, y prevalentemente (incluso en la misma obra ya citada), la expresión immaculata ex maculatis, literalmente “la sin mancha, formada por manchados”. ¡Solo después, en el más allá, ella será immaculata ex immaculatis!
El magisterio contemporáneo ha vuelto a reafirmar esta idea en el Vaticano II, diciendo que “la Iglesia encierra en su propio seno a pecadores”. Estos pertenecen a la Iglesia y es justamente gracias a esa pertenencia que pueden purificarse de sus pecados. De Lubac, siempre en la misma obra, dice con gracia que “la Iglesia es aquí abajo y seguirá siendo hasta el final una comunidad revuelta: trigo todavía entre la paja, arca que contiene animales puros e impuros, nave llena de malos pasajeros, que parecen estar siempre a punto de llevarla al naufragio”.
Al mismo tiempo, es importante percibir que el pecador no pertenece a la Iglesia en razón de su pecado, sino a causa de las realidades santas que aún conserva en su alma, principalmente el carácter sacramental del bautismo. Este es el sentido de la expresión “comunión de los santos”, que el Símbolo de los Apóstoles aplica a la Iglesia: no porque sea compuesta solo por santos, sino porque es la realidad de santidad, ontológica o moral, lo que la conforma como tal. Es comunión entre la santidad de las personas y en las cosas santas.
Aclarados estos puntos esenciales, conviene ahora añadir una importante precisión. Dijimos, y lo confirmamos, que la Iglesia es santa independientemente de la santidad de sus miembros. Pero eso no impide afirmar la existencia de un vínculo entre santidad y difusión de la santidad, tanto a nivel personal como institucional. Los medios de santificación de la Iglesia son en sí mismo infalibles, y hacen de ella una realidad santa, independientemente de la calidad moral de los instrumentos. Pero la recepción subjetiva de la gracia en las almas de quienes son objeto de la misión de la Iglesia depende también de la santidad de los ministros, ordenados y no ordenados, como también del good standing del aspecto institucional de la Iglesia.
Ministros dignos
Un ejemplo nos puede ayudar a entender esto. La Eucaristía es siempre presencia sacramental del misterio pascual y, como tal, posee una capacidad inagotable de fuerza redentora. Aun así, una celebración eucarística presidida por un sacerdote públicamente indigno producirá frutos de santidad solo en aquellos fieles que, formados profundamente en su fe, saben que los efectos de la comunión son independientes de la situación moral del ministro celebrante. Pero para muchos otros, esa celebración no los acercará a Dios, porque no ven coherencia entre la vida del celebrante y el misterio celebrado. Habrá otros quienes incluso huirán espantados. Como dice el Decreto Presbyterorum ordinis del Concilio Vaticano II (n. 12), “aunque la gracia de Dios puede realizar la obra de la salvación, también por medio de ministros indignos, sin embargo, Dios prefiere, por ley ordinaria, manifestar sus maravillas por medio de quienes, hechos más dóciles al impulso y guía del Espíritu Santo, por su íntima unión con Cristo y su santidad de vida, pueden decir con el apóstol: ‘Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí’ (Gal. 2, 20)”.
En esta óptica cobran un ardor especial las palabras dirigidas en octubre de 1985 por san Juan Pablo II a los obispos europeos, en vista de la nueva evangelización de Europa: “Se necesitan heraldos del Evangelio que sean expertos en humanidad, que conozcan a fondo el corazón del hombre de hoy, que participen de las alegrías y esperanzas, de las angustias y tristezas, y al mismo tiempo sean contemplativos enamorados de Dios. Para esto necesitamos nuevos santos. Los grandes evangelizadores de Europa fueron los santos. Debemos rogar al Señor que aumente el espíritu de santidad de la Iglesia y nos envíe nuevos santos para evangelizar el mundo de hoy”.
Lo que sucede en el caso individual apenas reseñado sucede también respecto a la Iglesia como institución. Si se predica la honestidad, y luego se descubre que en una diócesis hay malversación de fondos, esa predicación, aunque esté sólidamente fundamentada en el Evangelio, surtirá poco efecto. Muchos que la escuchan dirán “aplícate a ti mismo esa enseñanza, antes de predicarla a nosotros”. Y esto puede pasar también cuando esa “malversación de fondos” haya tenido lugar sin mala intención, por simple ignorancia o ingenuidad.
El Concilio Vaticano II
En el contexto de esta problemática destaca mejor el texto completo del pasaje del Concilio Vaticano II, ya citado: “La Iglesia encierra en su propio seno a pecadores, y siendo al mismo tiempo santa y siempre necesitada de purificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación” (Lumen Gentium 8). Podemos añadir otras palabras del mismo Concilio, dirigidas no solo a la Iglesia Católica, que dicen: “Todos, finalmente, examinan su fidelidad a la voluntad de Cristo con relación a la Iglesia y, como es debido, emprenden animosos la obra de renovación y de reforma” (Unitatis Redintegratio 4). Esto nos permite contemplar el cuadro en todas sus dimensiones: purificación, reforma, renovación: conceptos que, en sentido estricto, no son sinónimos.
En efecto, la “purificación” suele referirse más directamente a las personas individuales. Los pecadores siguen perteneciendo a la Iglesia (si están bautizados), pero deben ser purificados. La “reforma” tiene un aspecto más marcadamente institucional; además, no se trata de una mejoría cualquiera, sino de “retomar la forma original” y, a partir de ahí, relanzarla hacia el futuro.
Téngase en cuenta que, aunque el aspecto visible “divinamente instituído” sea inmutable, el aspecto humano-institucional es mudable y perfectible. Hablamos así de un aspecto humano-institucional que, strada facendo, perdió su sentido evangélico original.
La situación moral de la Iglesia en el siglo XVI, y muy particularmente del episcopado, necesitaba reformarse, y fue esto lo que se implementó en el Concilio de Trento. Finalmente, la “renovación”, que no presupone de por sí una situación estructural moralmente negativa: simplemente se intenta aplicar un update para que la evangelización pueda incidir con eficacia sobre una sociedad que evoluciona constantemente. Basta comparar el actual Catecismo de la Iglesia Católica con un catecismo de inicios del siglo XX para darse cuenta de la importancia de la renovación. Puede pensarse en la última modificación del Libro VI del Código de Derecho Canónico como una sana renovación.
Una conversión continua
Dos últimos aspectos antes de cerrar estas reflexiones. El primero de los textos del Vaticano II apenas citados habla de una purificación que ha de realizarse “siempre” (no todas las traducciones castellanas respetan el original latino semper).
Algo similar podemos pensar respecto a la reforma y a la renovación, que deberían actualizarse sin dejar pasar lapsos desmesurados de tiempo. No se trata de estar siempre cambiando las cosas, pero sí de “limpiar” constantemente lo que se ve y lo que no se ve. Si el Concilio de Trento hubiese “limpiado” antes la Iglesia (quizá un siglo antes), probablemente nos hubiésemos ahorrado la “otra reforma”, la protestante, con todos los efectos negativos que comportaron las divisiones en la Iglesia.
Finalmente, conviene no perder de vista que purificación, reforma y renovación deben desarrollarse conjuntamente. Muchos no comprenden la importancia de esto último. Si se diseña una buena reforma o renovación (por ejemplo, la reciente de la curia romana; o antes, la reforma litúrgica), pero no hay purificación de las personas, los resultados serán insignificantes. No basta cambiar las estructuras: hay que convertir a las personas. Y esta “conversión de las personas” no se refiere exclusivamente a su situación moral-espiritual, sino también, aunque desde otra perspectiva, a su formación profesional, a su capacidad de relación, a las soft skills tan apreciadas hoy en el mundo de la empresa, etc.
Para algunos, la afirmación del Vaticano II (Lumen Gentium 39) sobre la Iglesia “indefectiblemente santa” (no puede dejar de ser santa) sería escandalosa, triunfalista y contradictoria. En realidad, ella sería eso y cosas mucho peores todavía, si fuese compuesta solo por hombres y por iniciativa de hombres. El texto sagrado nos dice, en cambio, que “Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella, para santificarla. El la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una Iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada” (Ef. 5, 25-27). Es santa porque Cristo la santificó, y aunque se levanten innumerables hombres desalmados para mancharla, no dejará nunca de ser santa. Volviendo a De Lubac, podemos decir con él: “Es una ilusión creer en una ‘Iglesia de santos’: existe únicamente una ‘Iglesia santa’”. Pero justamente porque es santa, la Iglesia necesita de santos para cumplir con su misión.
Profesor de Eclesiología en la Universidad de la Santa Cruz.
“Los novios”, de Alessandro Manzoni
Tercera entrega comentando grandes obras de la literatura con una visión cristiana positiva. En esta ocasión comentamos “Los novios”, de Alessandro Manzoni, considerada junto con la “Divina comedia” de Dante la obra más importante de la literatura italiana.
En 1827 Alessandro Manzoni publicaba la primera edición de su novela “Los novios” (en el original, “I promessi sposi”). La segunda edición, muy revisada, vendría en 1840. La trama se sitúa en Lombardía, norte de la actual Italia, entre 1628-1630, y cuenta la historia de Renzo y Lucía, que quieren casarse, pero encuentran una serie de impedimentos civiles y eclesiásticos para ello. En este escueto artículo me propongo indicar cuatro notas principales sobre esta obra, que es, por cierto, una de las preferidas del Papa Francisco.
El amor en “Los novios”
La primera nota es que se trata de una novela histórica, es decir, que, en medio de su narración ficticia, cuenta sucesos realmente ocurridos, como es el caso del dominio español en Milán, la monja de Monza, la gran peste de 1629-1631, la revuelta del pan en Milán o la vida del cardenal Federico Borromeo. En determinados momentos el autor se permite hacer digresiones al hilo principal de la trama para contar esos episodios paralelos, que mucho enriquecen la narrativa y le confieren cierto rasgo didáctico.
Después, la segunda nota es la del amor noble entre Renzo y Lucía. Ellos tienen personalidades muy diferentes entre sí, reaccionan de modos bastante distintos a las mismas situaciones, pero saben que se complementan y ven con claridad que su destino es estar unidos. Que el respeto mutuo, el amor y la fidelidad sean los fundamentos de una vida matrimonial feliz es mucho más que una bella frase.
Una rica antropología
En tercer lugar, destaca el tema de la esperanza en dos claves distintas. De un lado, frente a las dificultades causadas por uno mismo: Renzo se mete en muchos líos por debilidad propia, y está llamado a no desanimarse si quiere cumplir el objetivo de casarse con Lucía. De otro lado, frente a las dificultades causadas por errores ajenos: si no fuera por el nefasto carácter de Don Rodrigo todo estaría en paz desde el inicio. Pero con la fuerza del perdón y la confianza en la Providencia divina –ambos anclados en la esperanza– esas contrariedades son siempre superadas.
Por último, la cuarta nota de “Los novios” viene a ser la riqueza de matices en la caracterización de los personajes, con sus acciones y reacciones proporcionadas. A lo largo de la lectura yo personalmente – y espero que tú también – fui sometido a una avalancha de emociones tan distantes entre sí como son la conmoción, la decepción, la risa, la pena, la admiración, el enfado, la nostalgia, entre otras. De la mano del narrador circularás entre militares, hambrientos, religiosos, políticos, nobles y una amplia gama de gente normal, trabajadores de clase media, como son los mismos dos protagonistas.
“Los novios” presenta, en resumen, el verdadero amor entre un hombre y una mujer sencillos, que desde el noviazgo buscan no el bien propio, sino el del otro. Así y solo así son capaces de, con la ayuda del que instituyó el mismo sacramento del matrimonio, Dios, vencer todo y cualquier obstáculo que se les oponga.
La segunda virginidad
Hay parejas que comienzan un noviazgo con la ilusión de vivir la castidad hasta el matrimonio y, por alguna razón, caen. Es el momento, entonces, de retomar esa ilusión y vivir una segunda virginidad.
Escucha el podcast «La segunda virginidad»
En esta vida, hay veces en que no se consigue lo que uno pretende, pero no por eso deja uno de luchar, de pelear las cosas.
Así, hay personas que se propusieron tener un noviazgo limpio y no lo consiguen, por la razón que sea, aunque siempre podemos hablar, como mínimo, de falta de prudencia.
Si la solución que se da a esa situación es que “como ya no lo hemos conseguido, como hemos tenido relaciones sexuales, qué más da tener una vez, que dos, que cien…” pues eso no arregla las cosas. La tensión que debe haber en un noviazgo por hacer las cosas como en un principio se quería, desaparece, y la ilusión, con el tiempo, también.
Lo que suele ocurrir en estos casos es que, muchas veces, se rompe esa relación por falta de ilusión y, en el siguiente noviazgo, es muy posible que se ponga más bajo el nivel: Los chantajes empiezan a aflorar “Si lo hiciste con el otro/a, por qué no conmigo, eso es síntoma de que no me quieres…” Y otros por el estilo.
Yo creo que hay que intentar recomponer la ilusión en ese noviazgo que tan bien iba hasta que llegó el contacto sexual. ¿Cómo? Proponiéndose vivir la segunda virginidad. Manteniendo una charla a fondo con la pareja, y recomenzando de nuevo, de tal modo que lo anterior sirva para coger fuerzas, experiencia, y para ser más cuidadosos en todo lo que es la sexualidad.
La segunda virginidad es un canto a la esperanza y a la ilusión.
Hasta aquí no ha sido como queríamos, pero a partir de ahora lo será. Lo he visto muchas veces y con mucho éxito.
Una vez dicho esto, hay que procurar poner todos los medios para hacer las cosas bien.
Hay parejas de novios que parece que todas las relaciones que tienen, son sin querer. ¿Por qué ocurre esto? Naturalmente, porque en el fondo quieren. Es, por decirlo así, un querer sin querer.
No ponen los medios, no son prudentes, van a casa del otro cuando no hay nadie, tardan en despedirse mucho tiempo, se pasean por sitios poco iluminados, se podría decir otras muchas situaciones que, por otra parte, cada pareja conoce.
Como consecuencia de esto ocurre lo que, en teoría, no quieren que pasase, pero en realidad están poniendo pocos medios.
Esa falta de fortaleza, de reciedumbre, esa carencia de fuerza de voluntad, aparecerá luego en la relación en miles de situaciones. La vida de pareja es difícil y hay que estar entrenados en la exigencia personal. La segunda virginidad es un buen entrenamiento.
Proponerse vivir así fortalece mucho a la pareja y si se lo toman con seriedad, devuelve la ilusión.
Adiós a la reina de Inglaterra
El féretro de la reina Isabel II, con la Corona Imperial de Estado sobre la parte superior, abandona la Abadía de Westminster después de su funeral de Estado en Londres el 19 de septiembre de 2022.
Geraldo Morujão. Un sacerdote diocesano todoterreno
Un sacerdote incombustible, procededente de una familia autenticamente cristiana. Políglota, biblista y apasionado de la música. Volvió a la vida tras sufrir un paro cardíaco y sigue “dando guerra” allí donde esté.
Conviví este verano una semana con varios sacerdotes. Me llamó la atención el más anciano de todos: sonriente, servicial, instruido, cercano, humilde. Tenía un algo especial. Recordé, asombrado, aquella noticia que había leído hace unos años de un tal Geraldo Morujão, sacerdote de la diócesis de Viseu (Portugal), que sufrió un paro cardíaco en una piscina en Tierra Santa en 2013, del que se recuperó milagrosamente. Milagro, por cierto, que él atribuyó a la intercesión del beato Álvaro del Portillo. Pensé: “no puede ser el mismo señor, ya ha pasado tiempo desde aquél incidente y ya por entonces era mayor, tuvo que fallecer tiempo después”. Cuando nos presentamos, casi me desmayo: sí, era el padre Geraldo. Esperé algunos días pero terminé por abordarle para que me contase tantas cosas.
Una familia cristiana
Es el mayor de nueve hermanos. Tiene 92 años y está a punto de cumplir 68 como sacerdote, pero rebosa juventud interior. Tiene otros dos hermanos curas y una hermana misionera. Otras dos hermanas se dedicaron a cuidar a sus hermanos sacerdotes durante muchos años: la ropa, la comida, la iglesia, las catequesis. Fueron su sombra. Siempre con cariño. Sin ellas todo habría sido muy distinto. “Podrían ser profesionales de la decoración”, me comenta entre risas. Una de ellas ya está en el Cielo.
El padre Geraldo estudió en Navarra, Roma y Jerusalén. Reza el Rosario en nueve lenguas y le he pillado recitando el Breviario en hebreo. Le gusta mucho la música: me sorprendió cómo nada más ver un piano en la casa se puso a tocar. Fue organista: “Quería ser sacerdote para el pueblo y por eso no estudié música”. Me cuenta que al año siguiente de casi morirse volvió de peregrinación a Tierra Santa, estuvo en el mismo hotel donde todo sucedió y nadó en esa misma piscina: “¡Usted ha nadado donde estuvo muerto!”, le gritaba el dueño del hotel, que no era creyente pero desde aquello se ha acercado a Dios. Siempre ha sido muy deportista: “Nado casi todos los días a las 7 de la mañana, después de hacer la oración”. Pero su gran afición es la montaña: ha subido mucho el Pirineo, el Monte Perdido desde Torreciudad o el Aneto. Lleva un marcapasos, pero eso no le amilana y está en buena forma.
Encargos pastorales
Su labor ministerial ha tenido un ritmo frenético: 13 años en la pastoral de la juventud acudiendo a casi todas las JMJ. Es Consiliario de los Scouts en Viseu desde 1992. Y aún sigue: se dedica a la formación de los jefes para que puedan educar a los chavales a vivir la ley scout. En abril recuerda una preciosa Misa que celebró con mil scouts y también vienen a su memoria la cantidad de campamentos en los que ha colaborado. El último, hace apenas cuatro años.
Su abuela le había llevado hacía años a una obra de piedad llamada “Adoración nocturna en el hogar”, fundada por el padre Mateo. La familia tenía toda una noche para rezar delante de una imagen del Corazón de Jesús. Recuerda con mucho cariño esos momentos a solas, que le han marcado en su relación con Jesucristo. Me cuenta que comenzó con esa devoción el 18 de septiembre de 1940. Cosas de la providencia, pero ese mismo día, catorce años después, se ordenó sacerdote. Antes de eso estuvo doce años en el Seminario, cinco en el Menor y el resto en el Mayor. Allí volvió poco después de la ordenación, porque le nombraron superior y profesor. Impartía música y latín.
El padre Geraldo conoció y trató a san Josemaría. Su primer encuentro fue en 1967 “había esperado ver a un hombre con una personalidad arrolladora que nos dejase a todos impresionados, pero nada más entrar en la sala se arrodilló delante de todos los sacerdotes y nos pidió la bendición”. Confiesa: “Quedé completamente deshecho”.
Le pido un consejo para los sacerdotes más jóvenes: “El primero, la importancia de la vida de oración y celebrar bien la Misa, pero centrado en Cristo, para que sea Cristo quien brille y no el sacerdote como actor, porque quien preside es Cristo”.
El Cardenal Roche explica la amistad entre la Reina y el cardenal Murphy-O’Connor
Como cabeza de la Iglesia de Inglaterra la Reina tuvo trato con el cardenal Murphy-O'Connor, pero su relación fraguó en una afectuosa amistad.
 El jubileo de la Reina y su importancia para la Iglesia católica
El jubileo de la Reina y su importancia para la Iglesia católica La despedida y el último legado de la Reina
La despedida y el último legado de la ReinaTraducción del artículo al inglés
El lunes 19 de septiembre marcó un momento histórico para el Reino Unido y el resto del mundo, ya que finalmente se despidió y dio sepultura a la Reina Isabel II, que falleció el 8 de septiembre de 2022. Es una, si no la última, de esas figuras monumentales de la época moderna, como San Juan Pablo II y Nelson Mandela, cuyo fallecimiento coge al mundo entero por sorpresa y hace que se detenga un momento para reflexionar sobre la vida.
Estos últimos días hemos asistido a una avalancha de afecto por la difunta Reina y de reflexiones sobre su reinado. Celebridades, políticos y ciudadanos normales han expresado lo que ella significó para ellos y el ejemplo que dio.
La amistad de la Reina y el cardenal Murphy-O’Connor
En una reciente conversación con Omnes, hablamos con el cardenal inglés Arthur Roche, Prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, para reflexionar sobre el impacto que tuvo en su vida y en la Iglesia. Señala que la Reina, en tiempos del cardenal Basil Hume, fue el primer miembro de la realeza que visitó públicamente por primera vez una iglesia católica el 1 de noviembre, fiesta de todos los santos; y que asistió a la celebración de las vísperas en la catedral.
Además, añade que era muy cercana al cardenal Cormac Murphy-O’Connor, originalmente arzobispo de Westminster entre 2000 y 2009, a quien invitaba en muchas ocasiones a participar en los banquetes de Estado; y “también a quedarse con ellos en Sandringham y a predicar en el servicio matutino al que siempre asistía los domingos en Sandringham. Este fue un paso muy significativo y que hablaba de su afecto por el cardenal Murphy-O’Connor; pero también por la comunidad católica porque ella sabía que los católicos eran muy fieles”.
El cardenal Roche subraya aún más el afecto de la Reina por los católicos al recordar que, durante su asistencia a una oración matutina en Belfast con los presbiterianos, cuando “salía de su iglesia, se dio cuenta de que enfrente había una iglesia católica, así que simplemente cruzó la calle y entró en la iglesia católica, para descubrir que el ministro presbiteriano y el sacerdote católico habían estado trabajando juntos por una mayor cohesión social entre esa comunidad”.
Primeros pasos de Carlos III
Como gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, la importancia y el ejemplo que la Reina dio a las relaciones interconfesionales es algo que, según el Cardenal Roche, el Rey Carlos III ha tratado de mantener, “durante estos días de luto en los que ha aceptado acceder al trono y ha visitado los principales lugares del Reino Unido. En Londres tuvo lugar una reunión, en el Palacio de Buckingham, de todos los líderes religiosos. Allí dijo que ´sí era cristiano´ y ´sí era y seguiría siendo miembro de la Iglesia de Inglaterra`, pero que era un hombre que reconocía que los fieles son una parte importante de la sociedad para bien. Ya ha hecho una declaración muy importante al hacer posible esta reunión, mostrando su relevancia. Y es que podría haberse reunido con trabajadores sociales, parlamentarios, o con personas de los servicios de los hospitales, bomberos, policía, etc., pero en su lugar se reunió con los líderes religiosos, que tiene un importante significado para lo que hará en el futuro”.
El Papa Francisco hace balance de su viaje a Kazajistán
El Santo Padre ha participado en el “VII Congreso de Líderes de las religiones mundiales y tradicionales“, el más importante en nuestros días. Hoy miércoles, 21 de septiembre, ha interrumpido sus catequesis habituales para hacer balance de su viaje a Kazajistán.
 José Luis Mumbiela: “El rostro de la Iglesia en Kazajistán está cambiando”
José Luis Mumbiela: “El rostro de la Iglesia en Kazajistán está cambiando” Nadie es extranjero en la Iglesia: ninguno es forastero en este mundo en cambio
Nadie es extranjero en la Iglesia: ninguno es forastero en este mundo en cambio Kazajstán. El Papa visita una Iglesia que crece
Kazajstán. El Papa visita una Iglesia que creceRichard Dawkins, uno de los máximos divulgadores del ateísmo en nuestros días, insiste con frecuencia en que las religiones son una amenaza para el sostenimiento de la paz en las sociedades contemporáneas. Sin embargo, menos del 7% de todas las guerras de la historia han tenido como causa conflictos religiosos, como puede comprobarse con facilidad en la “Encyclopedia of Wars“, de 2004, de Charles Phillips y Alan Axelrod. No obstante, hay que reconocer que la tesis de que la religión genera habitualmente violencia es una opinión común para muchos. Por eso, son especialmente relevantes los encuentros entre los líderes de las grandes religiones como el que tuvo lugar el 14 y 15 de septiembre en Kazajistán, especialmente si muestran cordialidad y una perspectiva común. En su audiencia de hoy, miércoles 21 de septiembre, el Papa Francisco ha hecho balance de su reciente viaje a Kazajistán.
Balance del viaje a Kazajistán
El Santo Padre participó en el VII “Congreso de los Líderes de las religiones mundiales y tradicionales“, una iniciativa que comenzó hace veinte años auspiciada por las autoridades políticas del país. El Papa ha destacado “la vocación de Kazajistán de ser país del encuentro: en él, de hecho, conviven cerca de ciento cincuenta grupos étnicos y se hablan más de ochenta lenguas. Esta vocación, que se debe a sus características geográficas y a su historia, – esta vocación de ser país de encuentro, de cultura, de lenguas – fue acogida y abrazada como un camino que merece ser animado y sostenido”.
En el país asiático el pontífice animó a construir “una democracia cada vez más madura, capaz de responder efectivamente a las exigencias de toda la sociedad”. Aun reconociendo que se trata de una tarea ardua y que requiere tiempo, Francisco ha reconocido “que Kazajistán ha hecho elecciones muy positivas, como la de decir ´no` a las armas nucleares y la de buenas políticas energéticas y ambientales”, un gesto que ha calificado como “valiente”.
Las religiones, promotoras de paz
El Papa he elogiado el esfuerzo de Kazajistán como lugar de encuentro multicultural y multireligioso, y sus esfuerzos por la promoción de la paz y de la fraternidad humana. Ha sido la séptima edición de este congreso, algo sorprendente en un país que tiene 30 años de independencia. “Esto significa poner las religiones en el centro del compromiso para la construcción de un mundo en el que nos escuchamos y nos respetamos en la diversidad. Y esto no es relativismo, no: es escuchar y respetar. Y esto hay que reconocérselo al gobierno kazajo que, tras haberse liberado del yugo del régimen ateo, propone ahora un camino de civilización que mantiene unidos política y religión, sin confundirlas ni separarlas, condenando claramente fundamentalismos y extremismos. Es una posición equilibrada y de unidad”.
El Congreso aprobó una “Declaración final“ en continuidad con la que se firmó en Abu Dabi en febrero de 2019 sobre la fraternidad humana. Desde que Juan Pablo II convocara en Asís la jornada interreligiosa de oración por la paz en 1986, los encuentros de los líderes de las principales religiones se han sucedido con cierta regularidad. El Papa ha señalado que aquel encuentro fue criticado por algunas personas que no supieron entrever su valor.
La Iglesia en Kazajistán
El Santo Padre también tuvo un encuentro y una misa con los fieles católicos de Kazajistán, una minoría en el conjunto del país. Señaló que aunque sean pocos, “esta condición, si es vivida con fe, puede llevar frutos evangélicos: sobre todo la bienaventuranza de la pequeñez, del ser levadura, sal y luz contando únicamente con el Señor y no en alguna forma de relevancia humana. Además, la escasez numérica invita a desarrollar las relaciones con los cristianos de otras confesiones, y también la fraternidad con todos. Por tanto, pequeño rebaño, sí, pero abierto, no cerrado, no defensivo, abierto y confiado en la acción del Espíritu Santo”.
La Eucaristía celebrada en la plaza de la Expo 2017 coincidió con la fiesta de la Santa Cruz, un lugar rodeado por una arquitectura de vanguardia. Precisamente el Papa aprovechó esta circunstancia para señalar que vivimos en un mundo en el cual se entremezclan progresos y retrocesos, sin embargo “la Cruz de Cristo permanece como ancla de salvación: signo de la esperanza que no decepciona porque está fundada en el amor de Dios, misericordioso y fiel”.
La vida de San Pedro en un mapping en la fachada vaticana
La fachada de la Basílica de San Pedro será la pantalla de un video mapping que contará la historia del apóstol pescando en el mar de Galilea, descubriendo su vocación y siguiendo a Jesús.
El espectáculo, que se podrá ver del 2 al 21 de octubre, lleva como nombre “Seguimi. La vita di Pietro” y es la primera etapa del programa pastoral de la Basílica para acercar la fe a través del arte.
Ahora puedes disfrutar de un 20% de descuento en tu suscripción a Rome Reports Premium, la agencia internacional de noticias, especializada en la actividad del Papa y del Vaticano.
Centenario de la coronación de Nuestra Señora de Altagracia
La Patrona del pueblo dominicano es la Virgen de las Mercedes, que se venera en el Santo Cerro, en la diócesis de La Vega, el 24 de septiembre. También tiene gran arraigo en la devoción del pueblo dominicano Nuestra Señora de la Altagracia, que se venera en su Basílica, en la diócesis de Higüey, al este del país, el 21 de enero.
 El Papa en Erbil junto a la imagen restaurada de la Virgen María
El Papa en Erbil junto a la imagen restaurada de la Virgen María Católicos en Sudáfrica: 200 años con Nuestra Señora
Católicos en Sudáfrica: 200 años con Nuestra Señora La Virgen María, Nuestra Señora, madre de Dios y madre de la Iglesia
La Virgen María, Nuestra Señora, madre de Dios y madre de la IglesiaHistoria de la devoción a Nuestra Señora de la Altagracia
Existen varias versiones de la historia de la imagen. El documental, que se proyecta en el museo de la Basílica, relata la sencilla historia de la devoción a Nuestra Señora de la Altagracia, que se remonta a principios del siglo XVI, en que un comerciante de Higüey iba a realizar un viaje a Santo Domingo, para vender sus productos. Pregunta a sus hijas qué regalo esperan cuando regrese. La hija mayor pide vestidos y prendas propias de la vanidad de una adolescente, y la menor, de escasos 14 años, pide una imagen de la Virgen de la Altagracia como la que había visto en sueños.
Ya en Santo Domingo, el comerciante hizo las gestiones por conseguir la imagen, pero nadie la conocía. De regreso, en una posada comentó apesadumbrado su problema de no poder satisfacer la petición de su hija menor. Y un hombre le tranquiliza al decir que su hija tiene razón y le muestra y entrega la imagen. La hija menor estaba feliz al ver la imagen, que no conocía sino en sueños. La comenzaron a venerar en casa adornándola con flores y velas, pero la imagen desaparecía y la encontraban cada mañana en la copa de un naranjo.
No había duda de la intención de la Señora. Se pusieron a construir una capilla donde era venerada por los pobladores. Tiempo más tarde el arzobispo de Santo Domingo dispuso trasladarla a la ciudad, pero cuando llegó a la ciudad, el cofre en que la trasladaron estaba vacío. Y la imagen nuevamente estaba en su capilla.
Son muchos los favores atribuidos a Nuestra Señora de la Altagracia, que se recogen en diversas salas del museo de la Basílica y el agradecimiento queda manifiesto en pinturas, ex votos, regalos, etc.
Descripción de la imagen.
Son diversas las representaciones de la Santísima Virgen: en actitud orante, encinta, con su Hijo en brazos o en la falda… En el caso de Nuestra Señora de la Altagracia la vemos adorando a su Hijo en el pesebre y, paradójicamente, coronada porque es la Madre del Rey. Además de las doce estrellas, como la mujer descrita en el Apocalipsis, se ve la estrella de Belén, que anunció a los Magos el nacimiento del Rey de los judíos. El Niño está en las pajas, pero se ven unas columnas y parte de una bóveda como para indicar el templo, porque ese Niño desnudo es Dios.
Y en segundo plano, pero no menos importante, aparece San José en actitud vigilante. El lienzo es de escaso medio metro de altura y, curiosamente, los colores de la indumentaria de la Virgen son los de la bandera de la República Dominicana: azul, blanco y rojo.
Crónica de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Altagracia
El pueblo dominicano venera a Nuestra Señora de la Altagracia no sólo a nivel personal, sino que también en momentos críticos de su historia ha acudido a Ella. Tal fue el caso que llevó al arzobispo Nouel, de Santo Domingo, a solicitar al Papa Benedicto XV la coronación de la Santísima Virgen para resolver la situación de la ocupación americana del territorio dominicano. El pontífice accedió, pero falleció, y su sucesor, el Papa Pío XI, fue quien la realizó por medio de su delegado, Mons. Sebastián Leyte de Vasoncellos, el 15 de agosto de 1922.
Para esta ocasión el arzobispo de Santo Domingo, Mons. Nouel, pidió a los fieles prepararse espiritualmente. Durante los días 14, 15, 16 y 17 de agosto los fieles debían confesarse para ganar la indulgencia concedida por el papa Pío XI. Se pedía que al momento de la coronación repicaran las campanas de todos los templos y los fieles ofrecieran una mortificación o realizaran un acto de caridad y recitaran la oración compuesta para la ocasión: ¡Virgen Santísima, Madre Nuestra de la Altagracia! Ampara y defiende al católico pueblo Dominicano, que hoy te corona y proclama su Reina y Soberana. Y el rezo de un Ave María. Se pedía también rezar por la salud y el pontificado del Papa Pío XI.
Se sugería a todas las Congregaciones y asociaciones religiosas santificar ese día socorriendo a los pobres con limosna, comida, ropa y medicinas. También a los reclusos y a los hospitalizados. Y se redactó una carta de agradecimiento al Papa firmada por todo el clero dominicano.
Las comuniones y actos de piedad de los días 15, 16 y 17 de agosto se ofrecerían, por mediación de la Santísima Virgen de la Altagracia, pidiendo por la justicia, la paz, y la tranquilidad del pueblo dominicano ante la situación por la intervención de la nación norteamericana.

El traslado de la imagen desde el santuario se hizo en forma solemne y en medio de gran regocijo por parte de los fieles. Cincuenta y un días permaneció la venerada imagen en Santo Domingo, expuesta en la Catedral Primada.
El Delegado papal coronó a Nuestra Señora de la Altagracia en el parque Independencia ante un enjambre de gente llegada desde todos los rincones del país. Fue llevada en procesión solemne desde la Catedral hasta el lugar de la coronación y, al terminar la ceremonia, nuevamente en procesión solemne volvió a la Catedral. El ejército americano observaba con discreción todos los desplazamientos de la devota masa de gente.
Al día siguiente desde las 4 de la mañana comenzaron los repiques de campana, las salvas de 21 cañonazos y la celebración de las Misas. Ese día República Dominicana celebra la Restauración de la Independencia y también se cantó el “Te Deum“. El día 17 fue similar y se dedicó un templo a la Señora de la Altagracia.
También se colocó la primera piedra de un monumento conmemorativo a 66 kilómetros en la carretera de Santo Domingo a Santiago. Actualmente está en territorio de la diócesis de Baní, colindando con las diócesis de Santo Domingo y La Vega.
Un acto muy significativo fue la petición del Capitán Louis Cukella, del ejército americano y condecorado en la primera guerra mundial, para que el delegado papal le impusiera la medalla de la Virgen de la Altagracia.
Mons. Nouel solicitó a la autoridad americana el indulto de 80 prisioneros, y el alto mando americano accedió como un modo de unirse a los festejos de la coronación.
El arzobispo de Santo Domingo dispuso que se levantara un acta con todos los actos de la coronación y se colocara en el reverso de la imagen una placa de plata certificando la canónica coronación.
El día 18 los frailes capuchinos fueron encargados de devolver a su casa a la venerada imagen.
Preparación a la celebración del Centenario de la Canónica Coronación.
La Conferencia del Episcopado Dominicano dispuso un Año Jubilar Altagraciano para la celebración del Centenario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Altagracia. No son extrañas las peregrinaciones parroquiales o de diversos grupos religiosos al santuario de Higüey, pero para esta ocasión también se organizaron por diócesis.
Durante la pandemia se había suspendido la tradicional reunión del clero de todo el país y en este año se reanudó precisamente en la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia. Se hicieron copias de la imagen para que peregrinara en cada diócesis durante el año. También se tuvieron actos culturales y exposiciones de la imagen.
Celebración del Centenario de la Coronación Canónica
Todos los años, para la solemnidad de la Altagracia se tiene el tradicional obsequio de toros por parte de los ganaderos de la región, y se trasladan hasta la Basílica. También se llevó a cabo para la celebración del Centenario. En la Basílica se celebró un concierto y una Misa solemne para despedir a la Virgen, que fue trasladada a la capital acompañada de una caravana de vehículos. El domingo 14 llegó al monumento de Fray Antonio de Montesinos ya en la noche y, desde allí fue llevada en procesión solemne por las autoridades eclesiásticas y numeroso pueblo a la Catedral Primada. Durante toda la noche se tuvo una vigilia alternando los cantos y la predicación, mientras el numeroso pueblo fue pasando, por la nave central, a venerar la imagen.
También hubo sacerdotes atendiendo confesiones. A las 6 de la mañana del día 15 dio comienzo el Rosario de la Aurora. Partió la procesión solemne desde la Catedral Primada, haciendo una escala delante del Santuario de la Altagracia, hacia la Puerta del Conde, en donde se llevó a cabo la Coronación hace cien años.
El enviado especial del Papa Francisco, Mons. Edgar Peña Parra, hizo entrega de una rosa de oro -regalo del Papa a la Santísima Virgen- al Presidente de la República acompañado de la Vicepresidente, la Primera Dama, el presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados, la Alcaldesa de la Ciudad de Santo Domingo y otras autoridades civiles y militares. Fue un acto con intervenciones breves del Presidente de la República, del Presidente de la Comisión Nacional del Centenario y del Arzobispo de Santo Domingo. Desde allí fue llevada la carroza hasta el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en donde la esperaba el numeroso pueblo llegado desde toda la geografía dominicana.
En el Estadio Olímpico, Mons. Edgar Peña Parra presidió la Solemne Concelebración Eucarística acompañado del Episcopado Dominicano, otros Obispos llegados de otros países y de numeroso clero de todo el país. En su homilía Mons. Edgar Peña Parra dijo, entre otras cosas: “el cuadro de la Virgen de la Altagracia nos enseña a priorizar el valor de la vida y la dignidad de las personas; es también una defensa del valor de la familia como institución y de los lazos familiares que han sido y son duramente probados, denigrados y marginados, pero que al mismo tiempo, continúan siendo el punto de referencia más firme para la estabilidad de toda la comunidad humana y social”.
También se dirigió a los jóvenes: “No se dejen seducir por el hedonismo, las ideologías, la evasión, la droga, la violencia y las mil razones que aparentan justificarlas. Prepárense para ser los hombres y las mujeres del futuro, responsables y activos en las estructuras sociales, económicas, culturales, políticas y eclesiales de su país”.
Por su parte, Mons. Freddy Bretón Martínez, arzobispo de Santiago de los Caballeros y presidente de la conferencia del episcopado dominicano, agradeció a la comisión nacional organizadora. Recibió la rosa de oro, regalo del Papa a la Santísima Virgen y, en nombre de los obispos obsequió una imagen de Nuestra Señora de la Altagracia en alto relieve al Papa. Terminados todos los actos, volvió la venerada imagen a su Basílica.
Está de más decir que los aplausos a la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia fueron fortísimos, tanto en su entrada a la catedral primada como al estadio olímpico.
Las tres coronas de Nuestra Señora de la Altagracia.
El Papa san Juan Pablo II, con ocasión de su segundo viaje a República Dominicana, para la celebración de los 500 años del descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1992 coronó a la Virgen de la Altagracia en su Basílica, en Higüey. Y así se habla de las tres coronas de la Virgen de la Altagracia: la del cuadro, la del centenario que se celebró este año y la que realizó san Juan Pablo II, que en este mes de octubre cumple 30 años.
Sólo queda decir que -gracias a Dios por la intercesión de nuestra Protectora- esta actividad ha sido una gran ocasión para encender la devoción del pueblo dominicano, adormilada por el largo período de la pandemia.
Corresponsal de Omnes en República Dominicana
Contemplativo y contemplado
Libro
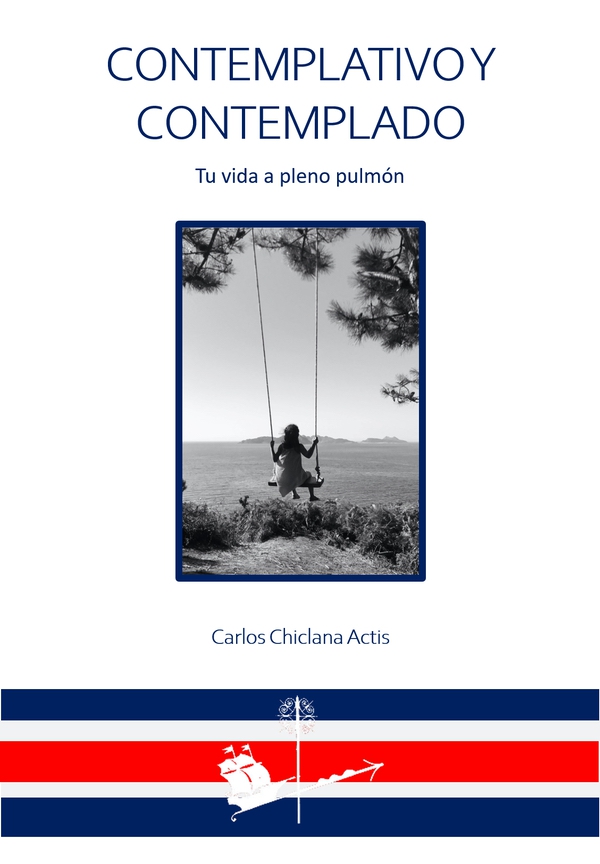
El psiquiatra Carlos Chiclana ha publicado una breve obra sobre la contemplación cristiana. Siguiendo las enseñanzas de san Josemaría, con gran sencillez, va explicando de qué modo un cristiano puede ser verdaderamente contemplativo en medio de las prosaicas ocupaciones del día a día. El texto se vertebra a través de los principales textos del fundador del Opus Dei sobre esta cuestión, pero también entra en diálogo con las ideas de autores clásicos -como santa Teresa o san Juan de la Cruz- y modernos, especialmente Pablo d´Ors.
Uno de los aspectos más interesantes del libro es la importancia que da a la unidad entre el crecimiento espiritual y un desarrollo humano equilibrado. En este sentido, se nota que está escrito por un médico cristiano. Aunque el libro no hace referencia explícita a las tan de moda técnicas de meditación, como el yoga o el mindfulness, las ideas que subyacen están en consonancia con la aceptación de la realidad serena y el abandono, que no es pasividad total, en los brazos de Dios Padre.
El subtítulo de la obra es “tu vida a pleno pulmón”, pues Chiclana apuesta por una vida interior que aspire a la más alta intimidad con Dios sin alejarse de las ocupaciones ordinarias.
Acoger en casa a Lázaro, el séptimo hermano. XXVI domingo del tiempo ordinario (C)
Andrea Mardegan comenta las lecturas del XXVI domingo del tiempo ordinario y Luis Herrera ofrece una breve homilía en vídeo.
El profeta Amós ataca el uso inmoderado de las riquezas por parte de los aristócratas y potentados de Samaria, sus lujosas casas que la arqueología ha sacado a la luz, y profetiza su fin con el exilio, que se hará realidad en el 722 a.C. cuando los asirios, con Sargón II, destruyan Samaría deportando a sus habitantes a Mesopotamia: vanidad de las riquezas acumuladas.
Pablo escribe a Timoteo: “Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas”. Se refiere a lo que ha dicho inmediatamente antes: “Los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación, se enredan en un lazo y son presa de muchos deseos absurdos y nocivos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos, arrastrados por él, se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos”. E invita a su discípulo a “la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre”, y a combatir el buen combate de la fe.
El verso antes del Evangélio nos da una clave de lectura de la parábola del rico y el pobre Lázaro: “Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para que os enriquecierais por su pobreza”. Aquel pobre arrojado a nuestra puerta es, por tanto, Cristo que quiere salvarnos: “Por sus llagas hemos sido curados”. Jesús se dirige a los fariseos mostrándoles un retrato de ellos, el del rico vestido de púrpura y lino, para que se conviertan mientras viven, dándose cuenta de el pobre está a su puerta, para que acudan en su ayuda y reciban la salvación que Cristo conquistará en su cruz: “Venid, benditos de mi Padre… porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis”. Los sacude para que salven el abismo que ellos mismos han construido contra los demás hombres, incluso con la oración: “Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano”. El rico, una vez muerto, se da cuenta de que es hijo de Abraham y de que tiene cinco hermanos, seis contándole a él, y se preocupa por ellos. Pero debería haber vivido como un hijo en vida, distribuyendo sus bienes, y acogiendo a Lázaro, que significa “Dios salva”, en su casa como un séptimo hermano, signo de plenitud en la fraternidad. Los ricos solían limpiarse las manos de la grasa del banquete con migas de pan que luego arrojaban al suelo, pero Lázaro ni siquiera podía llegar a éstas, pues yacía fuera de su puerta. De él sólo se apiadaban los perros, lo que a oídos de los fariseos también significaba: los paganos. Pero para convertirse no se necesitan hechos extraordinarios: hay que escuchar la palabra de Dios, de Moisés y de los profetas.
La homilía sobre las lecturas del domingo XXVI
El sacerdote Luis Herrera Campo ofrece su nanomilía, una pequeña reflexión de un minutos para estas lecturas.
Juan Carlos Elizalde preside la 30ª Jornada de la Familia en Torreciudad
Tras dos años de pandemia sin poder celebrarse, el 17 de septiembre tuvo lugar una nueva Jornada Mariana de la Familia en Torreciudad.
 Ángel Lasheras: "Uno de nuestros objetivos es dar a conocer Torreciudad a un público más amplio"
Ángel Lasheras: "Uno de nuestros objetivos es dar a conocer Torreciudad a un público más amplio" Día de la Virgen en Torreciudad: "Junto a Ella, todo se arregla"
Día de la Virgen en Torreciudad: "Junto a Ella, todo se arregla" Covadonga, meta de peregrinación
Covadonga, meta de peregrinaciónEl santuario de Torreciudad ha celebrado hoy la 30ª Jornada Mariana de la Familia que ha convocado a cerca de nueve mil peregrinos llegados de toda España. Los participantes se han sumado a la petición del Papa Francisco para que sus hogares sean “semilla de convivencia, participación y solidaridad“.
Las familias han rezado por el final de la guerra en Ucrania y se han unido en un emocionante aplauso a un grupo de 30 refugiados ucranianos llegados desde Selva del Camp (Tarragona) y acogidos por la ONG Coopera Acción Familiar y por SOS Ucrania.

Los asistentes llegaron al Alto Aragón para participar en la multitudinaria eucaristía presidida por el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, y celebrada en la explanada del santuario. Durante la celebración cantaron los coros de los colegios Tajamar (Vallecas, Madrid) y Alborada (Alcalá de Henares).
A su término, el rector de Torreciudad, Ángel Lasheras, leyó un mensaje del Papa dirigido a las familias en el que pide que sean “el rostro acogedor de la Iglesia, que construyan familias de gran corazón que transmiten la fe y recomponen el tejido de la sociedad“. Antes de finalizar el mensaje con su bendición apostólica, el Papa Francisco ha rogado que “no le olviden en sus oraciones por su misión al frente de toda la Iglesia“.
Un proyecto familiar
En su homilía el obispo de Vitoria animó a cada asistente a considerar ante el comienzo del curso escolar, “el proyecto familiar“, a “rescatar la promesa de felicidad que Dios te hizo en tu familia y que te ayuda ante conflictos, enfermedades, deudas, separaciones, ausencias y difuntos“.
Monseñor Elizalde destacó ante los padres que “la vida es grande por las personas que acompañamos, es un tesoro por las personas que crecen junto a vosotros“. Pidió valorar “lo pequeño y lo frágil, donde nos jugamos la madurez de la familia en una sociedad que suele optar por la cultura del descarte“.
Por último, animó a evitar discusiones, culpabilizar o sacar trapos sucios: “nos envenenamos -dijo- cuando buscamos culpables». Y pidió preguntarse: «¿dónde tengo que ayudar, quién me necesita, qué me están pidiendo a gritos, cuál va a ser mi aportación este curso?“.
La migración no es un problema, es una oportunidad
La 108ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado se celebra en España con un particular acento en el trabajo que la Iglesia española realiza ya en esta tarea, eje del pontificado del Papa Francisco.
La Iglesia celebra el domingo 25 de septiembre la 108ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Una de las primeras jornadas que se celebra en la Iglesia, y que nació para acompañar a aquellos católicos que se encontraban en zonas de difícil atención pastoral o fuera de sus comunidades.
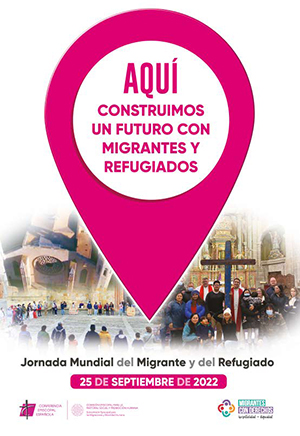
Hoy, más de un siglo después, como destaca Xabier Gómez, director del departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española “tiene una mirada mucho más amplia”. Este año además, desde la CEE se ha querido poner el acento en la localización y la concreción del trabajo con las personas migrantes y junto a ellas; de ahí que al lema de la Jornada “Construir el futuro con los migrantes y los refugiados” se le sume el adverbio “aquí”: “Aquí construimos un futuro con migrantes y refugiados”. Una manera, junto con la expresión gráfica del localizador que se puede ver en la cartelería para esta jornada, de hacer presente y evidente que “la Iglesia en España ya está construyendo ese futuro con los migrantes”, como señala Gómez. Asimismo, invita a un compromiso “de cada lugar en el que se coloque este cartel, cada parroquia o comunidad…”
Una oportunidad, no un peligro
Xabier Gómez ha puntualizado que una de las principales preocupaciones de la pastoral es “la necesidad de dejar de mirar a las personas migrantes como extraños; de lo contrario no tendremos una relación de igual con ellos, de hermanos, de vecinos”.
Es una realidad que constatamos cada día, especialmente en países como España: las personas migradas suponen ya un alto número de conciudadanos y, por tanto, de feligreses de las parroquias y comunidades de fe.
En este sentido, ha destacado Gómez, en “nuestras comunidades cristianas tenemos una idea importante para impulsar comunidades misioneras que nos ayude a comprender que la migración no es un problema es una oportunidad. Las personas migradas revitalizan nuestras comunidades, parroquias, la vida consagrada”.
Además de los fieles, hombres y mujeres de diversas nacionalidades de origen o españoles de primera generación son los que acuden a los seminarios españoles, las órdenes religiosas… etc.
Con la vista no sólo en esta jornada, sino en todo el desarrollo vital, para Xabier Gómez, es muy importante “transmitir narraciones positivas. La realidad es que mucho más lo positivo que aportan los migrantes cuando se integran bien que lo negativo. Es importante poner el acento en lo que aportan las personas migrantes”.
Rechazo a la pobreza más que a la raza
Una de las ideas que ha querido destacar el director del Secretariado de Migraciones de la CEE es la de trabajas con los migrantes, “no solo ser portavoces sino escuchar lo que buscan las personas migradas y construir ese futuro con ellos”. Como recuerda el mensaje del Papa Francisco para esta Jornada del Migrante y el Refugiado “Construir el futuro con los migrantes y los refugiados significa también reconocer y valorar lo que cada uno de ellos puede aportar al proceso de edificación”.
Para ello, ha destacado la necesidad de facilitar la integración plena de las personas migradas, especialmente, en lo que se refiere a la obtención de permisos de trabajo y ciudadanía.
De hecho, ha señalado Gómez, “más que racismo, el miedo o rechazo que se tiene con los migrantes viene motivado por su situación de pobreza o exclusión social, no por la raza”.
En esta línea ha querido destacar que, cuando se trabaja por le plena inclusión, por evitar la cronificación de la pobreza de estas personas migrantes, “hay resultados”.
Abordar la realidad de las migraciones, ha puntualizado Xabier Gómez, no es sencillo. El mundo actual está marcado por los flujos migratorios por diferentes causas: guerras, desplazados climáticos, refugiados, pobreza… que han cambiado el paisaje de continentes envejecidos como los que conforman las naciones de Occidente.
“Las migraciones reflejan que todo está conectado, como nos recuerda el Papa en Laudato Si’” ha afirmado Gómez, en este asunto “pretender aplicar recetas simples para un problema complejo es complicado”.
Experiencias positivas
La 108ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado ha sido también un momento para conocer experiencias e historias de muchas de estas personas que conforman nuestras comunidades sociales y de fe y que en la Iglesia han de encontrar un lugar de acogida y de integración. Así lo señalan además los obispos españoles en su mensaje para esta jornada en el que apuntan «el reto de seguir construyendo comunidades hospitalarias en todos los aspectos, no delegando ni encapsulando la atención al migrante como un aspecto periférico de la pastoral, sino injertándola en la catequesis, en la predicación, en la oración, en la gestión»
Para la Iglesia, ha querido subrayar Xabier Gómez, “el trabajo con los migrantes y desplazados es el mismo con quien viene de Ucrania que con el que llega en patera”.
Cada vez más en nuestras parroquias y comunidades vemos que estas personas no sólo reciben ayuda sino que dan lo mejor de sí mismas y apoyan, con su trabajo o sus dones, los distintos campos de la pastoral, “revitalizando y rejuveneciendo nuestras misas y nuestros pueblos”.
En este sentido, el director del Departamento de Migraciones de la CEE ha querido poner de relieve el ejemplo de la Mesa del Mundo Rural en la que se facilita a muchas familias que vienen a nuestro país el acceso a pueblos con poca población, lo que ha llevado a la revitalización de zonas de envejecimiento poblacional.
Curso de formación de nuevos obispos para transmitir la «alegría del Evangelio»
Más de trescientos nuevos obispos se reunieron en Roma para un curso de formación para saber afrontar sus responsabilidades.
El sentido y los horizontes de una Iglesia sinodal; la educación para el liderazgo sinodal; la gestión de crisis, con especial atención a los abusos; la Iglesia en la sociedad posmoderna después de la pandemia; la experiencia canónica para la administración de una diócesis; vivir en el mundo mediático más allá del paradigma tecnocrático; la familia y la fraternidad universal; la santidad episcopal en la comunión católica. Estos son los temas del curso anual promovido por el Dicasterio para los Obispos junto con el Dicasterio para las Iglesias Orientales, para la formación de los prelados recién ordenados.
Dedicado al tema «Anunciar el Evangelio en una época de cambio y después de la pandemia: el servicio del obispo», el seminario comenzó el pasado jueves 1 en el Ateneo Regina Apostolorum, con una misa presidida por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin. Debido al elevado número de prelados participantes, un total de 344, este año se celebran dos rondas. La primera del 1 al 8 de septiembre y la segunda del 12 al 19. En la primera ronda participaron 154 obispos: 109 de los territorios bajo la jurisdicción del Dicasterio para los Obispos llamados al episcopado entre agosto de 2019 y agosto de 2020, y los 45 restantes de las diócesis referidas al Dicasterio para las Iglesias Orientales.
Entre otros, participaron como ponentes varios jefes de dicasterio.
Formación para obispos
La idea que inspiró la organización del curso -subraya un comunicado de la Santa Sede- «surgió del deseo de facilitar a los obispos una reflexión colegiada sobre su ministerio en el contexto actual de la Iglesia en camino sinodal, dentro de un mundo sacudido por los dolorosos cambios geopolíticos que se están produciendo». ¿Qué pastores necesita hoy el pueblo de Dios? ¿Qué rasgos espirituales deben calificar su identidad de creyentes y animar su caridad pastoral?
La gente evalúa nuestra credibilidad como ministros por la serenidad interior con la que, incluso en circunstancias adversas, sabemos transmitir la «alegría del Evangelio». De hecho, es esto último, la verdadera brújula del pontificado de Francisco desde la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, lo que guía nuestro discernimiento. Una alegría que no es aleatoria ni está moldeada por contingencias externas, sino que encuentra sustancia y sentido en la vida de Jesús’.
En esta perspectiva de servicio, como repitió el Cardenal Prefecto Marc Ouellet durante la Misa en la Basílica de San Pedro el 8 de septiembre, «son días de aprendizaje concreto del significado de la pertenencia de cada Obispo al Colegio de los Sucesores de los Apóstoles, ´cum Petro et sub Petro`. Es una semana de fraternidad sacramental que simboliza la comunión de todos estos discípulos misioneros, llamados a la plenitud del sacerdocio, para el servicio pastoral del Pueblo de Dios en su camino por la historia».
Conocer la Santa Sede
El aprendizaje concreto también se ve favorecido por el conocimiento de las instituciones de la Iglesia y de las propias personas que sirven en ellas. En este sentido, el Dicasterio para las Iglesias Orientales, al acoger al grupo de 45 obispos recién ordenados pertenecientes a las Iglesias y territorios bajo su jurisdicción, permitió a los Superiores y Oficiales conocer a los nuevos obispos, ofreciéndoles al mismo tiempo la oportunidad de conocer los rostros y nombres de quienes en Roma trabajan al servicio de sus Iglesias en nombre del Santo Padre.
En la mañana del viernes 9, el cardenal prefecto Leonardi Sandri presidió la celebración eucarística en rito latino, pronunciando la homilía, y a continuación, en la sesión de trabajo, se presentó el funcionamiento del Dicasterio, su lugar dentro de la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium con un informe del arzobispo secretario Giorgio Demetrio Gallaro. Se dedicó un espacio -según se desprende de una nota del Dicasterio- a las cuestiones administrativas, con una explicación de cómo es posible también apoyar materialmente a las respectivas Iglesias gracias a las contribuciones de una serie de benefactores, en particular la Colecta de Tierra Santa, el CNEWA y un pequeño porcentaje de la Colecta Misionera.
Cuestiones prácticas
La ocasión también permitió subrayar la importancia de tener criterios claros de transparencia, aprovechando todas las formas de asesoramiento y colaboración también en el ámbito económico previstas por el derecho eclesiástico.
Durante las sesiones -continúa el comunicado del Dicasterio para las Iglesias Orientales- se mencionó también la prevista elaboración de dos plataformas informáticas para la gestión de becas y proyectos ROACO (Riunione Opere Aiuto Chiese Orientali) con la colaboración del Centro de Procesamiento de Datos de la Secretaría de Economía, la creación de un sitio de conexión y comunicación para las Iglesias Orientales y la necesidad de garantizar formularios de seguridad social para los sacerdotes ancianos o enfermos en contextos muy pobres o poco asistidos.
Audiencia con el Papa
Recibidos en audiencia el 8 de septiembre por el Papa Francisco en la Sala Clementina, los participantes en el seminario «pudieron vivir un auténtico momento de comunión con el Sucesor de Pedro, compartiendo la experiencia de su ministerio e inspirándose en el sabio discernimiento del Papa sobre las diversas cuestiones que se le plantearon».
Recordando el discurso que el Santo Padre había dirigido a los obispos de los territorios de misión exactamente cuatro años antes en un seminario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. La sana preocupación por el Evangelio en el origen de su sentida llamada: «Queridos hermanos, desconfiad, os lo ruego, de la tibieza que conduce a la mediocridad y a la pereza, ese ´démon de midi`. Ten cuidado con eso. Desconfía de la tranquilidad que rehúye el sacrificio; de la prisa pastoral que lleva a la impaciencia; de la abundancia de bienes que desfigura el Evangelio. No olvides que el diablo entra por los bolsillos, ¡eh! En cambio, te deseo una santa inquietud por el Evangelio, la única inquietud que da la paz».
Una propuesta católica para «una negociación de paz creíble» en Ucrania en 7 puntos
Stefano Zamagni, presidente de la Academia Pontificia de las Ciencias, ha presentado algunos puntos firmes "para una negociación de paz creíble"
 “Los católicos de Rusia, Ucrania, Kazajistán, Bielorrusia, están unidos”
“Los católicos de Rusia, Ucrania, Kazajistán, Bielorrusia, están unidos” Capellán Ivan Lypka: “Ucrania quiere vivir en libertad. Esto hay que pararlo”
Capellán Ivan Lypka: “Ucrania quiere vivir en libertad. Esto hay que pararlo” El conflicto en Ucrania y la fraternidad perdida
El conflicto en Ucrania y la fraternidad perdidaTexto original del artículo en italiano
En pocos días se cumplirán siete meses de conflicto sin sentido en Ucrania que está causando destrucción y muerte, además de poner al mundo entero en estado de sitio debido a las consecuencias económicas y sociales de la guerra.
No es que no haya guerras en otras partes del mundo -como ha señalado repetidamente el Papa Francisco-, pero sentimos este choque más acuciante tanto porque tiene lugar a nuestras puertas, como porque afecta al día a día material de nuestras vidas.
Desde el inicio de la guerra desatada por Rusia, el Papa Francisco ha pedido el fin de las hostilidades más de 80 veces y ha calificado los enfrentamientos de monstruosidad sin sentido, de herejía… de locura. Ha pedido con insistencia la vía del diálogo sin más pretensiones, y que los cristianos imploren a Dios el don de la paz mediante la oración constante.
Diálogo
En su rueda de prensa con los periodistas a su regreso de Kazajstán, dijo que, aunque cueste dinero, hay que «hablar» con el enemigo, porque la prioridad son las vidas que hay que salvar y el fin de los combates. Luego habrá tiempo para arreglar las cosas según la justicia, evaluando las responsabilidades de cada uno, pero lo urgente es parar cuanto antes.
Según las últimas noticias procedentes de las zonas de guerra, parece que Ucrania está recuperando parte de los territorios anteriormente tomados por el ejército ruso. Aunque este escenario puede representar un elemento de optimismo hacia la conclusión del conflicto con la retirada completa de los ocupantes, no se puede descartar que el bando contrario esté (re)preparando una ofensiva aún más violenta. Esperemos que no.
Constructores de la paz
En esta coyuntura, surge una propuesta explícita de la parte católica para llegar cuanto antes a la paz definitiva al menos en esta zona al este de Europa. Lleva la firma nada menos que del presidente de la Academia Pontificia de las Ciencias, el italiano Stefano Zamagni, que en este caso es portavoz del amplio magisterio sobre la llamada a ser «constructores de paz». Reconocido economista y académico, fue también uno de los principales colaboradores del Papa Benedicto XVI en la redacción de la Encíclica Caritas in veritate.
En Italia, Zamagni es también el inspirador y fundador de un grupo político «de inspiración cristiana», centrista y popular, llamado «Insieme», que sitúa el trabajo, la familia, la solidaridad y la paz en lo más alto de su agenda. Por ello, ha escrito una larga contribución que repasa los pasos que condujeron al conflicto, pero al mismo tiempo establece algunos puntos firmes «para una negociación de paz creíble».
Se trata de siete puntos que el autor tiene razones para creer que pueden ser «recibidos favorablemente por las partes en conflicto» si la propuesta se presenta «adecuadamente y se maneja sabiamente a través de los canales diplomáticos».
Al fin y al cabo, concluye Zamagni, «la paz no es un objetivo inalcanzable porque la guerra no es algo que suceda como un terremoto o un tsunami; es el resultado de la elección de las personas que la desean». Y también la paz.
Los siete puntos de la propuesta
He aquí los siete puntos de la propuesta de paz firmada por el Presidente de la Academia Pontificia de las Ciencias:
Primero: «La neutralidad de Ucrania renunciando a su ambición nacional de entrar en la OTAN, pero conservando la plena libertad de formar parte de la UE, con todo lo que ello significa».
Segundo: «Ucrania obtiene la garantía de su soberanía, independencia e integridad territorial; una garantía proporcionada por los 5 miembros permanentes de la ONU (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos), así como por la UE y Turquía».
Tercero: «Rusia mantiene el control de facto de Crimea durante varios años más, tras lo cual las partes buscan, por vía diplomática, un acuerdo permanente de iure. Las comunidades locales gozan de un acceso facilitado tanto a Ucrania como a Rusia, así como de libertad de circulación de personas y recursos financieros».
Cuarto: «Autonomía de las regiones de Lugansk y Donetsk dentro de Ucrania, de la que siguen siendo parte integrante, económica, política y culturalmente».
Quinto: «Acceso garantizado para Rusia y Ucrania a los puertos del Mar Negro, para la realización de actividades comerciales normales».
Sexto: «Levantamiento gradual de las sanciones occidentales a Rusia en paralelo a la retirada de las tropas y el armamento ruso de Ucrania».
Séptimo: «Creación de un Fondo Multilateral para la Reconstrucción y el Desarrollo de las zonas destruidas y gravemente dañadas de Ucrania, un fondo al que Rusia está llamada a contribuir sobre la base de criterios predefinidos de proporcionalidad».
In 7 punti, una proposta cattolica per “un credibile negoziato di pace” in Ucraina
Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze, ha presentato alcuni punti fermi "per un negoziato di pace credibile".
Testo del articolo in spagnolo qui
Tra pochi giorni si compiono i sette mesi dell’insensato conflitto in Ucraina che sta provocando distruzione e morte, oltre a mettere il mondo intero in uno stato di assedio dovuto alle conseguenze economiche e sociali della guerra. Non che in altre parti del mondo non ci siano guerre – come ha più volte evidenziato Papa Francesco – ma questo scontro lo avvertiamo più pressante sia perché si svolge alle porte di casa nostra, sia perché sta incidendo sulla quotidianità materiale delle nostre esistenze.
Dall’inizio della guerra scatenata dalla Russia, Papa Francesco ha fatto appello alla fine delle ostilità oltre 80 volte, e ha qualificato gli scontri come mostruosità insensata, eresia… follia. Ha chiesto insistentemente di avviare la via del dialogo senza altre pretese, e ai cristiani di implorare da Dio il dono della pace attraverso la preghiera costante.
Dialogo
Nella conferenza stampa con i giornalisti di ritorno dal Kazakhstan ha affermato che, anche se costa, bisogna “parlare” con il nemico, perché la priorità sono le vite umane da salvare e la fine degli scontri. Ci sarà poi il tempo di mettere a posto le cose secondo giustizia, valutando le responsabilità di ciascuno, ma l’urgenza è smettere quanto prima.
Secondo le ultime notizie che arrivano dalle zone di guerra sembra che l’Ucraina stia riconquistando parte dei territori precedentemente sottratti dall’armata russa. Se da una parte questo scenario può rappresentare un elemento di ottimismo verso la conclusione del conflitto con il ritiro completo degli occupanti, non è escluso che da parte avversa si stia (ri)preparando una offensiva ancora più violenta. Speriamo di no.
Costruttori di pace
In questo frangente, sta emergendo una esplicita proposta da parte cattolica per arrivare quanto prima alla pace definitiva almeno in quest’area ad est dell’Europa. Porta la firma niente meno che del Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze, l’italiano Stefano Zamagni, che si fa in questo caso portavoce dell’ampio magistero sulla chiamata ad essere “costruttori di pace”. Noto economista e accademico, è stato anche tra i principali collaboratori di Papa Benedetto XVI per la stesura dell’Enciclica Caritas in veritate.
Zamagni, in Italia, è anche ispiratore e fondatore di un gruppo politico “cristianamente ispirato”, centrista e popolare, denominato “Insieme”, che mette al vertice del suo programma il lavoro, la famiglia, la solidarietà e la pace. In questa veste, dunque, ha scritto un lungo contributo che ripercorre i passaggi che hanno portato al conflitto, ma al tempo stesso fissa alcuni punti fermi “per un credibile negoziato di pace”.
Si tratta di sette punti su cui l’estensore ha motivo di credere che possano essere “favorevolmente accolti dalle parti in conflitto” se la proposta viene “opportunamente presentata e saggiamente gestita per via diplomatica”. Dopotutto, chiosa Zamagni, “la pace non è un obiettivo irraggiungibile perché la guerra non è qualcosa che accade come un terremoto o uno tsunami; ma è frutto della scelta di persone che la vogliono”. E così anche la pace.
I 7 punti della proposta
Ecco i sette punti della proposta di pace firmata dal Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze:
Primo: “Neutralità dell’Ucraina che rinuncia all’ambizione nazionale di entrare nella NATO, ma che conserva la piena libertà di diventare parte dell’UE, con tutto ciò che questo significa”.
Secondo: “L’Ucraina ottiene la garanzia della propria sovranità, indipendenza, e integrità territoriale; una garanzia assicurata dai 5 membri permanenti delle Nazioni Unite (Cina, Francia, Russia, UK, USA) oltre che dall’UE e dalla Turchia”.
Terzo: “La Russia conserva il controllo de facto della Crimea per un certo numero di anni ancora, dopodiché le parti cercano, per via diplomatica, una sistemazione de jure permanente. Le comunità locali usufruiscono di accesso facilitato sia all’Ucraina sia alla Russia; oltre alla libertà di movimento di persone e risorse finanziarie”.
Quarto: “Autonomia delle regioni di Lugansk e Donetsk entro l’Ucraina, di cui restano parte integrante, sotto i profili economico, politico, e culturale”.
Quinto: “Accesso garantito a Russia e Ucraina ai porti del Mar Nero, per lo svolgimento delle normali attività commerciali”.
Sesto: “Rimozione graduale delle sanzioni occidentali alla Russia in parallelo con il ritiro delle truppe e degli armamenti russi dall’Ucraina”.
Settimo: “Creazione di un Fondo Multilaterale per la Ricostruzione e lo Sviluppo delle aree distrutte e seriamente danneggiate dell’Ucraina, un fondo al quale la Russia è chiamata a concorrere sulla base di predefiniti criteri di proporzionalità”.
Die alljährliche Maria Namen-Feier : Ein starkes Glaubenszeugnis Österreichs
Die jährliche Feier des Namens Mariens - ein starkes Zeugnis des österreichischen Glaubens. Seit 1958 organisiert die "Gebetsgemeinschaft für Kirche und Welt" um den 12. September herum für zwei Tage die "Feier des Namens Mariens".
Der Artikel in seiner Originalfassung auf Spanisch hier
Man schreibt das Jahr 1683, den 12. September. Vor den Toren Wiens steht ein gewaltiges türkisches Heer mit 200 000 Mann. Vor mehr als 150 Jahren war es 1529 Sultan Süleyman I. nicht gelungen, die Kaiserstadt, den Mittelpunkt des Habsburgerreiches, zu erobern. Doch nun steht dem Erfolg von Kara Mustapha angesichts seiner überlegenen Streitmacht wohl nichts mehr im Weg. Zwar hat sich zur Befreiung Wiens ein Entsatzheer formiert: Kaiserliche Truppen, Bayern, Sachsen, vor allem Polen unter König Jan III. Sobieski, doch was sind diese 65 000 Mann gegen eine dreifache Übermacht? Aber die Wiener vertrauen auf die Hilfe Gottes und die Fürsprache seiner Mutter: Am 12. September erbittet der selige Marco d´Aviano auf dem sich im Norden über der Stadt erhebenden Kahlenberg in der Hl. Messe den Schutz des Allmächtigen. Dann, mit dem Banner der Schutzmantelmadonna an der Spitze, erfolgt der Angriff von der Höhe über die Abhänge hinunter auf die Stellungen der Belagerer. Diese sind trotz ihrer Übermacht so überrascht, dass sie in aller Eile flüchten und viele Ausrüstungsgegenstände zurück lassen, darunter sind auch Kanonen, aus denen später die „Pummerin“ gegossen wird, die größte Glocke Österreichs, die im Stephansdom, der Kathedrale von Wien, hängt. Als Dank an Maria führt Papst Innozenz für den Sonntag nach Mariä Geburt für die ganze Kirche das Fest Mariä Namen ein. Papst Pius verlegt es auf den 12. September. In Österreich wird der Tag Mariä Namen wirklich als Fest gefeiert.
Der „Rosenkranz-Sühnekreuzzug“: Um den Frieden in der Welt
Man schreibt das Jahr 1947, den 2. Februar: Was vor beinahe 300 Jahren, der Zeit entsprechend, in Krieg und Schlacht gegen einen ungläubigen Feind geglaubt und gebetet wurde, das wird jetzt, auf den Trümmern des Zweiten Weltkrieges, nur dem Frieden dienen. Otto Pavlicek, 1902 in Innsbruck geboren, in Gottferne aufgewachsen und zeitweilig aus der Kirche ausgetreten, erlebt 1937 seine Bekehrung: Mit 35 Jahren tritt er in den Franziskanerorden ein und erhält den Ordensnamen Petrus. 1941 wird er zum Priester geweiht. Er muss zum Militär einrücken und wird Sanitäter. Ein Jahr nach Kriegsende dankt er in Mariazell für seine glückliche Heimkehr und betet tief besorgt für seine Heimat Österreich. Da hat er eine innere Eingebung: Er vernimmt die Worte – Worte der Gottesmutter in Fatima: „Tut, was ich euch sage, und ihr werdet Frieden haben.“ Daraufhin gründet P. Petrus Pavlicek am 2. Februar 1947, den Rosenkranz-Sühnekreuzzug (RSK), eine Gebetsgemeinschaft von Rosenkranzbetern: Gebet zur Bekehrung der Menschen und um den Frieden in der Welt.
Es geht aber auch um die Freiheit Österreichs von den vier Siegermächten, die seit Ende des Zweiten Weltkrieges Österreich besetzt halten. Deshalb schließen sich auch hohe österreichische Politiker wie der damalige Bundeskanzler Leopold Figl und sein Nachfolger Julius Raab der Gebetsgemeinschaft an. Mit Unterstützung in der Erzdiözese Wien steigt die Zahl der Mitglieder rasch an: 1950 sind es 200 000, 1955 über eine halbe Million. P. Petrus lädt auch zu Sühneprozessionen ein, die nun jedes Jahr rund um den 12. September, dem Fest Maria Namen, veranstaltet werden, und wieder kommen viele Gläubige: 1953 zählt man 50.000, 1954 80.000 Teilnehmer. Als Russland 1955 gegen alle Erwartung die Zustimmung zum Staatsvertrag und damit zur Freiheit Österreichs gibt, sehen viele darin eine Erfüllung ihrer Bitten an die Gottesmutter. So meinte der damalige Bundeskanzler Julius Raab: „Wenn nicht soviel gebetet worden wäre, so viele Hände in Österreich sich zum Gebet gefaltet hätten, so hätten wir es wohl nicht geschafft.“
Die Maria Namen-Feier
Um weiterhin gemeinsam im Vertrauen auf den Namen Marias zu beten, veranstaltet seit die Gemeinschaft des RSK – heute auch „Gebetsgemeinschaft für Kirche und Welt“ genannt – seit 1958 rund um den 12. September die zweitägige „Maria Namen-Feier“. Jährlich treffen sich in der Wiener Stadthalle – einem Ort für große Events, zum Beispiel dem Auftritt von Künstlern u. ä. – tausende Gläubige mit Dutzenden von Priestern und auch Bischöfen zum gemeinsamen Gebet, zum Glaubenszeugnis und zur Hl. Messe. Seit 2011 findet die Feier im Dom von Wien statt. Jedes Jahr kommen aus Rom, vom Papst, Gruß- und Segensworte für die Teilnehmer. Jedes Jahr steht die Feier unter einem anderen Thema: 2020, im Jahr der Pandemie, hieß es „Unterwegs zu Jesus“, 2021 ging es um die Synodalität der Kirche. Nach der Eucharistiefeier zieht man mit der Fatimastatue in Prozession durch die Innenstadt von Wien zum abschließenden Segen zum Hof vor dem Amtssitz des Bundespräsidenten von Österreich.
Im heurigen Jubiläumsjahr des 75-jährigen Bestehens des RSK fragten die Festprediger der Maria Namen-Feier, Kardinal Christoph Schönborn, Erzbischof von Wien, und Franz Lackner, Erzbischof von Salzburg und nach der Tradition der „Primas Germaniae“: „Wirkt beten? Und was hoffen wir als Betende heute noch?“ – auch angesichts des Krieges in der Ukraine.
Die einhellige Antwort war: Es braucht das Gebet für den Frieden heute so nötig wie vor 75 Jahren! Kardinal Schönborn ermutigte die anwesenden Gläubigen: „Seien wir unbesorgt – selbst wenn wir weniger werden. Denn die Kraft der Wirklichkeit Gottes ist stärker als unsere menschliche Schwachheit.“ Die Aufgabe des Beters bestehe daher darin, für den Nächsten, ja, für die Welt „in die Bresche zu steigen.“ „Auch wenn der moderne Mensch vergessen hat, dass er Gott vergessen hat“, meinte Erzbischof Lackner, dürfe die Antwort darauf jedoch nicht Resignation sein, sondern die feste Hoffnung darauf, dass die Sehnsucht des Menschen nach Erlösung und Gerechtigkeit stärker sind als die Gleichgültigkeit. „Selbst wenn wir scheinbar mit unseren Rosenkränzen ohnmächtig dastehen – dort, wo Sehnsucht nach Gott ist, wird sie wachsen. Wo wir uns von der Not der Leidenden betreffen lassen und diese vor Gott tragen, da wird unser Gebet erhört werden.»
In den 60-er Jahren hat sich der RSK über Österreich hinaus verbreitet, zunächst vor allem in Deutschland. Heute gehören ihm etwa 700 000 Menschen in 132 Ländern an. Er will eine vertiefte, an der Heiligen Schrift orientierte Marienverehrung fördern, weil Maria ein sicherer Weg zu Christus ist. Als Hilfsmittel gibt die «Mutter der Glaubenden» den Rosenkranz an die Hand. Wach gehalten werden soll auch der Gedanke der stellvertretenden Sühne – nach dem emeritierten Papst Benedikt XVI. eine «Urgegebenheit des biblischen Zeugnisses». Auch zum Beten und Opfern für die Bekehrung der Sünder möchte der RSK anleiten. Als Mitglied der Gebetsgemeinschaft soll man täglich wenigstens ein Gesätz des Rosenkranzes beten, und als Frucht des Rosenkranzes die Arbeit gewissenhaft verrichten, hilfsbereit sein und Leiden und Sorgen geduldig ertragen, auch im Geist stellvertretender Sühne.
P. Petrus Pavlicek, starb im Jahre 1982. Sein Seligsprechungsprozess wurde 2001 in der Erzdiözese Wien abgeschlossen und wird seither in Rom weitergeführt.
Celebración del nombre de María en Austria: “Bajo tu amparo nos acogemos…”
La celebración anual del Nombre de María: un fuerte testimonio de la fe de Austria. La “Comunidad de Oración por la Iglesia y el Mundo”- organiza desde 1958 durante dos días, en torno al 12 de septiembre, la “Celebración del Nombre de María”.
Texto del artículo en alemán aquí
El año es 1683, el 12 de septiembre. Un poderoso ejército turco de 200.000 hombres está a las puertas de Viena. Hace más de 150 años, en 1529, el sultán Suleyman I había fracasado en su intento de conquistar la ciudad imperial, centro del imperio de los Habsburgo. Pero ahora, dada su superioridad militar, nada parece interponerse en el camino del éxito de Kara Mustafá.
Confiando en su nombre
Es cierto que se ha formado un ejército de apoyo para liberar Viena: tropas imperiales, bávaros, sajones, y sobre todo polacos, bajo el mando del rey Jan III Sobieski, pero… ¿qué son estos 65.000 hombres contra una fuerza tres veces superior? Pero los vieneses confían en la ayuda de Dios y en la intercesión de su Madre: el 12 de septiembre, el beato Marco d’Aviano implora la protección del Todopoderoso en la Santa Misa celebrada en el monte Kahlenberg, que se eleva en el norte sobre la ciudad. Luego, con el estandarte de la Virgen que protege con su manto a la cabeza, se produce desde lo alto, y bajando por las laderas, el ataque a las posiciones de los sitiadores. A pesar de su superioridad numérica, estos últimos se ven tan sorprendidos que huyen a toda prisa y dejan atrás muchas piezas de su equipo, entre ellas los cañones de los que más tarde se fundirá la “Pummerin”, la campana más grande de Austria, que cuelga en el templo de San Esteban, la catedral de Viena. En agradecimiento a María, el Papa Inocencio introduce para toda la Iglesia la fiesta del Nombre de María, el domingo después de la Natividad de Nuestra Señora. El Papa Pío la trasladará al 12 de septiembre. En Austria, la fiesta del Nombre de María se celebra realmente con gran festividad.
La “Cruzada de reparación del Rosario”: por la paz en el mundo
Estamos en el año 1947, y es el 2 de febrero: lo que hace casi 300 años, de acuerdo con los tiempos, se creía y rezaba en la guerra y la batalla contra un enemigo incrédulo, ahora, sobre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, servirá únicamente para la paz. Otto Pavlicek, nacido en Innsbruck en 1902, que había crecido alejado de Dios y abandonado durante algún tiempo la Iglesia, experimenta su conversión en 1937: a los 35 años ingresa en la Orden Franciscana y recibe el nombre de religión de Petrus.
En 1941 es ordenado sacerdote. Tiene que alistarse en el ejército y se hace médico. Un año después del final de la guerra, da gracias en Mariazell por su feliz regreso a casa y reza por Austria, su patria, con profunda preocupación. Entonces tiene una inspiración interior: escucha las palabras pronunciadas por la Virgen en Fátima: “Haced lo que os digo y tendréis la paz”. A continuación, el P. Peter Pavlicek funda el 2 de febrero de 1947 la Cruzada de reparación del Rosario”, una comunidad de personas que rezan el rosario: oración por la conversión de las personas y por la paz en el mundo.
Pero también está en juego la libertad de Austria de las cuatro potencias vencedoras que la han ocupado Austria desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, también se unen a la comunidad de oración altos políticos austriacos, como el entonces canciller federal Leopold Figl y su sucesor Julius Raab.
El número de miembros aumenta rápidamente, la comunidad recibe el apoyo de la archidiócesis de Viena: en 1950 hay 200.000 miembros, en 1955 más de medio millón. El P. Peter también llama a la gente a participar en procesiones de expiación, que ahora se organizan cada año en torno al 12 de septiembre, la fiesta del Nombre de María, y de nuevo acuden numerosos fieles: en 1953 fueron 50.000, en 1954 se contaron 80.000 participantes.
Cuando Rusia dio su consentimiento, contra todo pronóstico, al Acuerdo de Estado en 1955 y, por tanto, aprobó la libertad de Austria, muchos vieron en ello el cumplimiento de sus peticiones a la Virgen. El entonces Canciller Federal, Julius Raab, se expresó así: “Si no se hubiera rezado tanto, si tantas manos en Austria no se hubieran recogido en oración, probablemente no lo habríamos logrado”.
La fiesta del Nombre de María
Para continuar rezando juntos llenos de confianza en el Nombre de María, la “Cruzada de reparación del Rosario” -hoy llamada también “Comunidad de Oración por la Iglesia y el Mundo”- organiza desde 1958 durante dos días, en torno al 12 de septiembre, la “Celebración del Nombre de María”.
Cada año, miles de creyentes y decenas de sacerdotes y obispos se reúnen en la “Stadthalle” de Viena -un lugar donde se celebran grandes eventos, por ejemplo conciertos de música y similares- para rezar juntos, dar testimonio de la fe y para celebrar la Santa Misa. Desde 2011, la celebración tiene lugar en la catedral de Viena. El Papa envía desde Roma su saludo y sus bendiciones a los participantes.
Cada año la celebración tiene un tema diferente: en 2020, el año de la pandemia, se llamaba “En camino hacia Jesús”; en 2021 trataba de la sinodalidad de la Iglesia. Tras la celebración eucarística, la estatua de Fátima se lleva en procesión por el centro de Viena hasta el patio que está delante de la residencia oficial del Presidente Federal de Austria, para la bendición final.
En el año jubilar del 75 aniversario de la Cruzada de reparación del Rosario, se preguntaron los predicadores invitados a la celebración del Nombre de María, el cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, y Franz Lackner, arzobispo de Salzburgo y “Primas Germaniae” de acuerdo con la tradición: “¿Sirve para algo rezar? ¿Y qué es lo que esperamos hoy, como personas que rezan?”, también en relación con la guerra en Ucrania.
La respuesta unánime fue: ¡la oración por la paz es tan necesaria hoy como hace 75 años! El cardenal Schönborn animó a los fieles presentes: «No nos preocupemos, aunque seamos menos. Porque el poder de la realidad de Dios es más fuerte que nuestra debilidad humana”.
La tarea del orante, dijo, consiste por tanto en “ponerse manos a la obra” por el prójimo y por el mundo. “Aunque el hombre moderno haya olvidado que ha olvidado a Dios», dijo el arzobispo Lackner, sin embargo la respuesta no debe ser la resignación, sino la firme esperanza en que el anhelo de redención y justicia del hombre es más fuerte que la indiferencia. “Aunque parezca que somos impotentes con nuestros rosarios, crecerá donde hay anhelo de Dios. Cuando dejamos que nos afecte la situación de los que sufren y la llevamos ante Dios, nuestra oración será escuchada”.
En la década de 1960 la Cruzada de reparación del Rosario se extendió fuera de Austria, al principio sobre todo en Alemania. En la actualidad, unas 700.000 personas de 132 países pertenecen a ella. La Cruzada de reparación del Rosario quiere promover una devoción más profunda a María, basada en la Sagrada Escritura, porque María es un camino seguro hacia Cristo.
La “Madre de los creyentes” pone el Rosario en sus manos como ayuda. También hay que mantener viva la idea de la expiación vicaria, que según el Papa emérito Benedicto XVI es un “hecho primordial del testimonio bíblico”.
La Cruzada de reparación del Rosario también quiere mover a la oración y al sacrificio por la conversión de los pecadores. Los miembros de la Comunidad de Oración deben rezar diariamente al menos un misterio del Rosario y, como fruto del Rosario, hacer el trabajo a conciencia, ser servicial y soportar los sufrimientos y las penas con paciencia, también con espíritu de expiación vicaria.
El P. Petrus Pavlicek murió en el año 1982. La fase diocesana de su proceso de beatificación se cerró en 2001 en la archidiócesis de Viena, y prosigue en Roma desde entonces.
Austria
La despedida y el último legado de la Reina
El fallecimiento de la Reina Isabel II significa el fin de una era. Ha sido la monarca que más tiempo ha reinado en la historia de Inglaterra y ha sido admirada no sólo en su propia nación, sino en todo el mundo.
Texto original del artículo en inglés
Isabel II estaba tan arraigada en la cultura y la vida británicas que parecía que era inmortal y que siempre lo sería. Miles y miles de personas acudieron a Londres, haciendo cola durante 14 horas, si no más, para presentar sus últimos respetos a Su Majestad mientras yacía en el Westminster Hall.
Líderes de todo el mundo han volado a Londres para asistir al funeral, que ha sido marcado como día festivo nacional; e innumerables personas han sintonizado la televisión, la radio e Internet para seguir la ceremonia.
Responsabilidad, servicio y fe
A pesar de su frágil salud y su avanzada edad, la Reina nunca abdicó y permaneció en su cargo hasta su último aliento, considerándolo un deber de por vida.
El servicio de la Reina Isabel II a su nación y a la Commonwealth sirve como recordatorio continuo de que, independientemente de la condición, la edad o la etapa de la vida de una persona, siempre tiene un servicio inestimable que ofrecer a los demás; y nunca carece de valor, ni debe ser abandonado. Como dijo, incluso antes de convertirse en Reina, en su vigésimo primer cumpleaños en 1947: «Declaro ante todos vosotros que toda mi vida, sea larga o corta, estará dedicada a vuestro servicio».
Recientemente incluso, la Reina reafirmó este compromiso durante su mensaje de agradecimiento por el fin de semana del Jubileo de Platino 2022: «Mi corazón ha estado con todos vosotros; y sigo comprometida a serviros lo mejor que pueda».
Desde una tierna edad, la Reina Isabel II vió la gran responsabilidad que tenía dentro de la sociedad. Por ejemplo, a la edad de 14 años, ella y su hermana, la Princesa Margarita, hicieron una emisión de radio para ofrecer esperanza y consuelo a otros niños que vivían los terrores de la Segunda Guerra Mundial. Además, desde muy joven siempre recordó al público que su papel se basaba en la fe cristiana. Como dijo una vez: «Para muchos de nosotros, nuestras creencias tienen una importancia fundamental. Para mí, las enseñanzas de Cristo, y mi propia responsabilidad personal ante Dios, proporcionan un marco en el que intento conducir mi vida. Yo, como muchos de ustedes, he encontrado gran consuelo en tiempos difíciles en las palabras y el ejemplo de Cristo».
Como Gobernadora Suprema de la Iglesia de Inglaterra se le encomendó el deber de defender la fe protestante. Incluso se le dio el título de «Defensora de la Fe». Este fue un título originalmente recompensado a Enrique VIII por el Papa León X por la defensa de los siete sacramentos por parte del rey Tudor, al que posteriormente renunció; y luego fue derogado por la reina María I, siendo finalmente restituido durante el reinado de la reina Isabel I.
Durante la época de la reina Isabel II reconoció y celebró otras confesiones. Como dijo en la Recepción Interconfesional, en el Palacio de Lambeth, el 15 de febrero de 2012 «De hecho, los grupos religiosos tienen un orgulloso historial de ayuda a los más necesitados, incluidos los enfermos, los ancianos, los solitarios y los desfavorecidos. Nos recuerdan las responsabilidades que tenemos más allá de nosotros mismos».
Isabel II y la Iglesia católica
Para la Iglesia católica, podría decirse que ayudó a avanzar en las relaciones, aceptando incluso conversiones dentro de su propia familia. Esto es bastante significativo, ya que antes del reinado de la reina Isabel II el primer soberano de Gran Bretaña que visitó al Papa fue el rey Eduardo VII en 1903, después de tres siglos y medio, seguido por el rey Jorge V en 1923.
Isabel II conoció a cinco Papas, cuatro como Reina, y casualmente su muerte se produjo en una importante fiesta que se celebra dentro de la Iglesia católica, la Natividad de Nuestra Señora.
Los católicos se han unido al luto por la reina Isabel II y en Inglaterra se celebró una misa de réquiem oficiada por el presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, el cardenal Vincent Nichols, el 9 de septiembre. Como señaló el cardenal Nichols en su homilía en la catedral de Westminster (Londres), «la reina Isabel aprovechó muchas oportunidades para explicar su fe, de forma suave pero directa, especialmente en casi todos los mensajes públicos de Navidad que dio. Las palabras de San Pablo que acabamos de escuchar me lo han recordado. Ella veía, como él, que era su deber proclamar su fe en Jesucristo. Y, según ella, entre los tesoros que se desprendían de esa fe estaba su disposición a no juzgar a los demás, a tratar a la gente con respeto y sin críticas innecesarias, a darles la bienvenida… a no concentrarse nunca en la paja en el ojo ajeno. Por el contrario, siempre estaba dispuesta a ver lo bueno en todas las personas que conocía. En una época en la que nos apresuramos a cerrar a las personas, a «cancelarlas», su ejemplo es de crucial importancia».
En una época en la que muchos, incluidos los líderes de hoy en día, suelen ceder tan fácilmente a las últimas tendencias, al populismo, a las ideologías o a un estilo de vida concreto, la Reina fue un símbolo de firmeza, dignidad y sofisticación: no se dejó llevar por una cultura efímera y siempre cambiante que a menudo menosprecia, escandaliza y degrada al ser humano. Mostró cómo las formalidades, el refinamiento y la tradición no deben abandonarse, sino que son los engranajes hacia el respeto y la autodisciplina que le recuerdan a uno su vocación superior en la vida; así como el ejemplo que debe dar a los demás.
Ella fue un empoderamiento para las mujeres, mostrando cómo se puede ser una autoridad líder en el mundo sin sacrificar su feminidad natural, mostrando en realidad que es una gran fuerza que debe ser abrazada en lugar de un obstáculo para la identidad de una mujer. Como dijo recientemente la Reina consorte, Camilla, en el programa de la BBC, al rendir homenaje a la Reina, ésta «se labró su propio papel» en un mundo dominado por los hombres.
En sus mensajes navideños, la Reina Isabel II recordaba que, por mucho que avancemos en la sociedad, nunca debemos perder de vista los valores fundamentales fundados en el cristianismo. Como mencionó en 1983, al examinar los avances tecnológicos en materia de comunicación y transporte: «Quizá sea aún más grave el riesgo de que este dominio de la tecnología nos ciegue a las necesidades más fundamentales de las personas. La electrónica no puede crear camaradería; los ordenadores no pueden generar compasión; los satélites no pueden transmitir tolerancia».
La Reina admiraba la tecnología y los nuevos descubrimientos del mundo, pero también veía la importancia de no permitir que estas innovaciones nos distrajeran de las cosas más importantes de la vida.
Promovía la necesidad de estar cerca de los pobres y mostrar respeto hacia el prójimo, sin permitir que nuestro estatus o talento se utilizara como medio para dominar a los demás, sino que se empleara al servicio de los mismos.
La reina Isabel II era el epítome moderno de la elegancia y la sofisticación que muchas personas han tratado de emular, pero que a menudo no alcanzan.
Mientras la nación y el resto del mundo se unen para despedir a una figura monumental en los últimos tiempos, es muy apropiado terminar este artículo con uno de los últimos mensajes de la Reina. En su mensaje del Día de la Adhesión, el 5 de febrero de 2022, la Reina Isabel II parecía ser muy consciente del futuro y quiso preparar a todos para este triste momento subrayando la importancia de la unión: «Este aniversario también me permite reflexionar sobre la buena voluntad que me han demostrado personas de todas las nacionalidades, credos y edades en este país y en todo el mundo durante estos años. Me gustaría expresar mi agradecimiento a todos por su apoyo. Estoy eternamente agradecido y humilde por la lealtad y el afecto que me siguen brindando. Y cuando, con el tiempo, mi hijo Carlos se convierta en Rey, sé que le daréis a él y a su esposa Camilla el mismo apoyo que me habéis dado a mí».
Nadie es extranjero en la Iglesia: ninguno es forastero en este mundo en cambio
Las palabras del Papa Francisco en su encuentro con el clero y agentes pastorales de Kazajstán ofrecieron la clave de lectura de este 38 viaje papal: Nadie es forastero en este mundo que a veces se muestra como una estepa desolada.
 El obispo de Karaganda (Kazajistán) explica el próximo viaje del Papa
El obispo de Karaganda (Kazajistán) explica el próximo viaje del Papa Eduardo Calvo: “Personas de otros credos se alegran de que venga el Papa”
Eduardo Calvo: “Personas de otros credos se alegran de que venga el Papa”Akulina vive en Almaty. Es ortodoxa, de origen ruso. El miércoles viajó a Astaná recorriendo 1.500 km de estepa, para asistir a la Misa del Papa en la EXPO. Las dos noches en tren, en menos de 48 horas, y las muchas horas junto a otros asistentes, de las parroquias de Almaty, se le han hecho breves tras la impresión tan positiva de esas escasas horas con el Papa.
Alisher, a su vez, es un joven pastor protestante, de origen kazajo. El no pudo viajar, dadas las escasas posibilidades asequibles de los últimos días antes de la visita del Papa. Pero su deseo era el de poder ver de cerca al Santo Padre, lo que consideraba un gran honor.
Para estar con personas como Akulina y Alisher, para católicos de todo Asia Central y países colindantes, para las delegaciones de religiones tradicionales presentes en Astaná (la capital de Kazajstán ha vuelto a recibir su primitivo nombre en estos días) vino el Papa Francisco a Kazajstán.
Si bien su viaje en esta ocasión no puede considerarse estrictamente pastoral, sino oficial con motivo de la asistencia al 7º congreso de líderes de religiones tradicionales y del mundo, en el cálido encuentro del Papa Francisco con el clero y agentes pastorales de Kazajstán, en la mañana del jueves 15 de septiembre, el Pontífice ofreció una clave de lectura de todo su viaje.
El Papa subrayó en esa ocasión que “la belleza de la Iglesia es ésta, que somos una sola familia, en la cual nadie es extranjero”. Y de alguna manera es una afirmación que con distintos matices ha querido repetir a los distintos públicos con los que se ha encontrado.
Agradeció de manera especial la presencia de fieles de todo Asia Central en la Misa del día 14, llamó hermanos y hermanas a los participantes del Congreso de líderes de religiones tradicionales y del mundo; y se dirigió con especial afecto a los representantes de la sociedad civil del país, agradeciéndoles su compromiso con valores universales (la supresión de la pena de muerte, la renuncia a las armas nucleares) a la vez que con fina delicadeza sugería caminos de democracia y promoción social a sus autoridades.
Nadie es forastero en este mundo que a veces se muestra como una estepa desolada e inhóspita. El Papa lo ha demostrado con su cercanía a otros líderes religiosos, alejado a la vez de todo sincretismo, reconociendo más bien las semillas de verdad de otras realidades de apertura al Absoluto.
Por eso, probablemente, hemos visto a un Papa cercano con cada persona y asequible a los fieles. Su paseo en papamóvil por la explanada de la EXPO sorprendió a muchos que no se esperaban esa cercanía física, como sugería su evidente estado de salud que limita muchos de sus movimientos.
También se ha mostrado gratamente sorprendido, como reflejó en su viaje de vuelta, por la grandeza (no sólo territorial) de un país ejemplarmente acogedor: “taller multiétnico, multicultural y multirreligioso único, (…) país del encuentro”.
El Papa ha descubierto un gran país, y Kazajstán ha conocido a su vez a un Papa que valora su multietnicidad y su vocación de apertura y acogida como un don deseable para todo el mundo, para cada país, para cada región, para cada conflicto.
Hay muchos otros temas de gran calado que el Papa ha recordado e incluso demandado: el compromiso por la paz, la responsabilidad conjunta de las religiones en la construcción de un mundo más humano, pacífico e inclusivo, la fuerza de la memoria, la historia y la gratitud en el camino eclesial.
Todo lo ha sabido transmitir con imágenes cercanas al pueblo multiétnico que vive en Kazajstán: las referencias al poeta Abay, el símil de la dombra, las referencias a la estepa, la bandera y los símbolos del país.
Así que el Presidente, con fino humor, no ha podido menos que responder a tanto cariño con un regalo especial al despedir al Papa el jueves día 15: el Santo Padre, que bromeó con ser un Papa musical al describir la dombra, regresó a Roma con ese instrumento, regalo del pueblo kazajo.
Los misterios de la Roma subterránea
Roma es una ciudad con muchas obras de arte, pero el subsuelo de la urbe esconde maravillas únicas. Hacemos un repaso de algunas de ellas.
 La historia del Via Crucis del Coliseo romano
La historia del Via Crucis del Coliseo romanoRoma es una ciudad famosa, frecuentada durante todo el año por los turistas que toman las rutas clásicas para visitar monumentos de la época del Imperio Romano, así como obras de arte de los siglos en que la Iglesia gobernaba la ciudad. Las basílicas, las numerosas iglesias, así como los famosos recuerdos de la vida romana como el Coliseo, el Foro, el Panteón, etc., acogen diariamente a turistas de todo el mundo; se calcula que hay más de 4 millones de visitantes diarios.
No sólo hay lugares a la luz del sol, sino que la ciudad esconde muchos lugares ocultos con una larga historia, en algunos casos poco conocida.
La ciudad se ha construido en capas superpuestas y, gracias a ellas, hay una ciudad visible y otra invisible, que se extiende bajo los pies de los turistas involuntarios, a disposición de quienes gustan de hacer descubrimientos en el campo del arte y la arqueología.
Catacumbas
Las más conocidas, con una larga historia que contar, son las catacumbas, que comenzaron a desarrollarse en el siglo II y se crearon en zonas cargadas de toba y puzolana. Se encuentran sobre todo en la parte sur de Roma, especialmente entre la Via Appia y la Via Ardeatina, y son una experiencia única. En el subsuelo de Roma se han descubierto unas 40 catacumbas que se extienden a lo largo de 150 kilómetros de túneles.
No todas se pueden visitar, pero hay al menos dos que merecen absolutamente la atención de los turistas: las Catacumbas de San Calixto y las de San Sebastiano. En el primero fueron enterrados nada menos que 16 Papas, así como un número indeterminado de mártires cristianos, lo que lo convierte en el cementerio oficial de la Iglesia de Roma. La catacumba de San Sebastiano, en cambio, es más importante artísticamente. No se trata sólo de los frescos y estucos contenidos en los nichos funerarios subterráneos, sino también de la Basílica Superior, que contiene la que quizá fue la última obra realizada por el gran escultor barroco Gian Lorenzo Bernini, el Salvator Mundi, que el propio artista escribió que había esculpido “sólo por su devoción“. En la historia, además de estas dos catacumbas, nunca se han abandonado las catacumbas de S. Pancracio, S. Lorenzo, S. Agnese y S. Valentino.
Iglesias de Roma
Cuatro iglesias en particular son famosas por la riqueza de sus zonas subterráneas. Empezando por San Clemente (cerca del Coliseo), en el que, bajando las escaleras, se pasa de la iglesia medieval a la iglesia paleocristiana, rica en frescos de increíble policromía, y de ahí, más abajo, al descubrimiento del Mitreo y de un antiguo edificio imperial considerado por muchos estudiosos como la antigua Casa de la Moneda de Roma, reconstruida aquí tras el tremendo incendio que asoló el Capitolio en el año 80. No hay ningún otro lugar en Roma que proporcione una evidencia tan clara de la gran estratificación de la Urbe.
S. Cecilia se encuentra en Trastevere, y aquí, en una maraña de construcciones, se pasa de una importante domus nobiliare a una modesta insula popolare, enriquecida por una cripta subterránea. El lugar lo ocupaba probablemente la casa donde la joven mártir vivía con su marido Valeriano y donde sufrió el martirio. En la iglesia se encuentra una obra maestra del arte: la conmovedora escultura de Stefano Maderno de la mártir Cecilia en la posición en la que fue encontrada durante el Jubileo de 1600.
Más maravillas de Roma
También en el Trastévere se encuentra la iglesia de San Crisógono, bajo la cual se mantiene la iglesia original, construida en el siglo V d. C. A unos 8 metros por debajo de la superficie de la carretera, entrará en la antigua nave, donde podrá admirar los restos de frescos con imágenes de santos e historias del Antiguo Testamento.
S. Lorenzo in Lucina se encuentra junto al antiguo trazado de la Vía Lata (actual Vía del Corso); además de ser una de las iglesias más antiguas de la ciudad, alberga una serie de obras de arte e importantes testimonios religiosos, como las reliquias vinculadas al martirio del santo que da nombre a la iglesia: la famosa parrilla y las cadenas de la prisión. Las excavaciones realizadas han sacado a la luz una zona arqueológica con una extensa estratigrafía mural que permite reconstruir la dinámica constructiva a partir del siglo II d.C. De extraordinaria importancia fue el descubrimiento del antiguo baptisterio paleocristiano del siglo V d.C.
Palacios de Roma
Más difíciles de visitar son los ejemplos de las épocas más antiguas, que se han dado a conocer gracias al uso de la tecnología. Nos referimos, por ejemplo, a las Domus Romane del Palacio Valentini, edificios patricios de la época imperial, pertenecientes a poderosas familias de la época, con mosaicos, paredes decoradas, etc. – y la Domus Aurea, la famosa villa urbana de Nerón, inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1980. Se trata de una construcción enorme, que hasta la fecha sólo se conoce parcialmente.
Gracias a los proyectores multimedia (en el primer caso) y a los sofisticados visores individuales (en el segundo), es posible, de hecho, dar vida a los edificios en todo su esplendor, haciendo que el público pueda verlos cobrar vida a su alrededor, dándole la emoción de poder caminar por esos pisos, entre esas paredes, con esas luces.
Museo de las Termas de Caracalla
Este museo se inauguró en diciembre de 2012 en el sótano del complejo termal, y con la ocasión se reabrió también el mitreo.
El recorrido de la exposición se realiza a lo largo de dos galerías paralelas, que conducen desde las escaleras de acceso primero a las dos islas de exposición dedicadas al gimnasio, luego al “frigidarium“, y continúan en la segunda galería que contiene las islas de la “natatio“ y la biblioteca.
Basílica neopitagórica
Encontrada por casualidad en 1917, durante las obras de construcción del ferrocarril en Porta Maggiore, se descubrió la basílica pagana más antigua de todo Occidente, que sigue atrayendo muchos misterios por la falta de información fiable. Se dice que es obra de una secta místico-esotérica, cuya función es aún incierta: tumba o basílica funeraria, ninfeo o, más probablemente, templo neopitagórico.
Sigue siendo casi inaccesible, y desde hace algunos años algunos visitantes pueden visitar estas salas algunos domingos, con reserva previa. Este es un ejemplo del enorme potencial de descubrimiento de la antigua Roma, que sin duda no ha llegado a su fin.
Cloaca Máxima
No está clasificada en la lista de obras de arte, pero es sin duda un componente importante de la civilización romana, que dura siglos y siglos, la alcantarilla más antigua del mundo que sigue funcionando plenamente. El sistema de gestión del agua, tanto de entrada como de salida, permitió a Roma reunir una población que no se había vuelto a alcanzar hasta el siglo XIX, y la Cloaca Máxima es una de las bases de este sistema. Los orígenes del artefacto se remontan al siglo VI a.C.; concebido por Tarquinio Prisco y realizado por Tarquinio el Superbo, fue diseñado como canal de desagüe para encauzar las aguas procedentes del arroyo “Spinon“ que inundaba el “Argiletum“, el valle del Foro Romano y el Velabro.
Sin embargo, probablemente su función más importante era la de devolver rápidamente a su lecho las aguas del Tíber que periódicamente se inundaban. Los estudios han revelado que ciertamente en la época imperial la Cloaca ya cumplía su función de alcantarilla sirviendo a un vasto territorio que incluía, además de la zona forense y el Velabro, al menos la Suburra y el Esquilino.
La Cloaca Máxima siempre ha funcionado, aunque en la época del Renacimiento probablemente sólo estaba activa la sección situada debajo del Velabro. Hacia finales del siglo XIX, cuando se creó Roma Capitale, se intentó restaurar los antiguos conductos del alcantarillado, restableciendo su funcionamiento. Desde 2004, Roma Sotterranea ha llevado a cabo una campaña de obras que ha ampliado la exploración de tramos antes inexplorados. En la actualidad, la Cloaca puede visitarse en la parte que comienza justo fuera del Foro de Nerva, cerca del Tor de ‘Conti (actual Via Cavour ).
 La historia del Via Crucis del Coliseo romano
La historia del Via Crucis del Coliseo romanoJosé García Nieto. “Ámame más, Señor, para ganarte”
Poeta de vivas raíces católicas, magistral sonetista, impulsor de buena parte de la poesía de posguerra, se le ha considerado uno de los mayores líricos contemporáneos, con una gran variedad de tonos y registros, siempre en continua evolución. Volver a sus versos es un encuentro con la creación poética de la más acendrada tradición clásica.
El 10 de diciembre de 1996 se le concedió a José García Nieto el Premio Cervantes, máximo galardón de las letras hispanas. Oficialmente, se le entregó el 23 de abril del año siguiente. Por su delicado estado de salud, tuvo que ser el talaverano Joaquín Benito de Lucas quien accediera a la cátedra del paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares para la lectura de su discurso.
Unas palabras de aquel texto dan idea de la importancia que cobra en nuestro poeta ovetense su relación con Dios. Escribe: “‘Dios está aquí…’ es el principio de un canto religioso [García Nieto hace alusión a un hermoso texto católico de Cindy Barrera. Fácilmente se puede escuchar en You Tube]. Yo cantaría: ‘Dios está ahí…’. Es una cuestión de distancia. He tenido una fe sencilla y oracional, que va cambiando con el tiempo. Pero esto Él lo sabe. Y espero que a mi debilitamiento se asome su misericordia, que creo infinita”. A lo que añade: “Gracias, Señor, porque estás / todavía en mi palabra; / debajo de todos mis puentes / pasan tus aguas”, cuatro versos de su poemario Tregua (1951) que definirán premonitoriamente los últimos años de la trayectoria vital y religiosa de este hombre del que quienes lo trataron esgrimieron a su favor, además de su gran valor de la amistad y de la cortesía, su afirmación de la esperanza sobre lo oscuro y su ininterrumpida presencia de Dios.
Rasgos generacionales
Aunque en la producción poética de García Nieto late su fe en el Dios que desde pequeño asimiló en la casa paterna, principalmente transmitida por su madre —el padre falleció cuando él tenía seis años— y por la educación que le imparten los escolapios, algunas entregas líricas lo delatan en particular: Tregua, La red, varios poemas de La hora undécima, gran parte de El arrabal y diversas composiciones aisladas que, por su temática religiosa, así lo reflejan: sobre todo aquellas que giran en torno a la Navidad o al Corpus toledano.
En todas hay un sabor de época, extensible a otros poetas coetáneos como Luis López Anglada, Francisco Garfias, José Luis Prado Nogueira o Leopoldo Panero, que hablan, al igual que él, de un territorio geográfico particular, del hondo sentido de la amistad o de sus familiares más allegados: esposa e hijos. Sin embargo, junto a ese eco grupal, generacional, propio del tiempo en que les tocó vivir, la voz personal, y al mismo tiempo en evolución de cada uno, se reconoce fácilmente.
Voz propia
En el caso de García Nieto, él es el poeta que, junto a la perfección formal —en la que tanto se ha incidido como si su poesía se hubiera dejado de leer a partir de 1951— pone el acento en la certidumbre de la providencia divina, sostén de su vida, que con su misteriosa presencia invade la realidad.
Es a la que se refiere cuando escribe: “Porque estás tan en todo, y yo lo siento, / que, más que nunca, en la quietud del día, se evidencian tus manos y tu acento”. Un sentimiento que marcará su continuada actividad lírica. De hecho, en La hora undécima condensa su inquietud existencial y fervorosa en un soneto definitivo —de esos en los que con rotundidad muestra sus aspiraciones existenciales más hondas— donde deja constancia de la condición mortal del hombre, viniendo a decir: si ser hombre trae consigo toparse con la muerte, “exijo” necesariamente encontrarme contigo a lo largo de mi vida.
Y así escribe: “Porque ser hombre es poco y se termina / pronto. Ser hombre es algo que adivina / la mirada detrás de cualquier llanto. / Exijo que haya más. Dime, Dios mío / que hay más detrás de mí; que hay algo mío / que ha de ser más por desearlo tanto”. Ese “algo mío” es su propia libertad, como se puede leer en alguna composición: “Tú y tu red, envolviéndome. ¿Tenía / yo un ciego mar de libertad, acaso, / donde evadirme? […] Y, sin embargo, libre, ¡oh, Dios! ¿Qué oscuro / mi pecho está junto a tu claro muro, / contándose las penas y las horas, / sabiéndose en tu mano. ¡Red, aprieta! / Que sienta más tu yugo esta secreta / libertad que yo gasto y Tú atesoras”.
Vivir desde la libertad
Vivir desde la misma libertad que pone en manos de Dios se convierte para José García Nieto en un apasionante juego, supeditado al transcurrir temporal, donde se entrelazan amor y muerte, fuego y nieve final; un juego —el de su propia existencia— en el que, como si fuera un niño, sabe de quién se fía: de su hacedor, aquel que vigila sus propios pasos. Escribe: “Qué sosiego da pensar / que Dios vigila en las cosas; / que si ponemos los ojos / en el agua clara y honda, / nos devuelve la mirada / con su mirada remora”; un juego de preparación para el hecho de morir, cuyo aliciente más señero en ese encuentro personal y definitivo que acabará dándose inevitablemente en algún momento del acontecer vital y que requerirá por parte del poeta total aceptación.
Juego, además, sujeto al dolor, desde donde Dios lo llama sin cesar: “Otra vez […] me has llamado. Y no es la hora, no; pero me avisas; / (…) Y Tú llamas y llamas, y me hieres, / y te pregunto aún, Señor, qué quieres […]. / Perdóname si no te tengo dentro, / si no sé amar nuestro mortal encuentro, / si no estoy preparado a tu llegada”.
Pensamiento religioso
Queda, pues, establecido el pensamiento religioso de García Nieto, hombre de fe, sin más pretensiones que la de ser tocado por Dios para no desfallecer en su invariable empeño por descubrir su presencia aquí en la tierra; hombre que se hace oír desde su propia identidad, desde su soledad, desde sus miedos, a través de la palabra poética, con el fin de desentrañar los misterios de la vida, entendida ésta como preparación para la muerte; cuya búsqueda es más la de la presencia de la divinidad en el mundo que la de Él mismo.
Así, en la ya citada y amplia composición inicial de La hora undécima condensa lo que es anhelo y búsqueda repetida del poeta, quien, sin el apoyo de Dios, no deja de ser más que ruina, abdicación, torre sin cimiento, nube deshilándose, carbón imposible hacia otro fuego, redoble de letras en un cuero rajado…; sin embargo, con su apoyo, todo cobra sentido: “Dime que estás ahí, Señor; que dentro / de mi amor a las cosas Tú te escondes, / y que aparecerás un día lleno / de ese amor mismo ya transfigurado / en amor para Ti, ya tuyo… […] ¡Nómbrame, / para saber que todavía es tiempo! […]. Yo soy el hombre, el hombre, tu esperanza, / el barro que dejaste en el misterio”.
Vale la pena hacer una ligera incursión en el más conocido e inspirado soneto de su trayectoria poética, el que titula La partida. Un poema crucial, en el que, imaginándose próxima su muerte, García Nieto se ve jugando una partida de cartas con el mismísimo Dios: “Contigo, mano a mano. Y no retiro / la postura, Señor. Jugamos fuerte / Empeñada partida en que la muerte / será baza final. Apuesto. Miro / tus cartas, y me ganas siempre. Tiro / las mías. Das de nuevo. Quiero hacerte / trampas. Y no es posible”. Un poema éste de salvación y de plena confianza en la divinidad; un poema en que se da cuenta de que, frente a su rival, tiene las de perder: “Pierdo mucho, Señor. Y apenas queda / tiempo para el desquite”. De pronto, impulsado por la gracia, el poema cambia el enfoque y se convierte en una hermosísima oración de petición: “Haz tú que pueda / igualar todavía. Si mi parte / no basta por pobre y mal jugada, / si de tanto caudal no queda nada, / ámame más, Señor, para ganarte”.
Al final, se llega a la conclusión de que la poesía de García Nieto es un ejercicio de encuentros y desencuentros con el amor de Dios, ese que salva si se acoge; una magnífica oportunidad que se le otorga a Él para “darle ocasión a la azucena”, esto es, para que se haga dueño de su propia vida.
Christian Art. Meditar el Evangelio a través del arte
Christian Art es una iniciativa de Patrick van der Vorst, que fue director de Sotheby’s Londres. En su página web ofrece el comentario del Evangelio de cada día relacionando sus reflexiones con una obra de arte que recoja la escena bíblica. Con más de 40.000 suscriptores, esta iniciativa tiende un puente entre el mundo del arte y la Iglesia católica.
Entrar en la oración a través del arte. Esta idea, que conlleva múltiples posibilidades y que ha sido recuentemente utilizada en la Iglesia desde sus inicios resume, de manera somera la propuesta de este británico, especialista en arte.
En su web podemos encontrar, por ejemplo, junto a la imagen de la Transfiguración de Bellini el siguiente comentario: “El cuadro de hoy fue pintado por Giovanni Bellini hacia 1480. Bellini fue descrito en 1506 por el artista Alberto Durero como “el mejor pintor de todos”. Fue célebre sobre todo por sus impresionantes retablos, y éste es uno de ellos.
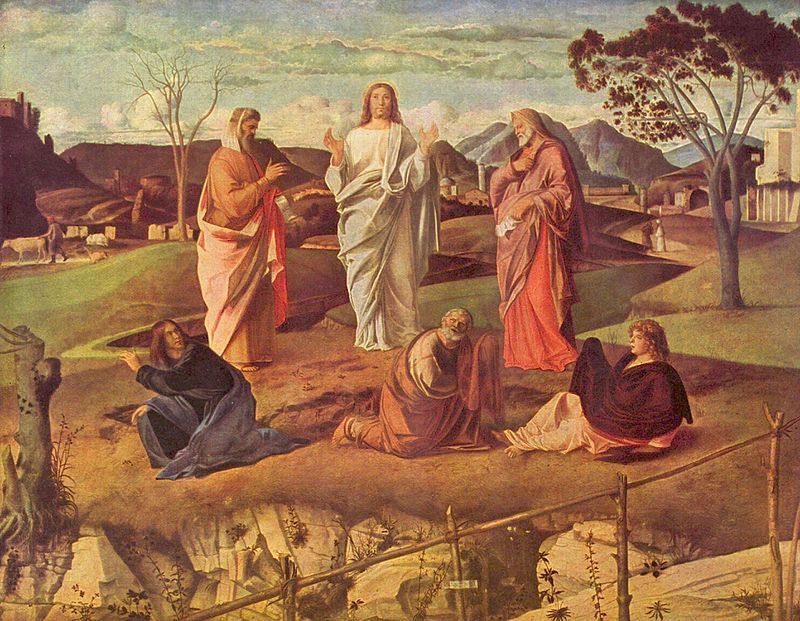
Vemos a Cristo en el centro, con un manto blanco brillante, como fuente de luz. Una nube sobre Cristo envía rayos de luz sobre él. A su izquierda, vemos a Moisés, con la cabeza cubierta con un manto de oración judío, sosteniendo un pergamino, y a la derecha de Cristo está Elías, sosteniendo un pergamino con las palabras “Dios reunirá a mi pueblo”. Los apóstoles Pedro (en el centro), Santiago y Juan están en la parte inferior, y Rávena está pintada en el fondo, rodeada de escenas de la vida cotidiana en la Toscana.
De la nube salió una voz que decía: “Este es mi Hijo, el Elegido. Escuchadle”. Con estas palabras se confirmó a Jesús quién era y cuál era su misión y lo que debemos hacer: ¡escucharle! Moisés y Elías identificaron a Jesús como Aquel en quien se cumplen las promesas del Antiguo Testamento… en última instancia en la cruz. Sin embargo, para mí, la frase que sobresale hoy es la que abre el pasaje: que Jesús subió a la montaña a orar.
Esto nos recuerda de nuevo lo mucho que rezó. Aunque era el Hijo de Dios, y nada hubiera cambiado eso, rezó y rezó, una y otra vez. Fue durante este tiempo de oración que todo sucedió como se describe en la lectura de hoy.
Podemos unirnos a Jesús en su oración, para que también nosotros podamos cambiar. Podemos, por ejemplo, rezar el Rosario. En 2002, el Papa Juan Pablo II añadió los misterios luminosos al Rosario. La Transfiguración es uno de ellos, el momento en que Jesús se reveló como Hijo de Dios.
La escena evangélica de la transfiguración de Cristo, en la que los tres apóstoles Pedro, Santiago y Juan aparecen embelesados por la belleza del Redentor, puede considerarse un icono de la contemplación cristiana“, escribió Juan Pablo II en la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae.
Juan Pablo II utiliza la palabra belleza como una cualidad clave para adentrarnos en el misterio de nuestra fe… una belleza que podemos encontrar en algunas de las obras de arte que miramos en nuestras reflexiones diarias, como el cuadro de aquí”.
Este ejemplo muestra cómo se conjugan muy bien los detalles evangélicos, la reflexión ascética y una gran pedagogía para que el lector disfrute también del arte.
Santa Clara de Asís o san Agustín desarrollaron una gran apuesta por la vía de la belleza -la via pulchritudinis- para que el ser humano conozca al creador. También muchos autores modernos, como Paul Cludel o Hans Urs von Balthasar, han subrayado la conveniencia de este modo de acceso a Dios.
Ahora bien, como el mundo es el que es, se hace necesaria una evangelización a través de los medios audiovisuales que nos son connaturales. Por eso, el cardenal Ratzinguer en la introducción al Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica ya proponía en 2005: “Una tercera característica es la presencia de algunas imágenes, que acompañan a la articulación del Compendio. Provienen del riquísimo patrimonio de la iconografía cristiana.
De la secular tradición conciliar aprendemos que también la imagen es predicación evangélica. Los artistas de todos los tiempos han ofrecido, para contemplación y asombro de los fieles, los hechos más sobresalientes del misterio de la salvación, presentándolo en el esplendor del color y la perfección de la belleza. Es éste un indicio de cómo hoy más que nunca, en la civilización de la imagen, la imagen sagrada puede expresar mucho más que la misma palabra, dada la gran eficacia de su dinamismo de comunicación y de transmisión del mensaje evangélico”.
La propuesta de Christian Art viene a sumarse a este empeño de la Iglesia por evangelizar a través del lenguaje artístico. Patrick van der Vorst, antiguo director de Sotheby‘s Londres, es el responsable de esta iniciativa. Patrick trabajó en la famosa casa de subastas desde 1995 hasta 2010. Fue subastador y jefe de mobiliario y después creó su propia compañía de valoración de arte, ValueMyStuff.com.
Con más de 500.000 clientes, vendió la empresa en 2018 para comenzar sus estudios en el seminario en septiembre de 2019. Desde entonces reside en el Pontificio Colegio Beda de Roma para la diócesis de Westminster, Londres. Hace unos meses ha recibido el diaconado y el próximo mes de mayo será ordenado sacerdote. En Christian Art ofrece meditaciones personales sobre el Evangelio diario, combinando su conocimiento del arte, la Sagrada Escritura y la ascética cristiana.
La página web ofrece la posibilidad de suscribirse para recibir diariamente el comentario del Evangelio en el correo electrónico. También es posible darse de alta en la propia página con un usuario personal, lo que permite guardar directamente los comentarios preferidos por cada lector, interactuar con otros usuarios y acceder a contenidos exclusivos.
Las redes sociales, especialmente instagram y facebook, también ofrecen los contenidos a diario, y tienen decenas de miles de seguidores.
La mayoría de comentarios al Evangeliose basan en obras de arte pictóricas, pero la oferta no se reduce solo a cuadros o frescos. También presenta esculturas, relieves o edificios, tanto antiguos como modernos. De este modo, el lector profundiza notablemente en el conocimiento de obras artísticas que no son tan famosas y con las que solo los expertos están familiarizados.
Los más de mil comentarios al Evangelio publicados a lo largo de estos años cubren prácticamente todas escenas de la vida de Jesús, por eso la web ofrece un buscador por versículos que permite encontrar cualquier pasaje. Con el paso del tiempo será posible encontrar y unir todas las imágenes de las escenas evangélicas casi como si tratara de los fotogramas de una película.
Paul Evdokimov y El arte del icono
Evdokimov fue un gran teólogo laico ortodoxo ruso. Emigrado y formado en París; involucrado en trabajos de ayuda a refugiados y en el movimiento ecuménico, y autor de un conjunto de obras teológicas de gran aliento espiritual, de las que El arte del icono es la más conocida.
Pavlos o, en París, Paul Evdokimov (1900-1970) nació en San Petersburgo. De familia ennoblecida, su padre era un valiente y apreciado coronel, que murió asesinado por un terrorista al intentar solucionar pacíficamente un motín (1907). Su madre, noble, lo llevó al colegio militar, y en las vacaciones a largos retiros en monasterios. Con la revolución (1917) la familia se retiró a Kiev. Y en 1918 Pavlos quiso estudiar teología, como reacción cristiana en tiempos de prueba, aunque era muy raro en su medio (los sacerdotes procedían de los estratos bajos). Participó durante dos años en el ejército blanco antirrevolucionario. Y, ante la inminente derrota, instado por su madre, huyó a Estambul. Allí sobrevivió como taxista, camarero y cocinero, habilidad que conservaría.
Los años de París
En 1923, con lo puesto, se trasladó a París, como tantos rusos. Trabajaba por las noches en la Citroen y limpiando vagones. Pero hizo una licenciatura de filosofía en la Sorbona. Y cuando se fundó en París el Instituto de Teología Ortodoxa Saint Serge (1924) se matriculó en la licenciatura en teología, que terminó en 1928. Trató muy estrechamente con Berdiaev, gran pensador cristiano ortodoxo, y con Boulgakov, fundador de Saint Serge y decano de teología. Son sus principales fuentes.
El contacto con el cristianismo occidental, sus catedrales, sus monasterios, sus bibliotecas supuso para todos, y en particular para Evdokimov, un enriquecimiento impresionante. Y les hizo desarrollar su teología ortodoxa en diálogo con católicos y también con protestantes y judíos. Saint Serge fue un fenómeno muy relevante de influencia teológica mutua y Evdokimov participó con entusiasmo en ese intercambio. Más tarde, sería un gran impulsor del ecumenismo espiritual y “pneumático” (confiado al Espíritu Santo). Y desde que se fundó, participó en el Consejo Mundial de las Iglesias (1948-1961) y fue observador en el Concilio Vaticano II.
Guerra, trabajos asistenciales y tesis
Se casó en 1927 con Natacha Brun, profesora de italiano, mitad francesa y mitad rusa (caucasiana) y tuvieron dos hijos. Vivieron junto a la frontera italiana hasta la segunda guerra mundial. De nuevo la catástrofe le llevó a profundizar cristianamente. Y aunque su mujer enfermó de cáncer (y murió en 1945), y tenía que ocuparse de todo, emprendió una tesis sobre el problema del mal en Dostoyevski, que publicó en 1942. El misterio profundo del mal, como le había transmitido Boulgakov, es que Dios está dispuesto a abajarse (kénosis) y a padecer la libertad humana hasta la cruz redentora. Al mismo tiempo, inspirado en la figura de Aliosha de Los hermanos Karamazov, define una espiritualidad laical, que lleva la contemplación monástica al medio del mundo.
Durante la ocupación alemana, ayudó a refugiados (y a judíos) con una organización protestante (CIMADE). Y al llegar la paz, a desplazados, en una casa de acogida. Después, hasta 1968, dirigió el hogar de estudiantes que Cimade fundó cerca de París. Era un consejero profundamente cristiano entre tantas vidas rotas, y se interesó especialmente por la juventud ortodoxa. Además, reflexionando como laico, publica un hermoso libro sobre El matrimonio, sacramento del amor (1944).
Un giro intelectual y tres últimos ensayos
Su vida cambió cuando, en 1953, comenzó a dar clases en Saint Serge y cuando, en 1954, volvió a casarse con la hija de un diplomático japonés (mitad inglesa), que tenía 25 años. Son años muy intensos de maduración espiritual e intelectual. Al poco de casarse, publica La mujer y la salvación del mundo. Y más tarde un amplio conjunto de artículos, Ortodoxia (1959), y un ensayo sobre Gogol y Dostoyevski y el descenso a los infiernos (1961). Renueva su estudio sobre el matrimonio, El sacramento del amor (1962). Y reúne muchos escritos espirituales y su ideal de monaquismo en el mundo en Las edades de la vida espiritual (1964).
Los tres últimos años de su vida, con la sensación de que su tiempo se acababa, están dominados por sus cursos en el recién fundado Instituto superior de Estudios Ecuménicos en el Instituto Católico de París (1967-1970). Y por tres ensayos panorámicos. Primero, el más famoso, El arte del icono. La teología de la belleza, terminado en 1967 y publicado en 1970; después, Cristo en el pensamiento ruso (1969); y El Espíritu Santo en la tradición ortodoxa (1970). Muere inesperadamente, en la noche, el 16 de septiembre de 1970. Tiene otras obras menores. Su obra es ya difícil de encontrar, aunque está siendo reeditada, y ha sido bastante pirateada en la red.
Lo más notable de Evdokimov es ser un autor al mismo tiempo teológico y espiritual, que profundiza en los temas tradicionales de la ortodoxia, la contemplación la gloria de Dios, la divinización. Pero también avanza originalmente en la teología del matrimonio y del sacerdocio, y en el verdadero ecumenismo, con una eclesiología muy eucarística y vinculada a la acción del Espíritu Santo. Su colega en Saint Serge y gran amigo, Olivier Clément, nos ha transmitido el mejor retrato espiritual, que aquí ha sido resumido: Orient et Occident, Deux Passeurs, Vladimir Lossky, Paul Evdokimov (1985). “Passeurs” son los que pasan las fronteras (y los contrabandistas). Con su exilio parisino y su trabajo, Lossky y Evdokimov, traspasaron las fronteras espirituales entre el Oriente y el Occidente cristianos.
El contexto de la teología de la belleza
El título del libro es El arte del icono, y el subtítulo La teología de la belleza. Y se necesita mucho contexto para situarse en un tema más profundo, espiritual y trascendente de lo que puede parecer a primera vista. De entrada, la belleza es uno de los nombres de Dios. La misma esencia divina se irradia externamente en la gloria de la creación, en las teofanías del Antiguo Testamento (especialmente en el Sinaí); y plenamente, en la Transfiguración y Resurrección de Cristo. Además, llega como un reflejo a la vida de los santos, que, desde su alma divinizada, irradian la gloria y el buen olor de Cristo; de ahí el halo que los rodea en la iconografía.
La teología oriental, siguiendo al teólogo bizantino Gregorio Palamas (s. XIV), distingue siempre (y lo ha canonizado) la esencia de Dios, incomunicable en sí misma, y la esencia en cuanto se nos comunica, mediante dos grandes “energías increadas” (o actos ad extra, que dirán los occidentales): la acción creadora de Dios, que da el ser; y la divinizadora (la gracia), que eleva al ser humano a la participación de la naturaleza divina. Y ésta la conciben como la luz eterna que irradia sobre todo, que es también la “luz tabórica” de la Transfiguración, contemplada por los Apóstoles. Esa irradiación de la misma esencia divina es lo que nos diviniza, haciéndose objeto de contemplación y fuente de elevación y de alegría para los que aman a Dios. Visión de la esencia velada en esta vida y directa en la otra, aunque siempre trascendente. Se necesita una transformación recibida de Dios, para que la podemos contemplar con nuestros ojos mortales. La contemplación de la esencia trinitaria de Dios es lo más esencial y característico de la santidad, que así participa de Dios.
La materia transmutada
Dios se hace presente en el mundo porque lo crea, lo mantiene en el ser y, cuando quiere, en la historia, actúa en él de manera extraordinaria y espectacular. Por otro lado, además de crearlo, se hace presente por la gracia, en la elevación del alma humana, y eminentemente en la de Cristo.
Pero la gran desgracia es que este mundo es caído y está roto por el pecado del ser humano. Porque Dios quiso afrontar con todas sus consecuencias la libertad humana, capaz de pecar y apartarse de su Creador. Esa caída moral produjo una impresionante caída ontológica cósmica, que afecta a todo y necesita de la salvación divina, que, sin embargo, respetará siempre la libertad humana. Va a salvar por la atracción y fuerza del amor redentor y no por la coacción y la violencia.
Jesucristo, hecho hombre, es “imagen de la substancia divina” en la carne, en su cuerpo. Sometido en este mundo a la condición de la naturaleza caída, pero anunciando en su Transfiguración y anticipando en su Resurrección, la transmutación y salvación de todas las cosas a la gloria eterna, donde habrá un “nuevo cielo y una nueva tierra”: el universo transformado a través de la resurrección de Cristo. Así que la misma materia, que ha sido hecha por Dios y ha integrado el Cuerpo de Cristo, participará de su gloria y belleza.
Las cuatro partes del libro
El libro se divide en cuatro partes, que aprovechan también artículos y conferencias anteriores. La primera describe “La belleza” con su sentido teológico, que hemos adelantado, recurriendo a la visión bíblica y patrística de la belleza y extendiéndose en la experiencia religiosa y en las expresiones culturales y artísticas (con algunas incógnitas sobre al arte moderno).
La segunda está dedicada a “Lo sagrado”, como ámbito y presencia trascendente de Dios en el mundo: en todas sus dimensiones, en el tiempo, el espacio, y, en particular, en el templo.
La tercera es “La teología del icono”. Con su historia en la tradición oriental, los debates iconoclastas y las sanciones de los concilios, el II de Nicea (787) y el IV de Constantinopla (860), que declara: “Lo que el Evangelio nos dice por la Palabra, el icono nos lo anuncia por los colores y nos lo hace presente”.
La cuarta se titula “Una teología de la visión” y recorre y comenta algunos iconos más famosos y los motivos o escenas principales. Preside el capítulo, el comentario al icono de la Trinidad de Roublev. Sigue con el icono de Nuestra Señora de Vladimir. Y con las escenas del Nacimiento del Señor, la Transfiguración, Crucifixión, Resurrección y Ascensión. Después, Pentecostés. Y cierra con el icono de la Sabiduría divina (otro nombre de Dios).
La teología del icono
La teología de la belleza como nombre de Dios y energía divinizadora (gracia) y la teología de la materia transmutada por la encarnación y gloria de Cristo forman el marco de la teología del icono. Pero hay más.
De entrada, una historia, que ha establecido, con experiencia espiritual, las formas de representación. Al occidental no iniciado en la materia, le sorprende que los iconos no buscan ser “bonitos”. Hay una estilización y una austeridad y seriedad intencionadas, una distancia, porque tratamos con algo trascendente: no con un objeto de uso ordinario, que dominamos, es una vía para introducirse en Dios. Pero, para eso, tiene que nacer de arriba y no de abajo. Eso también se expresa en “la perspectiva inversa” y en la disposición y tamaños de figuras y objetos. Se trata de la forma en que Dios hace las cosas, no la nuestra.
Un icono no expresa el ingenio del artista, sino la espiritualidad de la Iglesia con su tradición. El artista solo puede contribuir si está profundamente imbuido de su espíritu, si reza y posee la sabiduría de la fe. Se pinta rezando, para que se pueda rezar. Entonces, además de respetar los cánones tradicionales de representación (formas, colores, escenas, modelos), puede ser realmente creativo, no con espíritu propio, sino con el de la Iglesia, que es el Espíritu Santo. Por eso, los iconos no suelen ir firmados. Se aprecia especialmente en el icono del monje Roublev, al mismo tiempo revolucionario en su representación de la Trinidad y tradicional en sus recursos.
En el apartado IV (Teología de la presencia) de la parte III, explica: “Para el Oriente, el icono es uno de los sacramentales, el de la presencia personal”. Los iconos son una santa y significativa presencia de lo sobrenatural en el mundo y, especialmente, en el templo. Una verdadera, aunque velada, irradiación de la gloria divina y un anticipo de la recapitulación de todas las cosas en Cristo, a través de la pobre materia de nuestro mundo, creada por Dios y afectada por el pecado. Cuando se trata de un santo: “El icono testimonia la presencia de la persona del santo y su ministerio de intercesión y de comunión”.
“El icono es una simple tabla de madera, mas funda todo su valor teofánico en su participación de la santidad divina: no encierra nada en sí mismo, mas se convierte en una realidad de irradiación […]. Esta teología de la presencia, afirmada en el rito de la consagración, distingue netamente el icono de un cuadro de tema religioso y trata la línea divisoria”.
Otras referencias
Se ha escrito mucho y felizmente sobre los iconos. En el universo oriental, son clásicas las obras del sacerdote, ingeniero y pensador (y mártir) ruso Pável Florensky (1882-1937), sobre La perspectiva invertida y sobre El iconostasio. Una teoría de la estética.
Cabe mencionar La teología del icono, de Leonid Uspenski (1902-1987), pintor de iconos y pensador contemporáneo de Evdokimov, y como él, afincado en París, aunque vinculado a San Dionisio, creado por el patriarcado de Moscú, y no a Saint Serge, que se había independizado para distanciarse del dominio comunista.
En nuestra área occidental y católica, hay que destacar la labor artística y teórica hecha por el jesuita esloveno Marco Ivan Rupník y su centro Aletti, y por su mentor, el cardenal checo Tomás Špidlík.
Madre María Antonia. Una mujer fuerte y comprometida
En el bicentenario de su nacimiento, la figura de la Madre María Antonia emerge como un ejemplo de mujer comprometida con sus semejantes más vulnerables.
El 2 de febrero de 1870, Antonia María de Oviedo y Schönthal, con la sabiduría de quien camina en constante proceso de búsqueda, eligió un nombre nuevo: Antonia María de la Misericordia.
En las historias de los profetas, la misericordia es una sobrecogedora característica de Dios, que oye el sufrimiento de los que han sido condenados en la tierra por otros seres humanos, e interviene desde el amor.
Para Madre Antonia, las mujeres se convierten en clave misionera y el amor entregado a ellas en la savia y el talante congregacional. Ellas nos revelan el rostro de Dios.
La vida de Antonia María, su identidad de mujer fuerte e inteligente y su identidad de madre, maestra y religiosa, anuncian vida para las mujeres de hoy. Antonia María fue una mujer, habitada por Dios, que descubrió la libertad y la humildad de estar plenamente presente para entregar con generosidad su vida en beneficio de los demás.
Su principal deseo fue estar en el deseo de Dios. Con mirada humana, descubrió la vida y, con mirada humanizadora, la potenció. Mujer apasionada por la vida, contempló la belleza y el arte de la Creación. Sus habilidades artísticas en literatura, música y pintura, refinaron su sensibilidad. Desarrolló profundamente el estudio y cultivó el talento propio, en medio de una sociedad en la que la esfera de la actividad femenina era muy restringida.
Antonia María supo aprovechar los factores de culturización para entrar en el mundo moderno por medio de la cultura. Usó su inteligencia y entusiasmo para aprender durante toda su vida y para enseñar con valentía.
El dolor de muchas mujeres que ejercían la prostitución no le pasó desapercibido. Sorprendida y conmovida, descubrió la llamada a un servicio que levanta la dignidad.
Su disponibilidad a entregar la vida, abriendo la primera casa de acogida, supuso una transformación interior, que incidió radicalmente en su vida y en la de muchas mujeres
La vocación oblata
La vocación que hemos recibido nos hace especialmente sensibles a las injusticias, en que están inmersas muchas mujeres en situación de prostitución, violencia de género y trata con fines de explotación sexual.
Esto nos lleva a vivir siendo contemplativas en la acción, a orar con las mujeres a un Dios que las escucha y que las ayuda a creer en ellas mismas y a creer en que la opresión y la muerte no tienen la última palabra.
Convocadas a vivir en comunidad, formamos una familia que es expresión de fraternidad y signo de alegría, misericordia, ternura y esperanza en las diferentes realidades. Y esto es posible porque creemos en un Dios que nos ofrece cada día la posibilidad de liberarnos de lo que nos oprime y de darnos la fuerza para ponernos en pie y caminar mirando hacia el futuro con esperanza.
Volver a la esencia del carisma
Este segundo centenario del nacimiento de Antonia María de Oviedo y Schönthal, es una oportunidad de visibilizar la vida de una gran mujer que, con la total confianza puesta en Dios, se atrevió a fundar y dinamizar una Congregación, con un nombre propio, del que ella misma hizo honor: las Oblatas del Santísimo Redentor.
Una mujer, en cuya vida se revela la gratitud, la aceptación, el perdón, la compasión, la inteligencia, el coraje, la alegría y la fortaleza combinada con la fragilidad, de quien se sabe que sólo pertenece a Dios.
Para la congregación supone la posibilidad de revitalizar, actualizar y desplegar el carisma y la misión, insertas en la realidad del mundo, atentas a los cambios sociales y a las situaciones de mayor vulnerabilidad que padecen las mujeres.
Un tiempo propicio para impulsar la devoción a la Venerable Madre Antonia de la Misericordia, cuyo proceso de beatificación sigue activo, a la espera de que sea reconocida su santidad por la Iglesia.
Deseamos seguir impulsando el carisma y la misión oblata con talante innovador. Atentas y abiertas a lo que las realidades más vulnerables del mundo reclaman, y respondiendo de forma creativa y audaz.
Impulsando la igualdad y la inclusión y denunciando la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y todo tipo de situaciones que violan los derechos humanos.
Deseamos dar a conocer al mundo, que la vida puede ganarle el pulso a la muerte. Que es posible vivir desde los valores fundamentales de la acogida, el respeto, la justicia, la igualdad y el amor.
Vicepostuladora de la causa de beatificación de Madre María Antonia
Lourdes Perramón: “Algo que nos caracteriza como Congregación es el permanente dinamismo”
Reelegida en 2019 como Superiora General de las Oblatas, Lourdes Perramón, nacida en Manresa en 1966, ha ejercido como educadora, trabajadora social, y referente en el trabajo de sensibilización con el mundo de la prostitución especialmente a través de los proyectos propios de la Congregación. Como ella puntualiza: “Entre las propias mujeres que ejercen prostitución existen, no sólo discursos, sino vivencias distintas” ante las que las Oblatas ofrecen su cercanía y ayuda.
Entrevista a la Superiora General de las Oblatas del Santísimo Redentor en España, Lourdes Perramón.
“Que rebosen caridad todos nuestros corazones por las muchachas que el cielo nos confía. Que también seamos sus madres sin parcialidad ninguna y que, con amor santo y paciencia sin límites, procuremos hacerles aborrecer el vicio y amar la virtud, más aún con nuestros ejemplos que con nuestras palabras”. Así concebía su labor, hace más de un siglo, Antonia María de Oviedo y Schönthal, fundadora de las Oblatas del Santísimo Redentor, de la que este 2022 se celebra el bicentenario de su nacimiento.
Junto con el obispo José María Benito Serra, la joven María Antonia, que había sido preceptora de las infantas de España, dedicaría su vida a la acogida y liberación de mujeres que habían ejercido la prostitución. Lo que hoy llamamos “empoderamiento femenino” fue, para esta mujer comprometida y valiente, un camino de santidad y de materialización del amor a Dios.
El carisma de las Oblatas es un carisma “de periferia”. Desde que comenzara, hace más de cien años, ¿qué cambios han advertido?
—Desde entonces la realidad de las mujeres, y sobre todo la manera de comprender y de acercarnos a ellas, así como las herramientas con las que contamos para intervenir, han cambiado muchísimo. Sin embargo, yo diría que lo esencial en el modo de acercarnos y de acompañar permanece.
Permanece en cuanto al sentido profundo de acogida, algo que nace desde nuestro carisma. Permanece la escucha atenta y honesta a la realidad, dejándola hablar y acogiendo lo que ella nos dice, superando preconceptos; y permanece algo que para nosotras es fundamental, el creer en la mujer y creer en sus posibilidades, acompañando desde lo que llamamos la pedagogía del amor. Esto tiene muchos matices, pero va de la mano de la comprensión, habla de ternura, de paciencia, de misericordia, de complicidad…, y de todo lo que favorezca el propio empoderamiento de la persona.
Quizás lo podríamos resumir en esa capacidad de ver a la mujer más allá de la actividad que realiza, y viéndola en lo que ella es, caminar juntas.
¿Cómo se ha adaptado su labor a las necesidades cambiantes de este mundo?
—A grandes rasgos me atrevería a señalar cuatro grandes cambios.
Uno, quizá muy visible, es de un trabajo más hacia dentro, pues la congregación nace con lo que entonces se llamaban asilos, a un trabajo que, sin descartar el apoyo residencial, parte del “hacia fuera”, de pisar la realidad, de tocar las situaciones concretas donde las mujeres se encuentran, con el acercamiento a clubs, pisos de prostitución y otros lugares donde ellas están.
Otro cambio relevante sería el paso de trabajar las hermanas prácticamente solas, a un rico dinamismo y experiencia de misión compartida, con profesionales contratados, voluntariado, pero también, y cada vez más, personas laicas que reciben, y con quien compartimos, el mismo carisma oblata impregnando y configurando sus vidas. Eso implica que hoy ya no podríamos entender nuestra misión si no es en misión compartida, ni entender el carisma sino es vivido, celebrado y enriquecido en el caminar conjunto entre vida religiosa y laical.
También ha cambiado el hecho de definir proyectos y ofrecer respuestas de modo local y bastante autónomo a trabajar en red, con muchos otros proyectos o instituciones tanto públicas como privadas. Una red de articulaciones, apoyos, alianzas…, donde surge la complementariedad, la suma y que permite ofrecer una intervención más integral e integradora a las mujeres.
Y quizás el último gran cambio sería el compaginar el acompañamiento a la mujer en sus procesos vitales en el trabajo también la dimensión de sensibilización, de transformación social y de acción política, para incidir en los contextos, ir a las causas y defender los derechos de las mujeres como ciudadanas.
¿Qué tipo de proyectos llevan adelante las Oblatas en el mundo?
—El tipo de proyecto varía un poco según la realidad de la ciudad, del país, la cultura, y por supuesto, en función de las necesidades que presentan las mujeres. Sin embargo, hay algunas características que se cuidan y permanecen en los distintos lugares en los que estamos.
Un primer elemento sería este acercamiento a la mujer en su realidad de prostitución. Se trata de visitas regulares, ya sea en carreteras, invernaderos, bares, calles, clubs… donde, superando la sensación de distancia que ellas experimentan por el rechazo y estigma, se va gestando desde la escucha y empatía una progresiva relación y vínculos, que posibilita conocer sus deseos y necesidades. Una acogida individual y personalizada a cada mujer sin restricciones que, poco a poco, en el intercambio de informaciones, le abre a un mundo de posibilidades habitualmente desconocidas por ellas.
De ahí se desprende la elaboración de un plan individualizado, orientado hacia su sueño, su proyecto de vida, abordando temas de salud, formativos, legales y, sobre todo, brindándoles valoración y confianza en sus posibilidades.
En nuestros proyectos el acompañamiento, en el que pueden intervenir diferentes profesionales, cobra un papel fundamental, extendiéndose en ocasiones a otros miembros de su familia, sobre todo los hijos e hijas.
También es fundamental la realización de procesos diferenciados en los que, según el país o realidad de las mujeres que atendemos, pueden primar los cursos formativos, los emprendimientos, los espacios de espiritualidad o cuidado, la acogida y protección a víctimas de trata, la inserción laboral o el apoyo a sus propias luchas, construyendo juntas caminos de defensa de sus derechos como ciudadanas, dependiendo del contexto social y político.
¿Cómo se restaura una vida interior y físicamente marcada por la explotación sexual?
—Yo diría que cada persona es un mundo, no hay una receta que se pueda generalizar. Sí que resulta fundamental, en todos los casos, escuchar mucho, ayudarlas a narrar su propia historia y sanar heridas. Todo ello desde la acogida, la comprensión y superando la sensación de culpa. Para ello, hay que poner nombre y reconocer lo que ellas sienten como herida, porque no siempre va de la mano de la sensación de explotación, pero sí incluye en casi todas las culturas y países la experiencia del rechazo social y estigma que conlleva una importante desvaloración y, a menudo, vergüenza.
Desde ahí es fundamental ayudar a que la mujer pueda reconectar con su propia persona y capacidades, con su proyecto vital, sus sueños, porque solamente cuando cada una logra adentrarse en su esencia como persona, como mujer, es posible que salga adelante.
Me resultan muy iluminadoras las palabras de una mujer que decía: “Vosotras habéis sido mi interruptor, porque yo tenía una luz dentro y no lo sabía”. Creo que en eso consiste restaurar una vida: hacer que la mujer descubra esa luz que tiene dentro.
En un mundo que mira especialmente a la mujer, ¿no es incongruente aceptar la prostitución?
—La prostitución es una realidad compleja, plural, y no solo en las condiciones en las que se ejerce la prostitución y se encuentran las mujeres. Partiendo de ahí, realmente faltaría un enfoque más integral que incluya, por un lado, más recursos y protocolos para detectar y proteger a aquellas que son víctimas de trata, así como sensibilidad y motivación política y formación policial para perseguir ese delito y restituir los derechos de las víctimas.
Por otro lado, frente a las otras realidades de prostitución, más que persecución, lo que habría que favorecer en gran parte es la prevención. Una prevención que vaya a las verdaderas causas, tanto la pobreza estructural, ya que en la mayoría de historias de vida descubrimos que ha sido la falta de oportunidades lo que ha forzado a las mujeres a que entren en el entorno de prostitución, como también, un replanteamiento de los flujos migratorios y las restrictivas leyes de extranjería, pues el encontrarse en situación irregular es otra gran puerta hacia la prostitución.
Junto con la prevención, es necesario seguir incrementando los recursos sociales, formativos, incentivando el mercado laboral, los pequeños emprendimientos, ofrecer protección a las mujeres solas o más vulnerables para que las que buscan otra opción desde donde poder rehacer sus proyectos vitales lo puedan hacer. Por último, no podemos olvidar el necesario cuestionamiento sobre los estereotipos y rechazo social que sigue obligando a todas ellas a ocultarse y cargar con el peso del estigma.
En este año que se cumple el bicentenario del nacimiento de Madre María Antonia, ¿cuáles son los retos de futuro que tiene la Congregación?
—Me atrevo a señalar tres grandes retos. El primero percibir y comprender cuales son los nuevos códigos y las realidades emergentes que se van dando en prostitución y trata. Desde ahí, escuchar y adentrarnos en las nuevas fronteras que vamos detectando: fronteras geográficas, las fronteras virtuales, realidad que ya se venía dando y que con el contexto de pandemia ha ido creciendo y nos trae formas nuevas de prostitución, en todo lo que se va llamando la “Prostitución 2.0”; y también las fronteras existenciales, esas realidades que a menudo quedan fuera de todo, en los márgenes y periferias no solo de la sociedad, sino de los propios recursos de atención, las políticas sociales y los discursos ideológicos y posicionamientos, porque no entran en “los perfiles” predefinidos.
Otro reto sería fomentar más la red a nivel del cuerpo congregacional. Crecer en articulación entre los proyectos de los 15 países donde estamos presentes para aprender unas de otras, compartir buenas prácticas e iniciativas innovadoras frente a los nuevos desafíos, sistematizar el propio conocimiento y ofrecerlo, no sólo a los equipos de profesionales sino a nivel social. Rentabilizar esfuerzos en la causa común que nos moviliza.
Por último, seguir dando pasos en la misión compartida y el camino con el laicado oblata. Quizás habría que afianzar y dar más pasos en el delegar responsabilidades trabajando en una mayor igualdad; con el laicado, cuidar no solo el compartir misión sino compartir vida, discernimientos y entre todos y todas, asumir respuestas más audaces frente a los nuevos desafíos, también junto con otras congregaciones.
Las imágenes del Papa Francisco en Kazajistán
El papa Francisco ha regresado de su viaje número 38, en el que ha visitado Kazajistán para asistir al VII Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales.
Entre los momentos más destacados figura el encuentro con la delegación del Patriarca Ortodoxo de Moscú.
Ahora puedes disfrutar de un 20% de descuento en tu suscripción a Rome Reports Premium, la agencia internacional de noticias, especializada en la actividad del Papa y del Vaticano.
La Tierra Santa de Jesús
Gerardo Ferrara, escritor, historiador y experto en historia, política y cultura de Oriente Medio, se adentra en este artículo en las características de la tierra y el momento socio político que vio nacer a Jesús
 Redescubrir Tierra Santa
Redescubrir Tierra Santa Las peregrinaciones a Tierra Santa tras la pandemia
Las peregrinaciones a Tierra Santa tras la pandemia Vía Crucis en Jerusalén. Donde resuenan los pasos de Cristo
Vía Crucis en Jerusalén. Donde resuenan los pasos de CristoAl acercarnos a los Evangelios se vislumbra el paisaje social de lo que hoy conocemos por Tierra Santa, en la época de Jesús. La historia de esta tierra y de los pueblos que en ella han habitado a través de los siglos, enmarca la vida de Cristo en la tierra y otorgan un marco de interpretación muy valioso para revivir y descubrir toda la riqueza que encierran las escrituras.
Una tierra que siempre ha sido compleja
En la época de Jesús, Tierra Santa no se llamaba Palestina. Este nombre, de hecho, se lo dio el emperador Adriano a partir del año 135 d.C., al final de la Tercera Guerra Judía. Entonces ni siquiera era un sólo unicum, geográfica, política, cultural y religiosamente, si es que alguna vez lo había sido. De hecho, el antiguo Reino de Israel hacía tiempo que había dejado de ser un estado independiente y estaba dividido entre Judea, sometida inmediatamente a Roma y gobernada por un praefectus, y las otras dos regiones históricas, Galilea y Samaria.

Sin embargo, Judea siguió siendo el corazón del culto judío, ya que allí, en Jerusalén, se encontraba el Templo, al que acudían todos los judíos dispersos por el mundo.
Por otra parte, Samaria, meseta central de lo que hoy se conoce como Palestina o Israel, estaba habitada por los samaritanos, población resultante de la fusión de los colonos traídos por los asirios en el siglo V a.C., en la época de la conquista del Reino de Israel, y los proletarios locales, dejados por los conquistadores, que en cambio habían deportado a los notables israelitas a Asiria.
La mezcla había dado lugar a un culto que al principio era sincrético, pero que luego se refinó hasta convertirse en monoteísta, aunque en contraste con el judío. En la práctica, tanto los judíos como los samaritanos se consideraban los únicos y legítimos descendientes de los patriarcas y custodios de la Alianza con Yahvé, la Ley y el culto. Los primeros, sin embargo, tenían su centro de culto en Jerusalén, los segundos en un templo en el monte Garizim, cerca de la ciudad de Siquem. Sabemos por los evangelios, pero no sólo, que judíos y samaritanos se detestaban mutuamente.
Galilea
Galilea era una zona de población mixta: pueblos y ciudades judías (por ejemplo, Nazaret, Caná) se encontraban junto a ciudades de cultura grecorromana y luego pagana (por ejemplo, Séforis, Tiberíades, Cesárea de Filipo). La población de la región, aun siendo de fe y cultura judías, era despreciada por los habitantes de Judea, que se jactaban de ser más puros y refinados. Varias veces, sobre Jesús, oímos decir en los evangelios que «nada bueno puede salir de Nazaret o Galilea». Por cierto, no sólo nos dicen los evangelios, sino también los pocos escritos rabínicos que quedan de aquella época, que también se burlaban de los galileos por su forma de hablar. El hebreo y el arameo (una lengua franca que se hablaba en todo Oriente Medio en aquella época), como todas las lenguas semíticas, tienen muchas letras guturales y sonidos aspirados o laríngeos. Y los galileos pronunciaban muchas palabras de una manera considerada graciosa o vulgar por los judíos. Por ejemplo, el nombre יְהוֹשֻׁעַ, Yehoshu‛a, lo pronunciaban Yeshu, de ahí la transcripción griega Ιησούς (Yesoús), más tarde cambiada al latín Jesús.
Galilea, sin embargo, constituía un reino vasallo de Roma y estaba gobernada por el tetrarca Herodes, un rey de origen pagano puesto literalmente en el trono por Augusto. Herodes, conocido por su crueldad pero también por su astucia, había hecho todo lo posible para ganarse la simpatía del pueblo judío, incluso hacer ampliar y embellecer el Templo de Jerusalén (que había sido reconstruido por el pueblo de Israel tras su regreso del cautiverio de Babilonia). Las obras para completar la estructura seguían en curso mientras Jesús vivía y se completaron sólo unos años antes del 70 d.C., cuando el santuario mismo fue arrasado durante la destrucción de Jerusalén por los romanos dirigidos por Tito.
Al lado, más al noreste, más allá de la orilla oriental del lago de Galilea, había una confederación de diez ciudades (la Decápolis), que representaba una isla cultural helenizada.
La destrucción del Templo y la diáspora
La diáspora, es decir, la dispersión de los israelitas por los cuatro rincones del planeta ya había comenzado entre el 597 y el 587 a.C., con el llamado «cautiverio babilónico», es decir, la deportación de los habitantes de los reinos de Israel y Judá a Asiria y Babilonia, y con la destrucción del Templo construido por Salomón, por parte del rey Nabucodonosor. En el año 538, con el Edicto de Ciro, rey de los persas, una parte de los judíos pudo reconstruir el Templo al regresar a su país, aunque muchos judíos permanecieron en Babilonia o se fueron a vivir a otras regiones, proceso que continuó en la época helenística y romana.
Sin embargo, fue Roma la que puso fin -y durante casi dos mil años- a las aspiraciones nacionales y territoriales del pueblo judío, con las sangrientas tres guerras judías.
La primera de ellas (66-73 d.C.) culminó con la destrucción de Jerusalén y el Templo, así como de otras ciudades y fortalezas militares como Masada, y la muerte, según el historiador de la época, Josefo Flavio, de más de un millón de judíos y veinte mil romanos. La segunda (115-117) tuvo lugar en las ciudades romanas de la diáspora y también se cobró miles de víctimas. En la tercera (132-135), también conocida como la Revuelta de Bar-Kokhba (en honor a Shimon Bar-Kokhba, el líder de los rebeldes judíos, que al principio fue incluso proclamado mesías), la maquinaria bélica romana pasó como una apisonadora por encima de todo lo que encontró, arrasando unas 50 ciudades (incluyendo lo que quedaba de Jerusalén) y 1000 pueblos. No sólo los revoltosos, sino casi toda la población judía que había sobrevivido a la Primera Guerra Judía fue aniquilada (hubo aproximadamente 600.000 muertos) y la damnatio memoriae llevó a borrar la idea misma de una presencia judía en la región, que fue romanizada incluso en la topografía.
El nombre de Palestina, de hecho, y más precisamente Siria Palæstina (Palestina propiamente dicha era, hasta entonces, una delgada franja de tierra, correspondiente más o menos a la actual Franja de Gaza, en la que se encontraba la antigua Pentápolis filistea, un grupo de cinco ciudades-estado habitadas por una población de habla indoeuropea históricamente hostil a los judíos: los filisteos), fue atribuido por el emperador Adriano a la antigua provincia de Judea en el año 135 d.C, tras el final de la Tercera Guerra Judía. El mismo emperador hizo reconstruir Jerusalén como ciudad pagana, con el nombre de Aelia Capitolina, colocando templos de dioses grecorromanos justo encima de los lugares sagrados judíos y cristianos (los judíos y los cristianos fueron entonces asimilados).
La Tierra Santa como pedagogía de Jesús
La Tierra Santa ha sido llamada repetidamente el Quinto Evangelio. El último, por orden de tiempo, en referirse a ella en este sentido ha sido el Papa Francisco, cuando al recibir a la Delegación de la Custodia de Tierra Santa en el Vaticano, en enero de 2022, dijo: «dar a conocer Tierra Santa significa transmitir el Quinto Evangelio, es decir, el entorno histórico y geográfico en el que la Palabra de Dios se reveló y luego se hizo carne en Jesús de Nazaret, para nosotros y para nuestra salvación».
Que Tierra Santa es un poco como el Quinto Evangelio lo demuestra la propia vida de Jesús y su incansable caminar por esta tierra para cumplir su misión allí.
Sabemos que esta misión de Jesús es el abajamiento de Dios hacia el hombre, definido en griego como κένωσις (kénōsis, «vaciamiento»): Dios se rebaja y se vacía; se despoja, en la práctica, de sus propias prerrogativas y atributos divinos para compartirlos con el hombre, en un movimiento entre el cielo y la tierra. Este movimiento supone, tras un descenso, también un ascenso de la tierra al cielo: la théosis (θέοσις), la elevación de la naturaleza humana que se convierte en divina porque, en la doctrina cristiana, el hombre bautizado es el propio Cristo. En la práctica, el rebajamiento de Dios conduce a la apoteosis del hombre.
El abajamiento de Dios para la apoteosis del hombre lo vemos en varios aspectos de la vida humana de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz y su resurrección. Pero también lo vemos en su predicación del Evangelio a la Tierra de Israel, desde el comienzo de su vida pública, con su bautismo en el río Jordán por Juan el Bautista, hasta su rumbo decidido hacia Jerusalén. Curiosamente, el bautismo en el Jordán tiene lugar en el punto más bajo de la tierra (precisamente las orillas del Jordán, en los alrededores de Jericó, a 423 metros por debajo del nivel del mar) y la muerte y resurrección en lo que se consideraba, en la tradición judía, el punto más alto: Jerusalén.
Jesús, por tanto, desciende, como el Jordán (cuyo nombre hebreo, Yarden, significa precisamente «el que desciende») hacia el Mar Muerto, un lugar desierto, desnudo y bajo que simboliza los abismos del pecado y la muerte. Sin embargo, luego asciende a Jerusalén, el lugar donde sería «levantado» de la tierra. Y sube allí, como hicieron todos los judíos antes que él, en peregrinación. Por extensión, encontramos esta idea de peregrinación, de «ascensión», en el concepto moderno de ‘aliyah), término que define tanto la peregrinación a Israel de los judíos (pero también de los cristianos) como la inmigración y el asentamiento (los peregrinos y los emigrantes se llaman ‘olím -de la misma raíz «‘al»- que significa ‘los que ascienden’). Incluso el nombre de la compañía aérea de bandera israelí El Al significa «hacia arriba» (y con un doble significado: «alto» es el cielo, pero «alto» es también la Tierra de Israel). Una ascensión, pues, en todos los sentidos.
Escritor, historiador y experto en historia, política y cultura de Oriente Medio.
Vender(se) el cuerpo a través de la pantalla
El preocupante ascenso de contenidos eróticos en plataformas de creación de contenido como Only Fans o Tik Tok, es una llamada a los cristianos a llevar a esos espacios la luz del Evangelio y de la dignidad de todo ser humano.
“Hago porno libremente; nos quitan la libertad de expresión”. Este fue el titular que llamó mi atención con cierto descaro. Mi mente cortocircuitó al leer en una misma frase “porno” y “libertad de expresión”, así que no me quedó más remedio que leer aquella entrevista publicada en el periódico local sobre una mujer llamada Eva.
En la actualidad son numerosas las personas “anónimas” que no han encontrado otra forma de ganarse el pan que creando contenido erótico para un grupo de desconocidos al que, mes a mes, (mal)venden su cuerpo, su intimidad.
Como cristianos no nos toca juzgar las decisiones de cada ser humano del planeta, pero como cristianos, como Iglesia de Cristo en medio del mundo, nos debe interpelar la realidad en la que vivimos. ¿Qué hace que una persona se enorgullezca de haber encontrado su sustento en la creación de vídeos pornográficos? Durante toda la historia de la humanidad, mujeres y hombres se han visto obligados a comerciar con su cuerpo, ese sagrario de Dios que es cada ser humano, para poder sobrevivir al día a día. En pleno siglo XXI, ¿cómo podemos permitir que una persona se alegre de ganar dinero —independientemente de la cantidad— traficando con su propio cuerpo?
Casos como estos me llevan a pensar en la urgente necesidad de volver a la esencia de la primera misión a la que Cristo envío a los apóstoles: “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio”. Hemos cruzado las barreras de lo físico y de lo abstracto. Como cristianos, como creyentes, es evidente la urgencia de aprender a acompañar las formas de pobreza que surgen en los nuevos espacios digitales, en los que muchas personas comercian con lo sagrado de su cuerpo sin tan siquiera saberlo o defienden como “libertad de expresión” lo que no es más que una esclavitud. Sea como sea, la frustración y la indignación me embargan a partes iguales al saber que hay personas en el mundo, que se sienten satisfechas de esa “profesión” que, antes o después, abrirá nuevas heridas en su corazón.
Sin demonizar los nuevos medios de comunicación o las nuevas plataformas de creación de contenido, creo que estamos llamados a discernir a la luz del Espíritu los espacios de bien y mal que surgen en un mundo digital que, aunque no lo parezca, se enreda en nuestra realidad cotidiana y que ha llegado para quedarse con nosotros. Ojalá, entre todos, podamos acompañar a todas las personas que caen en las sombras digitales para poder mostrarles la esperanza de un Jesús que ama cada parte de su ser.
Comunicadora eclesial en la diócesis de Tui-Vigo.
Ser médico es buscar la salud del paciente, defienden los profesionales
El acto médico no es una mera prestación, es buscar la salud del paciente en todo momento; la esencia de la labor profesional del médico es el cuidado del enfermo; la objeción de conciencia es un derecho fundamental, vinculado al artículo 16 de la Constitución. Son ideas defendidas por profesionales en una Jornada de Debate en el Colegio de Médicos de Madrid.
“El acto médico no es una mera prestación. Hay una persona que lo da, por tanto hay una conciencia detrás que está actuando, es la persona que está actuando, y la conciencia es la que nos obliga a actuar según lo que creemos que debemos hacer. Y en el acto médico, esto significa unos actos orientados a la salud, a la restitución de la salud del paciente en todo momento”.
Ésta mensaje fue quizá el primero con el que el Dr. Rafael del Río Villegas, presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), sintetizó el coloquio que había tenido lugar en una Jornada de Debate desde la Ética y Deontología de la Profesión Médica, celebrada en la sede del Colegio, y que pueden ver aquí de forma íntegra.
La segunda idea mencionada por Rafael del Río fue la consideración de la objeción de conciencia como “derecho fundamental o al menos tener ese estatus; es lo que nos están apuntando diferentes sentencias del Constitucional, o el trato que se le da cuando se habla de él por su vinculación con el artículo 16 de la Constitución, que recoge estos derechos de la persona en cuanto a la libertad religiosa, ideológica y de culto”. Nos referiremos a este asunto más adelante.
En el debate, el quinto de estas Jornadas en torno a temas éticos de la profesión, seguido por más de trescientos colegiados, intervinieron como ponentes los doctores Juan José Bestard, especialista en medicina preventiva y salud pública, médico en La Paz; y Vicente Soriano, médico especialista en enfermedades infecciosas (UNIR).
Ambos fueron precedidos de una introducción del doctor Julio Albisúa, jefe asociado de Neurocirugía de la Fundación Jiménez Díaz, y moderados por el doctor José Manuel Moreno Villares, director del Departamento de Pediatría Clínica de la Universidad de Navarra.
La esencia, el cuidado del enfermo
El Dr. Vicente Soriano se había referido con detenimiento a la cuestión de “ser médico”. En su intervención, señaló que “ser médico, la esencia de nuestra labor profesional, bien sedimentada desde Hipócrates” es “buscar la salud del paciente, el bien del paciente. Esto se ha desarrollado con el tiempo”, y citó algunos investigadores médicos como Edmund Pellegrino, de Georgetown University Medical Center, y Joel L. Gambel, canadiense, y a filósofos como Xavier Simons.
“Edmund Pellegrino es un gran visionario de lo que es el trabajo médico ―manifestó el Dr. Soriano―, del compromiso, la esencia de la labor profesional del médico, que es el cuidado del enfermo; si no podemos curarlo, aliviar el daño que tenga; y si no podemos aliviarlo, acompañarlo hasta el final. Y vivimos las virtudes médicas en su grandeza, (…) queremos que el paciente puede descansar, en nuestras decisiones consensuadas con él”.
Un bien para el paciente y la sociedad
Más adelante, Soriano precisó: “el acto médico no es un producto, no es una ‘commodity’, el acto médico es un bien para la sociedad, que tiene además obligación de preservarlo como tal”. Y citó al canadiense Joel L. Gamble, de la Universidad de British Columbia (Vancouver), cuando señala que “el cuidado no es una intervención, que el acto médico no es una prestación. Los pacientes tienen derecho al cuidado, lo que les puede dar el médico, que no es cualquier cosa de tipo sanitario, es el acto médico. Que el médico debe considerar beneficioso para el paciente. Dicho de otra manera, y esto está en el Código Deontológico: el acto médico no es una prestación sanitaria”.
El Dr. Soriano citaría al final sus conclusiones. Primera, “la práctica de la medicina debe seguir el fin de la profesión, esto es, la búsqueda de la salud del paciente”. Segunda: “El acto médico debe ajustarse al código ético médico. Fue definido por vez primera hace 25 siglos por Hipócrates, con la triada de preceptos: ‘curar, aliviar, acompañar’”.
Puesto que el tema de análisis de la jornada fue ‘La objeción de conciencia en la Profesión Médica’, Soriano mencionó también, entre otros, a Xavier Symons, filósofo australiano dedicado a temas sanitarios, que se ha referido a la conciencia recientemente.
“La conciencia es una facultad de la psicología moral humana. El conjunto de principios del actuar humano que consideramos nos identifican, y deseamos guíen nuestra conducta. La conciencia ni proporciona un conocimiento moral intuitivo, sino más bien un sentido de tener una obligación moral. [Los médicos no estudiamos mucho de estos en la facultad, sino más bien técnicas, procederes de diagnósticos, medicamentos, etc., comentó Soriano]. Actuar en conciencia supone coherencia entre nuestros pensamientos y acciones. El reconocimiento de la objeción de conciencia deriva de reconocer el significado moral de la conciencia y el daño que supone violarla”.
Objeción de conciencia
La objeción de conciencia como derecho fundamental fue uno de los temas que abordó en su intervención el Dr. Juan José Bestard. A su juicio, “la objeción de conciencia es un derecho constitucional y es un derecho autónomo. Varias sentencias del Tribunal Constitucional la califican como derecho fundamental, y sin embargo, la última no lo hace”, advirtió el especialista en medicina preventiva y salud pública.
El Dr. Bestard se refirió a “la vinculación sustancial” de este derecho con el artículo 16 de la Constitución, e indicó también que “la sentencia del TC 160/1987 abre una puerta interpretativa al decir: “en la hipótesis de estimarlo fundamental…”
Sin embargo, el doctor Bestard señaló que la objeción de conciencia “goza de rasgos inherentes a los derechos fundamentales, y la doctrina le atribuye un estatus: por su inexorable vinculación con el artículo 16 de la Constitución, dispone de contenido esencial; por el artículo 53.2 de la Constitución española, dispone de amparo frente al TC; si bien por la STV 160/1997 no goza de reserva de ley orgánica, pero sí de ley ordinaria”.
La objeción institucional
Aludió también el Dr. Bestard a la objeción de conciencia institucional, y manifestó que “no tiene sentido, puesto que la objeción de conciencia tiene carácter individual”. Además, señaló que “el Código de Dentología médica en España entiende que la objeción de conciencia institucional no es admisible”.
No es éste un tema pacífico. Conocidos juristas, como los catedráticos Rafael Navarro-Valls y Javier Martínez-Torrón, y la profesora María José Valero, han publicado análisis y peticiones, que consideran “de especial trascendencia, tanto teórica como práctica”. Entre ellas se encuentra “reconocer expresamente la posibilidad de objeción institucional a la práctica de la eutanasia y el suicidio asistido en el caso de instituciones privadas, con o sin ánimo de lucro, cuyo ideario ético sea contrario a dichas actuaciones”, tal como ha recogido Omnes.
Por otra parte, Federico de Montalvo, profesor de Derecho en Comillas Icade y ahora ex presidente del Comité de Bioética de España, consideró el año pasado en una entrevista con Omnes que negar la objeción de conciencia a la ley de eutanasia ejercida por instituciones y comunidades “es inconstitucional”. Los juristas citados anteriormente añaden que “no estaría de más reconocer carácter de ley orgánica al entero artículo 16 de la ley, sin excluir su primer párrafo, pues todo él se refiere al desarrollo de la libertad de conciencia protegida por la Constitución”.
Crisis del ambiente, de la cultura
En su resumen, el presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), Rafael del Río, efectuó alguna reflexión. “Objeción de conciencia es una expresión que aguanta el paso del tiempo ―manifestó―, porque describe algo muy esencial que quiere ser preservado del actuar de cada persona, pero también sufre el desgaste del tiempo. La palabra objetar, sin embargo, sí conserva su cariz, que lamentablemente es negativo: aparentemente implica no aceptar, rechazar, criticar… Por eso nos preguntamos cuál es la actitud adecuada”.
“Tenemos que reconocer que si el médico llega hasta el punto de que se plantea seriamente la no colaboración, el problema debe venir de mucho más atrás” ―añadió―, En este sentido, la objeción de conciencia desde el punto de vista del objetor habla de cierto tipo de crisis, que no es de las instituciones, ni de las estructuras, ni de los partidos particularmente, sino un poco del ambiente, de la cultura misma, al menos desde su perspectiva”.
A su juicio, “en este sentido, la objeción no es un acto aislado, ni una mera expresión de la libertad individual, sino que podría tocar a las mismas garantías del propio Estado de Derecho, y en muchos casos, es necesaria para la restitución de algún bien fundamental que está en juego, esos bienes que igual no deberían estar puestos en discusión”.
Vulnerables, como Jesús
Si no somos capaces de reconocernos como seres vulnerables, necesitados de los demás a lo largo de todas las etapas de nuestra vida, difícilmente llegaremos a ser felices.
Desde pequeños nos enseñaron que hay que crecer para ascender y ganar independencia, pero nos ocultaron una parte fundamental de la historia: que en algún momento hay que volver a descender y empezar a depender de otros.
Este problema se manifiesta en muchas personas mayores a quienes los años se les vienen encima de repente, como si nunca hubieran pensado que a ellos les pudiera pasar. No aceptan las limitaciones físicas y sensoriales, no admiten no llevar ya la voz cantante, se vuelven malhumorados, tacaños… Hay casos extremos que terminan en depresión e incluso en suicidio.
No hace falta llegar a viejo para pasar por este proceso. He visto casos parecidos en personas jóvenes ante una enfermedad, un problema familiar o económico. ¡No entraba en sus planes tener que pedir ayuda!
Por más que nuestro mundo promueva un modo de vida individualista, competitivo, en el que tenemos que ser más fuertes que el otro, más guapos, más ricos, más inteligentes o más astutos; lo cierto es que, como nos recuerda el sabio Qohélet, ¡Todo eso es vanidad! Si no somos capaces de reconocernos como seres vulnerables, necesitados de los demás a lo largo de todas las etapas de nuestra vida, difícilmente llegaremos a ser felices, porque trabajaremos sobre un modelo falso de la realidad que convierte el ideal de existencia en inalcanzable. El problema del ser humano es irresoluble si no incluimos su vulnerabilidad intrínseca en la ecuación.
Lo propio de nuestra especie es formar parte de una comunidad, de un pueblo en el sentido más entrañable del término: el de una familia de familias, una red de apoyo y ayuda mutua. En declaraciones al diario El País con motivo del reciente descubrimiento de lo que parece ser la primera intervención quirúrgica de la historia (una amputación hace 31.000 años), la paleoantropóloga María Martinón-Torres afirmaba que «en nuestra especie, el instinto de supervivencia abarca al grupo, no solo al individuo, e incluye actos premeditados, proactivos y organizados, como la institucionalización del cuidado». La científica española recordaba con motivo de la presentación de su libro “Homo imperfectus” (Destino) que «nuestra fortaleza no es individual, es siempre como grupo. Eso nos permite acoger, compensar y proteger debilidades o fragilidades individuales. El más débil no es el físicamente frágil o el que está enfermo, sino el que está solo».
Frente a esta evidencia antropológica, la soledad se está convirtiendo en un “problema de salud pública” en el mundo occidental, como ha reconocido un estudio encargado por la Comisión Europea. Uno de cada cuatro ciudadanos de la UE declaró haberse sentido solo durante los primeros meses de la pandemia. En Estados Unidos, la soledad ha sido calificada por las autoridades como “epidemia” y en otros países, como Japón o Reino Unido, han tenido que crear incluso ministerios de la soledad para tratar de paliar los terribles efectos en las personas de la falta de apoyo familiar o social.
Resulta llamativo ver cómo, a pesar de esta evidencia, la destrucción programada de la familia sigue su curso, alentada por ideologías delirantes, aunque muy bien apoyadas por los poderes económicos. Ellos sabrán.
Mientras tanto, el Evangelio tiene muchas respuestas a este problema. En primer lugar, Jesús, el hombre perfecto, nos enseña a ser verdaderamente humanos, y eso pasa por sentirnos vulnerables, por no creernos invencibles. Él, que es Dios, se despojó de su rango para hacerse perfecto hombre y, como tal, necesitó familia, comunidad, pueblo. Necesitó que otros le amamantaran y le cambiaran los pañales en Belén, que lo protegieran en Egipto, que le ayudaran a sentirse amado, a crecer y a formarse en Nazaret, que lo dejaran todo en Galilea para seguirle en su misión, que lo arroparan y cuidaran en Betania, que rezaran por Él en Getsemaní, que lo acompañaran en el Gólgota…
Claro que Él también ayudó a muchos y que como Dios salvó a la humanidad entera, ¡pero como hombre pidió ayuda y se dejó ayudar! Él nos invitó a ser como niños. Y eso significa sentirse vulnerables, descubrir que necesitamos ayuda, pedirla y dejarnos ayudar. Es la mejor receta cuando se está cansado y agobiado, y para ser hombres y mujeres auténticos.
Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Bachiller en Ciencias Religiosas. Trabaja en la Delegación diocesana de Medios de Comunicación de Málaga. Sus numerosos "hilos" en Twitter sobre la fe y la vida cotidiana tienen una gran popularidad.
«La verdadera riqueza es compartir», comenta el Papa Francisco en una audiencia con empresarios
El lunes 12 de septiembre el Papa Francisco se reunió con un grupo de empresarios de la confederación italiana de industria. En el encuentro glosó algunas ideas sobre los deberes sociales de un buen empresario.
 Anna Maria Tarantola: “Centrar la empresa en la persona es eficiente”
Anna Maria Tarantola: “Centrar la empresa en la persona es eficiente” Vídeo mensual del Papa: por los pequeños y medianos empresarios
Vídeo mensual del Papa: por los pequeños y medianos empresarios Las empresas tienen vida. De generación en generación
Las empresas tienen vida. De generación en generaciónTraducción del artículo al italiano
Un pequeño compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, centrado específicamente en la comprensión de la riqueza “justa“, fue entregado por el Papa Francisco el lunes a los más de 5.000 empresarios italianos recibidos en audiencia en el Aula Pablo VI.
Estaban allí representando a más de 5 millones de empleados de pequeñas, medianas y grandes empresas manufactureras y de servicios de la península, que son miembros de la asociación Confindustria, la Confederación General de la Industria Italiana.
El discurso del Pontífice superó evidentemente el ámbito italiano, de hecho puede decirse que el valor de las consideraciones que hizo implican a toda la sociedad humana, especialmente en este periodo de gran incertidumbre y crisis. Y no es casualidad que el propio organismo confederal italiano tenga oficinas de representación en varios países ribereños del Mediterráneo, desde Europa del este hasta Rusia.
En su discurso, el Papa Francisco quiso caracterizar la figura del «buen empresario», frente a los “mercenarios“. El buen empresario se asemeja al “buen pastor“ -explicó Francisco- porque se hace cargo de los sufrimientos de los trabajadores y siente sus incertidumbres y riesgos. Una verdadera prueba es el tiempo en el que la situación es fácil después de la pandemia y con la guerra en curso en Ucrania.
Los denarios de Judas y los del Buen Samaritano
Mencionando algunos episodios bíblicos y evangélicos, el Papa ofreció un paralelismo entre “el dinero de Judas“ y el dinero que el samaritano adelanta al posadero para que atienda al hombre robado y herido que encontró en el camino, mostrando cómo “la economía crece y se hace humana cuando el dinero del samaritano es más numeroso que el de Judas“, es decir, cuando el altruismo supera el interés personal y egoísta.
No en vano, el dinero “puede servir, ayer como hoy, para traicionar y vender a un amigo o para salvar a una víctima“.
Compartir
El Papa quiso entonces aclarar cuál es la clave correcta para que un seguidor de Cristo que sea empresario “entre en el reino de los cielos“, frente a las palabras de Jesús que en el Evangelio de Mateo (19,23-24) considera una misión casi imposible para esta categoría aspirar (ver camello y ojo de la aguja).
La palabra clave es compartir. Asumir esta capacidad de extender la propia riqueza en beneficio de los demás permite al empresario rehuir la tentación idolátrica y le abre a la responsabilidad de hacer fructificar su riqueza y no disiparla. Así que no es imposible entrar en el Reino de los Cielos, difícil sí, pero no imposible, concluye el Papa.
¿Cómo se vive el compartir? Hay muchas formas “y cada empresario puede encontrar la suya“ con creatividad y según su propia personalidad. El Pontífice señala algunas de ellas:
- Filantropía: “dar a la comunidad, de diversas maneras“.
- El pago de impuestos: “una forma elevada de compartir los bienes, son el corazón del pacto social“. Obviamente, deben ser justos y equitativos, garantizando unos servicios eficaces y no corruptos.
- Creación de empleo: como no podía ser de otra manera para un empresario, esto significa también dar oportunidades a los jóvenes.
- Favorecer la natalidad: apoyando a las familias y permitiendo que las mujeres no sean discriminadas cuando esperan un hijo, pagando a menudo con el despido.
- Promover la integración de la población inmigrante a través de un empleo honesto, que a la vez que acoja, apoye e integre.
- Reducir la brecha entre los salarios de los directivos y los trabajadores: “si la brecha entre los más altos y los más bajos se hace demasiado grande, la comunidad empresarial se enferma, y pronto la sociedad se enferma“.
El olor del trabajo
Otro valioso consejo entregado por el Papa Francisco es que el propio empresario se considere y viva como un “trabajador“. “El buen empresario conoce a los trabajadores porque conoce el trabajo“, percibe ese olor que le hace estar en contacto con la vida de su empresa, y además, a través de ese contacto y esa cercanía imita “el estilo de Dios: estar cerca“.
Al fin y al cabo, el valor que crea una empresa no depende sólo de la creatividad y el talento del empresario, sino “también de la cooperación de todos“, por lo que, concluye el Pontífice, éste debe contar con la creatividad, el corazón y el alma de sus trabajadores, su “capital espiritual“.
Izquierdas, derechas y hermandades
La alternativa que presentan las hermandades se sitúa en un plano superior a la dialéctica política de izquierdas y derechas, es una cosmovisión fundamentada en las raíces culturales europeas.
Todo comenzó en Francia, en la Asamblea constituyente de 1792. A la derecha de la presidencia se sentaron los girondinos, partidarios del mantenimiento del orden y las instituciones. La izquierda de la Cámara la ocuparon los jacobinos, que propugnaban la radicalización revolucionaria. En el centro se situó un grupo de asambleístas indiferenciado, con objetivos poco definidos. Desde entonces, y hasta hoy, cualquier propuesta sobre asuntos sociales se califica de derecha o de izquierda por analogía con aquellos grupos, un planteamiento tan limitado como empobrecedor.
Durante el siglo XIX esta clasificación resultó más o menos eficaz para explicar la realidad social, pero fue decayendo a medida que se fue agotando la mística revolucionaria de la lucha de clase. En 1989 culminó el derrumbe de los sistemas marxistas que había comenzado años antes. El detonante más inmediato fue el fracaso del modelo económico, por eso, tras el desconcierto inicial retomen la idea de Gramsci de apropiarse de la cultura. Universidades, escuelas, organismos internacionales, medios de comunicación y otras tribunas son ocupadas por la izquierda.
Al día de hoy, los grupos que se reconocen como de izquierda, sin propuestas culturales, políticas o económicas que ofrecer, han optado por un nuevo modelo de transformación social: asumir todas las luchas que vayan surgiendo e integrarlas en un solo discurso (Laclau). En esa amalgama se integran el movimiento LGTBI, el feminismo radical, o queer, el dogma del cambio climático, el indigenismo, el ecologismo, la oposición a la cultura del esfuerzo, al derecho a la propiedad, a la vida, la revisión de la historia, la resignificación del lenguaje y la sustitución de la identidad de las personas por la igualdad. Y lo que venga, que este es un proceso abierto al que cada día se suman nuevas causas. Todas estas reivindicaciones se presentan en bloque, en un paquete completo con pretensiones de doctrina, que ha de ser asumido en su totalidad bajo pena de ser considerado negacionista primero, para ser luego cancelado (woke) como persona, derribado como estatua o exhumados sus restos si ya falleció.
Cualquier intento de ir legalmente contra este estado de cosas es considerado persecución judicial, o lawfare, término de moda en el lenguaje político para definir la supuesta persecución judicial de los poderosos a la izquierda.
Curiosamente esta radicalidad en temas sociales se complementa en lo económico con un salvaje capitalismo global, el presentado en la tan aireada Agenda 2030.
Imposible encontrar el hilo conductor de este amasijo de ideas, en ocasiones contradictorias, que se acumulan sin método. Un caos inasumible en el resulta imposible tomar decisiones lógicas, pero con un objetivo claro: reorientar las leyes que supuestamente determinan la Historia.
Aquí las hermandades tienen algo que decir. No son de derechas ni de izquierda, pero su identidad cristiana y su perfil social les obliga a entrar en el debate, conscientes de que ésta no es una lucha dialéctica entre girondinos y jacobinos, entre derecha e izquierda. La alternativa que presentan las hermandades se sitúa en un plano superior, es una cosmovisión fundamentada en las raíces culturales europeas, en la que tiene un papel fundamental la tradición judeocristiana. Explicaba Julián Marías que el cristianismo es prioritariamente una religión, pero también una visión del mundo, una forma de ver, pensar, proyectar y sentir la realidad y, en último extremo, una forma de vida que fundamenta, en buena medida, las estructuras intelectuales, jurídicas y sociales de la civilización occidental.
No se trata de animar a las hermandades a presentar soluciones técnicas a los problemas sociales, tampoco de alentar opciones partidistas; sino de proclamar los principios morales, también los referentes al orden social, así como dar criterio sobre cualquier asunto en la medida que lo exijan los derechos fundamentales de la persona.
La vida de la hermandad, como la de las personas, no se agota gestionando el presente (cofradías, elecciones, estrenos, itinerarios…), sólo cobra sentido en el futuro, un futuro que pertenece a Dios, que es eterno, puro presente, Señor de la Historia. Una Historia que no está regida por leyes inexorables que hay que reorientar, como proponen la izquierda; sino por la libertad del hombre, que lleva al cofrade a mirar el mundo con los ojos de Cristo, llevando hacia Él todas las realidades humanas.
Urge en las hermandades el desarrollo y aplicación de las herramientas intelectuales precisas para implicarse a fondo en devolver su sentido a la Historia, más allá de las propuestas marxistas, si no quieren terminar siendo dueñas de pasados gloriosos, presentes fugaces y futuros inciertos.
Doctor en Administración de Empresas. Director del Instituto de Investigación Aplicada a la Pyme Hermano Mayor (2017-2020) de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo, en Sevilla. Ha publicado varios libros, monografías y artículos sobre las hermandades.
El Papa comienza su visita a Kazajistán
El Papa Francisco se encuentra ya en territorio kazajo. El primero de sus discursos, el más político de los que espera dar, fue una llamada a la unidad y al respeto.
El Papa alabó, además, la capacidad de respetar a las distintas religiones que muestra el pueblo kazajo.
Ahora puedes disfrutar de un 20% de descuento en tu suscripción a Rome Reports Premium, la agencia internacional de noticias, especializada en la actividad del Papa y del Vaticano.
Europa reza por la paz en Ucrania
El 14 de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, los católicos de todos los países de Europa están llamados a rezar por la paz en Ucrania, especialmente con la Adoración al Santísimo Sacramento.
 “Ucrania sufre y merece la paz”, afirma el Papa en la Jornada de oración
“Ucrania sufre y merece la paz”, afirma el Papa en la Jornada de oración Así es el texto de la Consagración de Ucrania y Rusia al Corazón Inmaculado de María
Así es el texto de la Consagración de Ucrania y Rusia al Corazón Inmaculado de MaríaEl presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, Mons. Gintaras Grušas, Arzobispo de Vilnius, ha convocado a todas las Conferencias episcopales europeas a vivir el 14 de septiembre un día de oración para invocar la paz para Ucrania.
Esta petición por la paz impulsado por los obispos europeos ha centrado su mirada en la Adoración eucarística. El propio lema de la jornada “Arrodillados ante la eucaristía para invocar la paz” es una invitación a las parroquias y templos a realizar actos de adoración eucarística pidiendo el cese de la guerra.
La fecha no es casual ya que la Conferencia Episcopal de Rito Católico Romano en Ucrania ha declarado 2022 como Año de la Santa Cruz. En la carta que los obispos ucranianos publicaron con motivo de este año señalaron el «doloroso camino de la cruz», que está recorriendo la nación ucraniana «en el que personas inocentes sufren. (…) Ahora más que nunca comprendemos a Jesucristo en su vía crucis, comprendemos su sufrimiento y muerte”.
Este Año de la Santa Cruz terminará con una solemne Santa Liturgia y Vía Crucis con la participación de todos los obispos católicos romanos de Ucrania el 14 de septiembre de 2022, durante el Día Europeo de Oración por Ucrania.
Hace unos meses, durante la Cuaresma de 2022, la CCEE coordinó una cadena eucarística en la que cada día se oró tanto por las víctimas de la pandemia de covid como por la guerra de Ucrania.
Los bienes existen para hacer el bien. XXV domingo del Tiempo Ordinario (C)
Jesús cuenta la parábola del mayordomo acusado ante su amo (en el griego de Lucas se le llama «kurios», señor, el mismo nombre que se da a Dios) de despilfarrar sus bienes. Al final, sin embargo, el mismo señor alaba a su administrador por haber distribuido sus bienes entre los deudores, despilfarrándolos
igualmente. El punto de la conversión del mayordomo es la llamada del amo a rendir cuentas de su mayordomía, pues le será quitada. Nos viene a la mente la parábola del rico insensato que atesoró su cosecha en los graneros, pero que perdería su vida esa misma noche. Hay en la actuación del administrador una notable premura: “Siéntate, escribe, cambia la cuantía de tu deuda”. Es alabado por su señor, que no está interesado en la acumulación de bienes, sino en que se utilicen para hacer el bien, para aliviar el dolor y el sufrimiento. Antes, ese administrador descuidaba aquellos bienes, o los utilizaba para sí mismo, para divertirse, para especular, para el egoísmo. Después de que le anunciaran su destitución, aunque impulsado por el deseo de hacer amigos que luego lo acojan, adivinó el corazón de su señor: quería que sus bienes estuvieran destinados a hacer el bien a todos.
Eso es lo que Dios quiere para los bienes materiales y espirituales creados por él y dejados a los hombres como administradores. Es lo que quiere para los bienes dejados en herencia a su Iglesia: el tesoro de su Palabra, la fuerza de los sacramentos, la gracia de la salvación, la verdad que nos hace libres, el mandamiento nuevo del amor. Que estos bienes no sean confiscados y puestos en las arcas: sirven para la salvación de todos, pues Dios quiere que “todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad”, explica Pablo a Timoteo, y por eso quiere que recemos por todos, incluso por el emperador que da muerte a los cristianos, o por los que se enriquecen de manera deshonesta.
“Haceos amigos con las riquezas deshonestas, para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas”. Deshonestas porque se han acumulado mediante el fraude, como el de los destinatarios de la invectiva del profeta Amós, que pisotean a los pobres y no soportan el reposo de la luna nueva y del sábado, porque pone freno a su codicia de ganar dinero deshonestamente, con medidas falsas, vendiendo las sobras, comprando un esclavo por un par de sandalias. O deshonestas porque engañan a los hombres, porque prometen una felicidad que nunca darán. Pero si se utilizan para ayudar, para socorrer, esas riquezas crean amistad y gratitud en todos los pobres y desheredados de todo tipo, que en la vida estarán cerca de nosotros y en el momento de nuestra muerte darán testimonio de que les hemos dado dinero, atención, tiempo, ciencia, vida, amor.
La homilía sobre las lecturas del domingo XXV
El sacerdote Luis Herrera Campo ofrece su nanomilía, una pequeña reflexión de un minutos para estas lecturas.
La impresionante vida del cardenal Van Thuan
Se cumplen 20 años del fallecimiento del cardenal Van Thuan. Su proceso de beatificación continúa tras ser declarado venerable y crecer su devoción en todo el mundo.
 Cristianos perseguidos y también ignorados
Cristianos perseguidos y también ignorados Mártires
Mártires El Papa Francisco envía una ayuda económica a Haití, Bangladesh y Vietnam
El Papa Francisco envía una ayuda económica a Haití, Bangladesh y VietnamFrancois Xavier Nguyen Van Thuan nació el 17 de abril de 1928 en una pequeña ciudad de Vietnam. Era el mayor de 8 hermanos. Los Van Thuan eran católicos desde varias generaciones y vivían en un ambiente de fe inconmovible, por eso no resultó extraño que el joven Nguyen decidiese ingresar en el seminario.
Fue ordenado sacerdote en 1953 y, viendo que tenía cualidades intelectuales, sus superiores le enviaron a Roma para ampliar conocimientos. Finalizados sus estudios volvió a Vietnam, donde fue profesor del seminario y posteriormente rector y vicario general de su diócesis. Su trabajo pastoral fue muy eficaz. En 1967 fue nombrado obispo de Nha Trang.
Un año después, las tropas comunistas ocuparon muchas ciudades de Vietnam del Norte. El 24 de abril de 1975, pocos días antes de que el régimen se hiciera con el poder de todo el país, Pablo VI lo nombró arzobispo coadjutor de Saigón. Tres semanas después fue arrestado y encarcelado. Comenzaba así un larguísimo periodo de cautiverio que duró trece años, sin juicio ni sentencia, nueve de los cuales los pasó incomunicado.
Van Thuan ante la adversidad
Quedó entonces aislado y sin contacto con su pueblo, pero buscó el modo de ponerse en comunicación con ellos. Una mañana le dijo a Quang, un niño de siete años: “Dile a tu madre que me compre blocs viejos de calendarios». Por la noche el niño le trajo los cuadernos, y así «escribí a mi pueblo mi mensaje desde la cautividad”. El obispo devolvía los escritos al niño que se los entregaba a sus hermanos. Éstos se encargaban de copiar y distribuir a los católicos que debían actuar clandestinamente.
De estos breves mensajes nació un libro, «El camino de la esperanza». Lo escribió con rapidez -en mes y medio- pues tenía miedo de no poder terminarlo si lo trasladaban a otro lugar. Del mismo modo fueron saliendo posteriormente nuevos libros.
Misas en la cautividad
Van Thuan, sabía que la fuerza que precisaba para mantener su alma y su estado de ánimo sólo le podía venir del encuentro con el Señor. “Cuando me arrestaron, tuve que marcharme enseguida, con las manos vacías. Al día siguiente me permitieron escribir a los míos, para pedir lo más necesario: ropa, pasta de dientes… Les puse: ´Por favor, enviadme un poco de vino como medicina contra el dolor de estómago`. Los fieles comprendieron enseguida. Me enviaron una botellita de vino de misa, con la etiqueta: ´medicina contra el dolor de estómago`, y hostias escondidas en una antorcha contra la humedad. La policía me preguntó:
–¿Le duele el estómago?
–Sí.
–Aquí tiene una medicina para usted.
Nunca podré expresar mi gran alegría: diariamente, con tres gotas de vino y una gota de agua en la palma de la mano, celebré la misa (…). La Eucaristía se convirtió para mí y para los demás cristianos en una presencia escondida y alentadora en medio de todas las dificultades”.
Apostolado con los guardias
Luego le vinieron momentos todavía más dramáticos. Fue trasladado a otro lugar en un penoso viaje en barco con otros 1.500 prisioneros famélicos y desesperados. Allí fue nuevamente encarcelado, pero ahora además en una celda de aislamiento. Comenzaba una nueva y larga etapa todavía más penosa que la de los años anteriores. Su insólita actitud de respeto ante los guardias encargados de controlarlo permitió una relación que podríamos calificar como sorprendente.
En un principio, el trato con ellos era inexistente; no le hablaban, respondían sólo “sí” o “no”; era imposible ser amable con ellos. Empezó entonces por sonreírles, intercambiar palabras amables y contarles historias de sus viajes, de cómo viven en otros países: Estados Unidos, Canadá, Japón, Filipinas, Singapur, Francia,…; y les habló de economía, libertad, tecnología, etc., incluso les enseñó lenguas como el francés y el inglés: “¡mis guardianes se convierten en mis alumnos!” Mejoró así las relaciones con ellos y el ambiente de la prisión, y aprovechó entonces para hablarles también de temas religiosos.
Un viaje a Lourdes
El amor a la Virgen lo había recibido de su familia. En su casa rezaban el rosario a diario y vivían muchas devociones marianas. En sus años de seminario vivió también, con profunda unción, muchas prácticas dirigidas a la Madre de Dios. Durante su estancia en Italia viajó a varios países europeos; en agosto de 1957 estuvo en Lourdes y allí sintió una fuerte presencia de la Virgen. Arrodillado ante la cueva, donde una vez hizo lo mismo Bernardette, escuchó en su corazón las palabras que María había dirigido a aquella joven: “No te prometo alegría y consuelo en la tierra, sino más bien adversidades y sufrimiento”.
Comprendió que estas palabras también estaban dirigidas a él. Era una premonición de lo que le vendría después. Durante su largo cautiverio la Virgen María tuvo un papel esencial en su vida y recordando su estancia en la prisión escribió: “¡Hay días en que, al límite del cansancio, de la enfermedad, no puedo ni recitar una oración!” entonces rezaba el Ave María y la repetía muchas veces. La Virgen fue para él su continua compañera durante aquella penosa cautividad.
Van Thuan liberado
La libertad le llegó de improviso el 21 de noviembre de 1988, y supuso un enorme gozo para los cristianos vietnamitas, pero no pudo permanecer mucho tiempo en su tierra. Muy pronto fue exiliado a Occidente. En el Vaticano se valoró enseguida su presencia y fue llamado para participar en diferentes misiones. Fue en estos años, fue curándose de las penalidades sufridas durante tanto tiempo, pero continuó hasta el final de sus días llevando una vida sobria.
En el 2000 llegó un momento conmovedor en su vida: fue llamado a predicar los ejercicios espirituales de Cuaresma a Juan Pablo II y a la curia romana. Cuando el Papa le recibió para felicitarle y mantener con él una entrañable conversación, el cardenal Van Thuan respondió: “hace 24 años estaba celebrando misa con tres gotas de vino y una de agua en la palma de mi mano. Nunca hubiera pensado que el Santo Padre me recibiría de esta manera… Qué grande es nuestro Señor, y que grande es su amor”. En el año 2001 el Papa le nombró cardenal de la Iglesia católica. El 16 de septiembre del 2002, tras padecer un cáncer durante años, dio el paso definitivo a la vida eterna.
Cinco años después de su fallecimiento el Papa Benedicto XVI dispuso que se iniciase en Roma el proceso de su beatificación. Sin llegar a sufrir físicamente el martirio, se le puede considerar un verdadero mártir del catolicismo vietnamita y a la vez, un modelo de fidelidad a la Iglesia en situaciones difíciles y comprometidas.