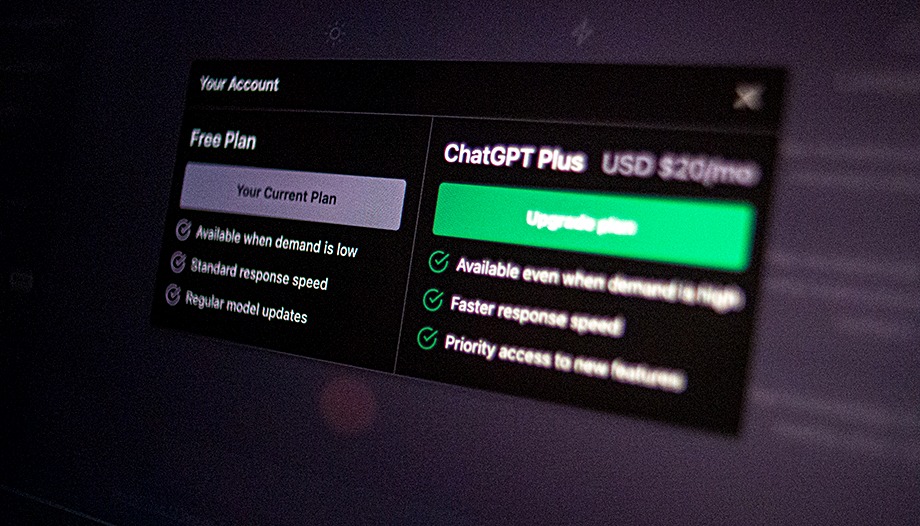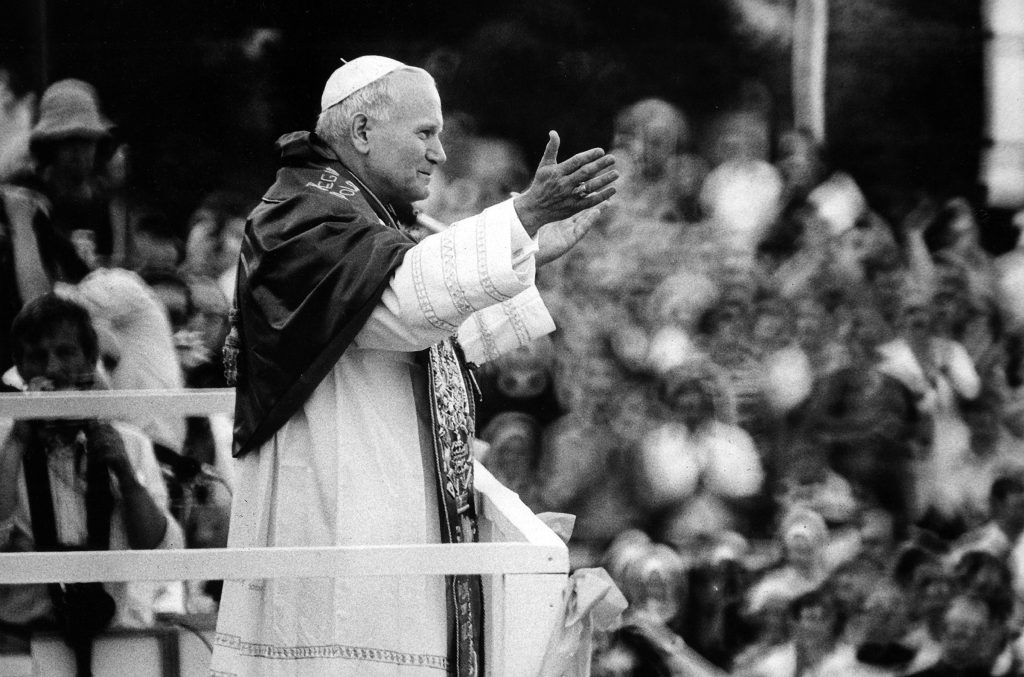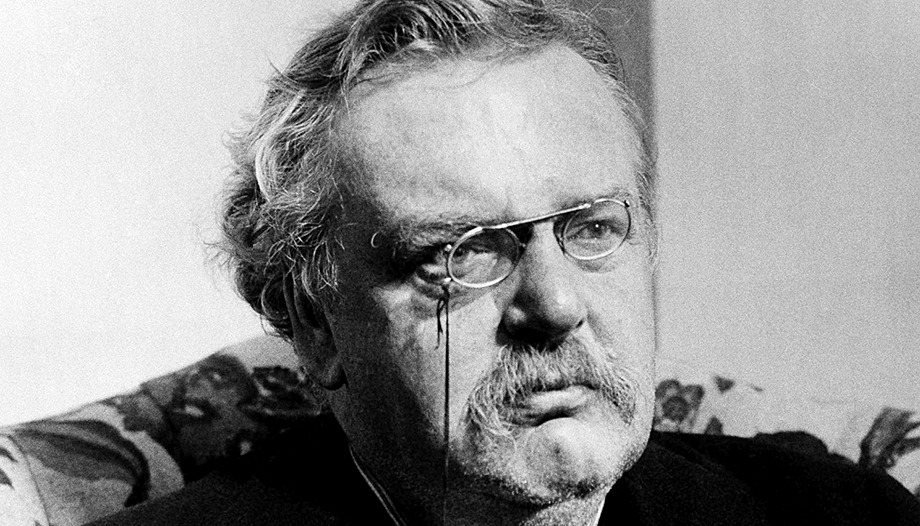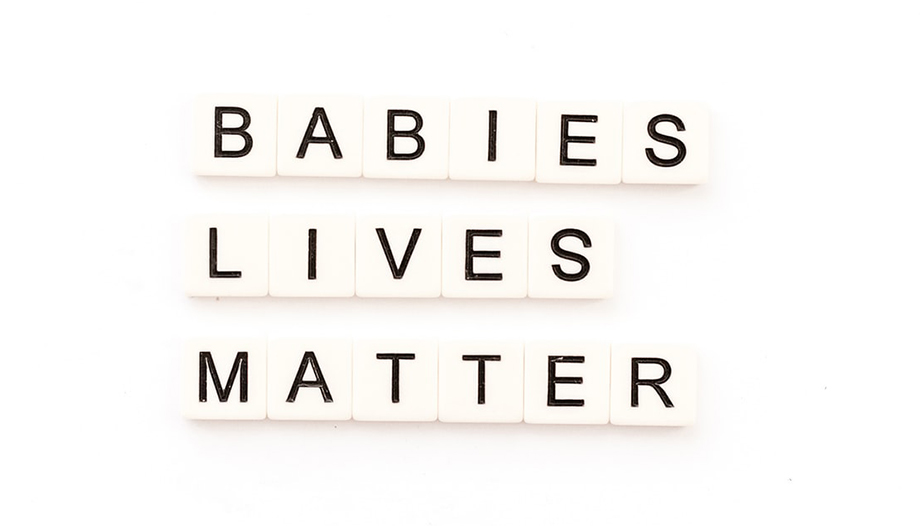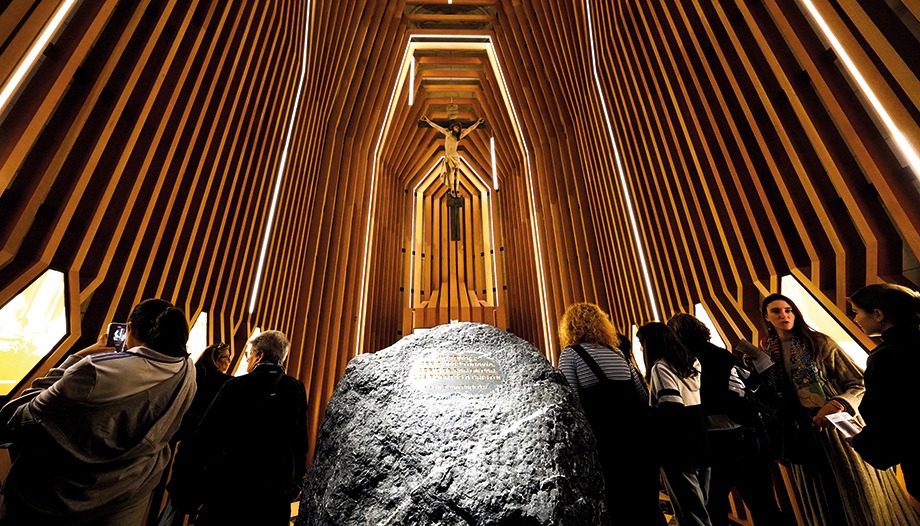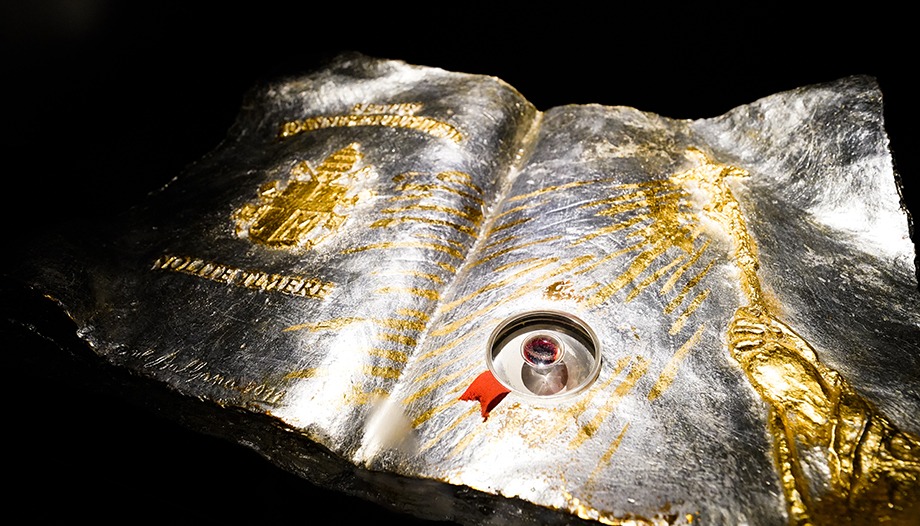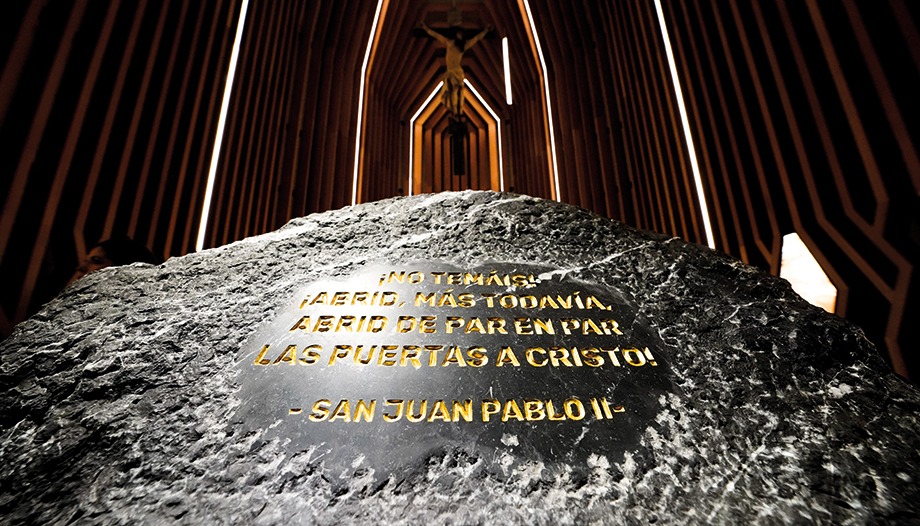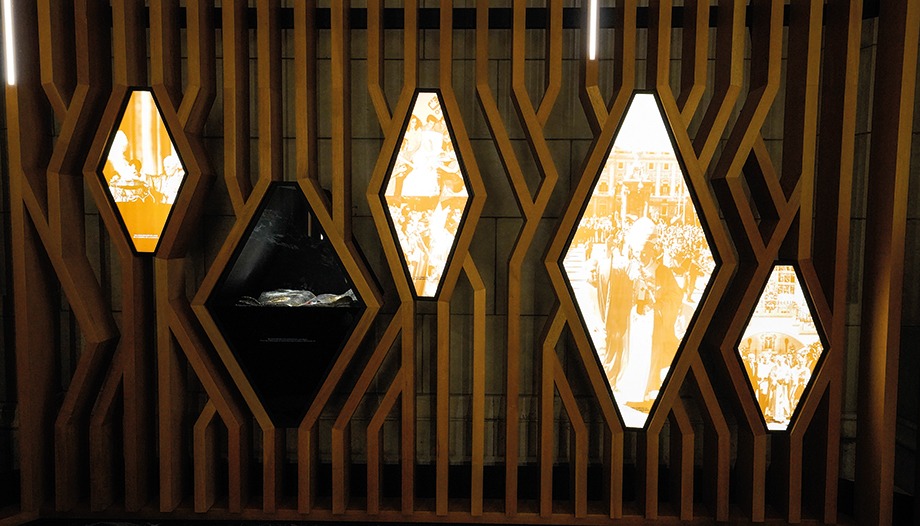Mila Glodava acaba de retirarse del ministerio parroquial activo para continuar su labor misionera de corresponsabilidad en Filipinas, así como su trabajo en una fundación benéfica. En 2019 coordinó la primera conferencia sobre corresponsabilidad en Asia-Pacífico, celebrada en Filipinas y copatrocinada por el International Catholic Stewardship Council y el Socio-Pastoral Institute.
Antigua directora de corresponsabilidad de la parroquia de San Vicente de Paúl de Denver (Colorado), Mila había sido su directora de comunicaciones y corresponsabilidad desde 2014. Ocupó este último cargo durante más de 25 años en la parroquia de Santo Tomás Moro en Centennial (Colorado). Bajo su dirección, junto con el párroco, Andrew, su parroquia recibió numerosos premios, incluido el premio Arzobispo Thomas Murphy en 2007.
Desde 2002, Mila, natural de Filipinas, ha estado trabajando con Andrew y el Socio-Pastoral Institute, una agencia de la Conferencia Episcopal de Filipinas, para introducir la corresponsabilidad en su país. En 2009, ella y Andrew escribieron un libro titulado “Making Stewardship a Way of Life: A Complete Guide for Catholic Parishes”, publicado por Our Sunday Visitor.
Mila es licenciada en Educación por la Universidad San Pablo de Manila, y en 2015, después de muchos años de servicio, ha realizado un máster en Teología por el “Augustine Institute” de Denver. Ella y su marido, Mark, tienen dos hijos y cuatro nietos.
¿Qué distingue a las personas más generosas?
–Para mí son las personas más felices. Contagian vibración y enfrentan los problemas con un sentido de confianza y de esperanza. También sienten que Dios los ha bendecido inmensamente y están agradecidos por sus muchas bendiciones: su vida, salud, fe, familia, educación, trabajo, amigos, la belleza de la creación y muchas más.
¿Qué puede hacer un pastor para ayudar a sus fieles a ser más generosos?
–Respuesta corta, ¡él mismo debe ser generoso! Respuesta larga: ¡Debe ser la primera persona en dar! Los feligreses tomarán la generosidad de su párroco como modelo a seguir. ¿Por qué? Porque saben que los sacerdotes no ganan mucho dinero. Enseñan con el ejemplo. El Papa san Pablo VI en su Evangelii Nuntiandi n. 41 escribió que «El hombre moderno escucha con más gusto a los testigos que a los maestros, y si escucha a los maestros es porque son testigos». Por supuesto, también debe entender que lo que él ofrece nace de la acción de gracias por las innumerables bendiciones recibidas de Dios.
Si un párroco no ha introducido la corresponsabilidad como una forma de vida en su parroquia, le recomiendo que lo haga. Los obispos católicos de EE.UU sostenían en su Carta Pastoral “Stewardship: A Disciple’s Response” (USCCB, 1992), que la corresponsabilidad, como indica el título, trata de la respuesta de un discípulo a la invitación de seguir a Jesús y a la llamada universal a la santidad. Por lo tanto, la corresponsabilidad implica mucho más que simplemente dar dinero y ser generoso.
¿Qué pueden hacer un padre o una madre muy atareada para vivir mejor como discípulos corresponsables?
–En primer lugar, amar a nuestros hijos es la mejor manera de vivir como un discípulo corresponsable y enseñar con el ejemplo, especialmente las virtudes de la gratitud y la generosidad. Una lección muy importante que pueden dar a sus hijos es ser agradecidos por lo que tienen, especialmente en un mundo que empuja continuamente a lograr las cosas que se desean. A menudo he dicho en mis sesiones por varios países que «la corresponsabilidad es una forma de vida cristiana, una vida de acción de gracias por las innumerables bendiciones de Dios».
¿En qué medida la vida cotidiana de los fieles está preparada para desarrollar la corresponsabilidad?
–Creo que una vida de oración y Eucaristía, que significa “acción de gracias”, es la mejor manera de desarrollar la corresponsabilidad. Es por eso que cuando enseñamos nuestro modelo de corresponsabilidad en la parroquia de Santo Tomás Moro (Denver), solemos poner mucho énfasis en comenzar por hacer tiempo para Dios en la oración y en la adoración, y desarrollar de ese modo una relación más profunda de amor por Dios. Con este amor, uno no necesita preocuparse demasiado para hacer algo hermoso para Dios. Esto es muy patente en una relación amorosa como la de marido y mujer. Hacemos cosas los unos por los otros debido a nuestro amor mutuo.
Lo mismo es también cierto para nuestros hijos. Todavía recuerdo un gesto de cariño de mi hijo mientras yo lo esperaba después de la escuela. Al descender del autobús escolar, vio un hermoso diente de león amarillo, que en realidad es una mala hierba, en nuestro jardín delantero. Tomó uno y me lo dio diciendo: “¡Te quiero, mamá!”. ¡Y quién es nuestro mejor ejemplo de amor, sino el mismo Jesucristo que murió en la cruz por nosotros! Andrew Kemberling, con quien he escrito “Hacer de la corresponsabilidad una forma de vida: una guía completa para las parroquias católicas” («Our Sunday Visitor», 2009), a menudo dice: “Él [Jesucristo] pagó una deuda que no debía, porque nosotros debíamos una deuda que no podíamos pagar”. Entonces, ¿cómo podemos corresponderle? Devolviéndole nuestro tiempo, talento y tesoro, en acción de gracias por lo que ha hecho por nosotros.
¿Cuáles han sido sus mejores experiencias de corresponsabilidad?
–Mi mejor experiencia de corresponsabilidad es mi propia conversión personal. La corresponsabilidad fue definitivamente un reto para mí, porque no sólo no sabía mucho sobre la corresponsabilidad, sino que tampoco la vivía. Sin embargo, si conocieras mi personalidad, sabrías que me encanta aceptar retos. Aunque utilizábamos la palabra corresponsabilidad, el reto para mí en aquel momento era aumentar la colecta del ofertorio. Además, ¡soy una aprendiz! El Gallup StrengthFinder (una encuesta para conocer nuestros talentos) afirmó que el aprendizaje es, de hecho, mi mayor fortaleza. Por lo tanto, estaba decidida a aprender más sobre la corresponsabilidad.
En 1989, los programas de corresponsabilidad no eran nada comunes en la Iglesia de Estados Unidos. De hecho, los obispos católicos estadounidenses no escribieron la carta pastoral sobre la corresponsabilidad que he mencionado antes hasta 1992. Cuando se me pidió que la revisara antes de su publicación, no pude aceptar porque no me sentía con la experiencia necesaria para ello.
No obstante, había algunas iniciativas pioneras, pero eran extremadamente escasas. Además, toda la literatura que se podía encontrar estaba escrita por Protestantes. En aquel momento, sin embargo, todas estas ayudas me bastaron para arrancar, y el resultado fue lo bastante convincente como para que continuáramos con el programa año tras año y lo desarrolláramos hasta lo que es hoy.
Sin embargo, no fue hasta 1991 cuando experimenté una conversión a la corresponsabilidad como forma de vida, no gracias a ningún sacerdote, sino de una feligresa, Jean Harper. Mientras escribía su historia para nuestro boletín, sentí que el Espíritu Santo agitaba algo dentro de mí. La historia de la conversión de Jean me hizo darme cuenta de que, aunque yo había sido católica desde la cuna, no había dado prioridad a Dios en mi vida. También me di cuenta de que, para mí, dar era un acto de orgullo por tener algo que compartir, más que una acción de gracias por todo lo que Dios me había dado.
En aquella época, el dinero tampoco nos sobraba. Aunque Mark y yo trabajábamos, el dinero entraba por una mano y salía por la otra. Lo que me hizo replantearme nuestro modo de vida fue el versículo que Jean citó de Malaquías, capítulo 3, versículo 10: «Llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya sustento en mi Templo. Ponedme a prueba en esto —dice el Señor de los ejércitos—: ¿No os abriré entonces las compuertas del cielo y derramaré bendiciones sin tasa?».
Había oído este versículo muchas veces, pero nunca le di mucha importancia; nunca lo había asimilado. ¿No respondió Jesús cuando fue tentado por el diablo que «No tentarás al Señor tu Dios»? (Mt 4, 7) Pero esta vez lo oí de otra manera. Dios quiere que lo ponga a prueba. Me estaba retando a ofrecer el diezmo.
En casa, después de cenar, le leí a Mark la historia de Jean. No estaba segura de si realmente prestaba atención, pero no dijo «no» cuando le insinué «tenemos que atrevernos»: dar a Dios el diezmo, lo primero y lo mejor. Lo hicimos. Y nuestra vida nunca volvió a ser la misma después de eso. ¿Significa eso que nunca hemos tenido dificultades en la vida desde que empezamos a abrazar la corresponsabilidad? Al contrario. En nuestros 50 años de vida matrimonial, Mark fue despedido al menos cuatro veces. Puedo afirmar que fue durísimo sobrevivir con el sueldo de un empleado eclesiástico (aunque tengo que admitir que father Andrew, que practicaba lo que predicaba, ajustaba los sueldos en la parroquia en función de las responsabilidades).
Sin embargo, la recesión de 1991 en Estados Unidos fue una verdadera prueba para nosotros, ¡porque acabábamos de empezar a diezmar! Cuando Mark perdió su trabajo, nos enfrentamos a un dilema. ¿Debíamos seguir o no dando lo que sabíamos que era una cantidad importante a la Iglesia y a algunas causas benéficas escogidas? Decidimos continuar, pero tuvimos que revisar nuestras prioridades en la vida, confiando en que Dios proveería para nuestras necesidades. ¿Y adivina qué? Lo hizo. Efectivamente, Dios proveyó a nuestras necesidades durante los cinco años que Mark, ingeniero eléctrico, no pudo encontrar un trabajo en su campo. Sin embargo, teníamos comida en nuestra mesa, nuestra hipoteca estaba pagada, nuestros hijos tenían ropa que ponerse, y terminaron la escuela secundaria en ese momento. Es verdad: «Dios no se deja ganar en generosidad».
Hoy, estoy feliz de decir que con más de 50 años de matrimonio, Dios nos ha bendecido de innumerables maneras, incluyendo cuatro nietos de nuestros hijos, Kirsten y Kevin, y sus cónyuges. Por supuesto, Dios nos ha bendecido con mucho más, pero me llevaría demasiado tiempo y espacio mencionarlos a todos.
¿Por qué el dinero no es lo principal en la corresponsabilidad?
–Es una pena que la corresponsabilidad se identifique a menudo con el dinero o la recaudación de fondos. Esto se debe al hecho de que los primeros impulsores e incluso los de los últimos tiempos utilizaban la palabra sólo cuando querían aumentar la colecta de la Misa. De hecho, así fue precisamente como la utilizamos cuando empezamos la corresponsabilidad en Santo Tomás Moro (mi parroquia), porque las ofrendas tendían a la baja. La buena noticia fue que no nos detuvimos ante la necesidad de aumentar esas colectas. Continuamos abrazando y desarrollando la corresponsabilidad con el tiempo, talento y tesoro. Esto hizo que el dinero fuera sólo un tercio del programa de corresponsabilidad.
Durante el tiempo en que Andrew Kemberling fue párroco, enfatizamos el tiempo dedicado a la oración en lugar de unirlo al talento. También añadimos la corresponsabilidad de la fe, de la vocación y de la tierra, haciendo que el dinero fuera sólo una sexta parte del modelo de corresponsabilidad de santo Tomás Moro. En realidad, estas fases coinciden más con el fondo de lo que la Conferencia Episcopal (USCCB) escribió en su carta pastoral. De hecho, los obispos también describieron cómo podemos ser administradores de la Iglesia (fe), administradores de la vocación y administradores de la creación (tierra).
¿Cómo afecta la corresponsabilidad a una parroquia?
–Permíteme que te describa a un observador objetivo, Luciano Pili, sacerdote filipino que visitó la parroquia de santo Tomás Moro, siguiendo instrucciones del obispo Julio X. Labayen, OCD, de la Prelatura de Infanta. Mencioné por casualidad mi trabajo como Directora de Comunicaciones y Corresponsabilidad en Santo Tomás Moro en una reunión del clero en 2000. El obispo Labayen sintió curiosidad y quiso saber más sobre mi trabajo. De ahí la visita de Pili, junto con otros clérigos y religiosos, a Santo Tomás Moro.
«Encontramos en la parroquia de santo Tomás Moro, dirigida por Andrew Kemberling», dijo Pili, «una parroquia vibrante y dinámica, con un modelo de Iglesia que había integrado con éxito la espiritualidad de la corresponsabilidad en todas las facetas de la vida de la comunidad eclesial, incluida la vida de oración, la ecología, las vocaciones, el voluntariado, las finanzas, el liderazgo y la vida litúrgica y sacramental. Utilizaban como guía un cambio de paradigma: la necesidad de dar, en lugar de dar para una necesidad».
Estoy absolutamente de acuerdo con la observación de Pili. Santo Tomás Moro es una comunidad que reza, acoge, sirve, da y celebra, deseosa de conocer su fe, vivirla y compartirla. Con la corresponsabilidad, los feligreses están preparados y listos para «ir y hacer discípulos», para evangelizar. Y lo que es más importante, Pili pensaba que la corresponsabilidad era la clave de la sostenibilidad de la Iglesia de los pobres, que se ha mostrado desde que adoptaron la «nueva forma de ser Iglesia, una comunidad de discípulos, la Iglesia de los pobres».
Un sacerdote que asistió a nuestra primera conferencia en 2003 sobre la «sostenibilidad de la Iglesia de los pobres» escuchó el mensaje de la corresponsabilidad, lo abrazó y lo compartió con sus feligreses, que recibieron con entusiasmo el mensaje y lo abrazaron también. Su ejemplo inspiró a otras parroquias y a un número creciente de diócesis, hasta que se convirtió en un movimiento que la Conferencia Episcopal de Filipinas ya no podía ignorar.
Como resultado, y después de más de 20 años, la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas finalmente lo adoptó con una Instrucción Pastoral sobre Corresponsabilidad y también creó la Oficina de Corresponsabilidad en 2021. Ese texto también afirmaba que la Iglesia filipina ya estaba dispuesta para intentar cambiar el sistema de aranceles o estipendios por la administración de los sacramentos, practicado durante quinientos años. Lo habían intentado al menos desde el Segundo Concilio Plenario de Filipinas, aunque no lograban los medios para reemplazar las cantidades obtenidas anteriormente. Solo después de practicar la corresponsabilidad en las parroquias y finalmente en las diócesis lograron sustituir esa forma sostener a la Iglesia.
¿Qué tiene que ver la corresponsabilidad con la sinodalidad?
–Mi idea de la sinodalidad es que se trata de la renovación de la Iglesia en «Comunión, Participación y Misión». Se guía por la escucha, el juicio y la acción desde la base. No cabe duda de que la corresponsabilidad y la sinodalidad tienen algo en común. Daré sólo un ejemplo de todo esto que está ocurriendo en la Iglesia de Filipinas.
Para celebrar los 500 años de cristianismo, la Conferencia Episcopal de Filipinas (CBCP) publicó en enero de 2021 una Instrucción Pastoral sobre la Corresponsabilidad que ofrece una prueba concreta de que la Iglesia filipina busca la renovación. Todo comenzó, sin embargo, en 1991, cuando el Segundo Consejo Plenario de Filipinas (PCPII) declaró que la Iglesia en Filipinas debía:
- Transformarse en una comunidad de discípulos;
- convertirse en la Iglesia de los pobres;
- comprometerse en la evangelización integral.
En otras palabras, la Iglesia en Filipinas aspira a ser una «nueva forma de ser Iglesia, la Iglesia de los pobres». San Juan XXIII utilizó esta frase en el Concilio Vaticano II, en 1962. El obispo Labayen de la Prelatura de Infanta y la Federación de Obispos Asiáticos la adoptaron en 1975, y en 1991, el PCPII proclamó: “Siguiendo el camino del Señor, optamos por ser la Iglesia de los pobres».
Sin embargo, diez años más tarde, durante la Consulta Pastoral Nacional de 2001 sobre la Renovación de la Iglesia, una evaluación de sus progresos como «Iglesia de los Pobres» dio lugar a críticas contradictorias. Algunos no querían llamarse a sí mismos «Iglesia de los Pobres» y no querían tener nada que ver con ello. Otros no querían cambiar el modelo de «cristiandad» por el de «Iglesia de los pobres». Otros, como el obispo Labayen, acusado de comunista por su amor a los pobres, querían este último modelo y tomaron medidas para hacerlo realidad. Aunque tardó algunos años, la iniciativa del obispo Labayen sobre el modelo de la «Iglesia de los pobres» empezó a cobrar fuerza. También resultó de ahí mi colaboración activa con el obispo Labayen.
En 2002, el obispo Labayen profundizó en la corresponsabilidad como una forma de vida. Aquí es donde escuchar, juzgar y actuar resultó esencial. Monseñor Labayen escuchó, juzgó y actuó cómo la corresponsabilidad era la clave para la sostenibilidad de “la Iglesia de los Pobres», la nueva forma de ser Iglesia. Compartió todo lo que aprendió sobre la corresponsabilidad como forma de vida con otros obispos y el resto, como suele decirse, es historia.
La Declaración Pastoral de la CBCP sobre la Corresponsabilidad prometió tres cosas: 1) comprometerse con la educación, formación y catequesis en la Espiritualidad de la Corresponsabilidad, 2) adoptar un programa concreto de corresponsabilidad en las diócesis para reemplazar el «arancel» lo antes posible, y 3) crear un equipo de apoyo para ayudar a las diócesis a implementar un programa de corresponsabilidad. Era mucho pedir. Sin embargo, la determinación de los obispos de cumplir sus promesas ha sido real. En julio de 2021, la CBCP cumplió su promesa nº 3, creando la Oficina Episcopal de Corresponsabilidad, dirigida ahora por el Obispo Broderick Pabillo, anteriormente Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de Manila, y ahora Vicario Apostólico del Vicariato Apostólico de Taytay. La Oficina de Corresponsabilidad también tenía como objetivo cumplir la primera de las promesas, y comenzó inmediatamente con un seminario virtual para las diócesis, que continúa realizándose en la actualidad.
De hecho, la corresponsabilidad como forma de vida no sólo está produciendo una conversión personal, sino también una transformación estructural, especialmente en lo que se refiere a la rendición de cuentas y a la transparencia.
El ex presidente de la CBCP, el arzobispo Sócrates Villegas (archidiócesis de Lingayen-Dagupan), fue uno de los muchos obispos que implantaron la corresponsabilidad en sus diócesis. Su diócesis utilizó la palabra «Pananabangan» en lugar de «corresponsabilidad». Cree en que es posible «vivir una vida valiente de donación generosa, sin volver al viejo sistema, sin tener miedo.» Su diócesis aspira a proporcionar una «estructura más fuerte y viable para construir un sistema más profesional y una relación con nuestros feligreses, como miembros activos y comprometidos en la vida y misión de la Iglesia.» Como resumen afirma que «la Iglesia no tendrá un poker con «pananabangan». La Iglesia será más creíble, más profética y más semejante a Cristo con «pananabangan».
Además, la CBCP adoptó el tema «Gifted to give«, que sin duda se ha visto influido por el mensaje de la corresponsabilidad. Los frutos del cristianismo que la Iglesia de Filipinas recibió hace 500 años están ahora maduros para compartir el don de la fe con otras naciones, cumpliendo el punto 3 del PCPII, la evangelización integral. Esta es, de hecho, la esencia de la sinodalidad: «Comunión, Participación y Misión».
¿Puede arraigar la corresponsabilidad en otros países alejados de Estados Unidos?
–No tengo ninguna duda al respecto. Sin embargo, no me resultaba evidente cuando llevé por primera vez el mensaje de la Corresponsabilidad a la Prelatura de Infanta y, con el tiempo, a toda la Iglesia de Filipinas.
¿Tienen los niños algo que enseñarnos sobre la corresponsabilidad?
–¡Absolutamente! En santo Tomás Moro, no sólo promovimos las ofrendas de los niños, sino que también empezamos a llamar al altar a los niños durante la colecta del ofertorio. Mientras que los niños mayores daban de su paga, los más pequeños solían poner en el ofertorio los regalos de sus padres. La colecta de ofrendas de los niños iba a una cuenta especial de caridad, que se distribuía a organizaciones benéficas que los niños estudiaban e investigaban con la ayuda de sus profesores, catequistas o pastores juveniles. La mayoría de las veces, lo que los niños quieren es ayudar a los pobres, especialmente a los niños pobres. Con el tiempo, los padres que no hacían aportaciones regulares, acabaron siguiendo el ejemplo de sus hijos.
El autorDiego ZalbideaProfesor de Derecho patrimonial canónico, Universidad de Navarra






 “Sin la Conferencia Episcopal es incomprensible el recorrido de la Iglesia en España”
“Sin la Conferencia Episcopal es incomprensible el recorrido de la Iglesia en España”