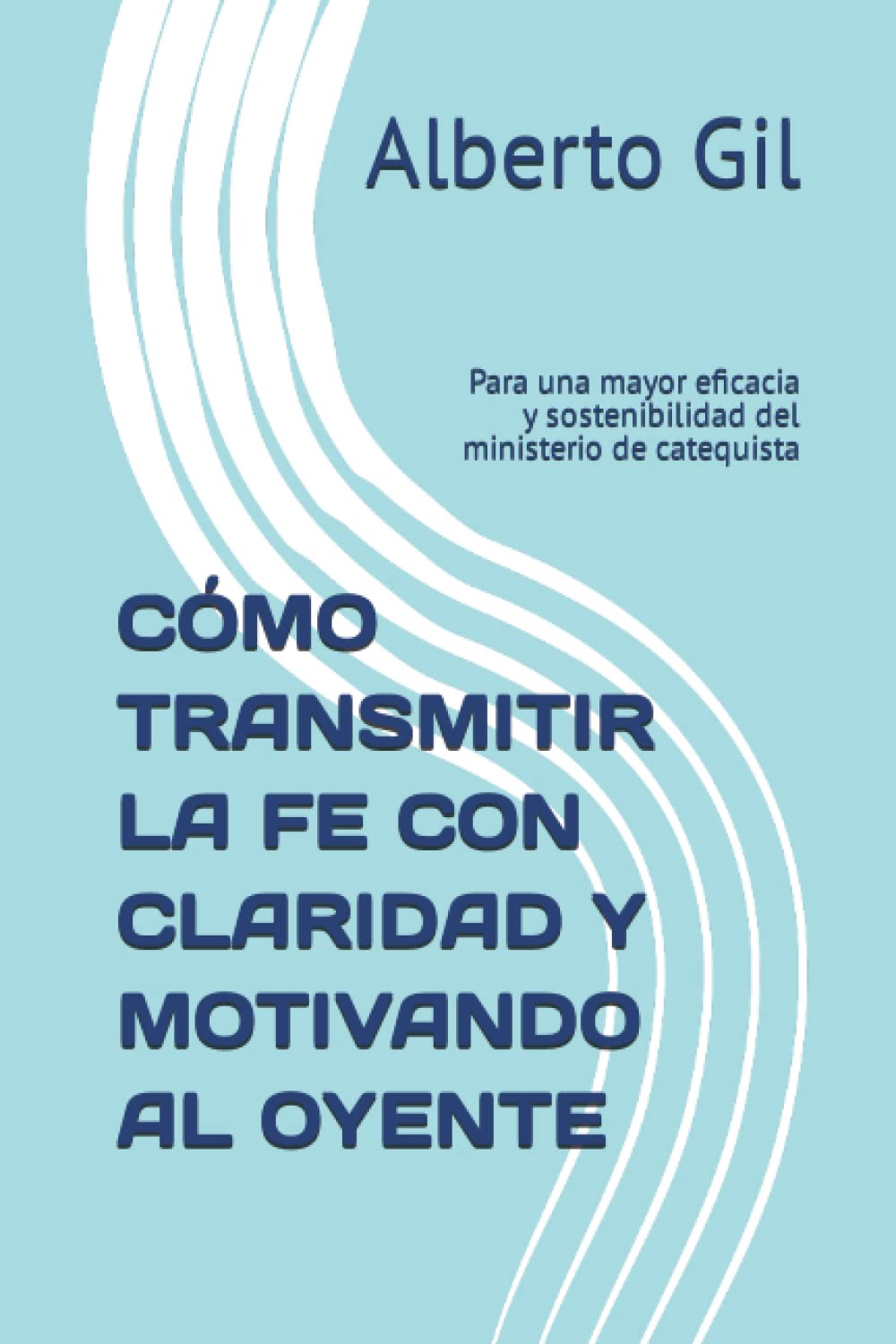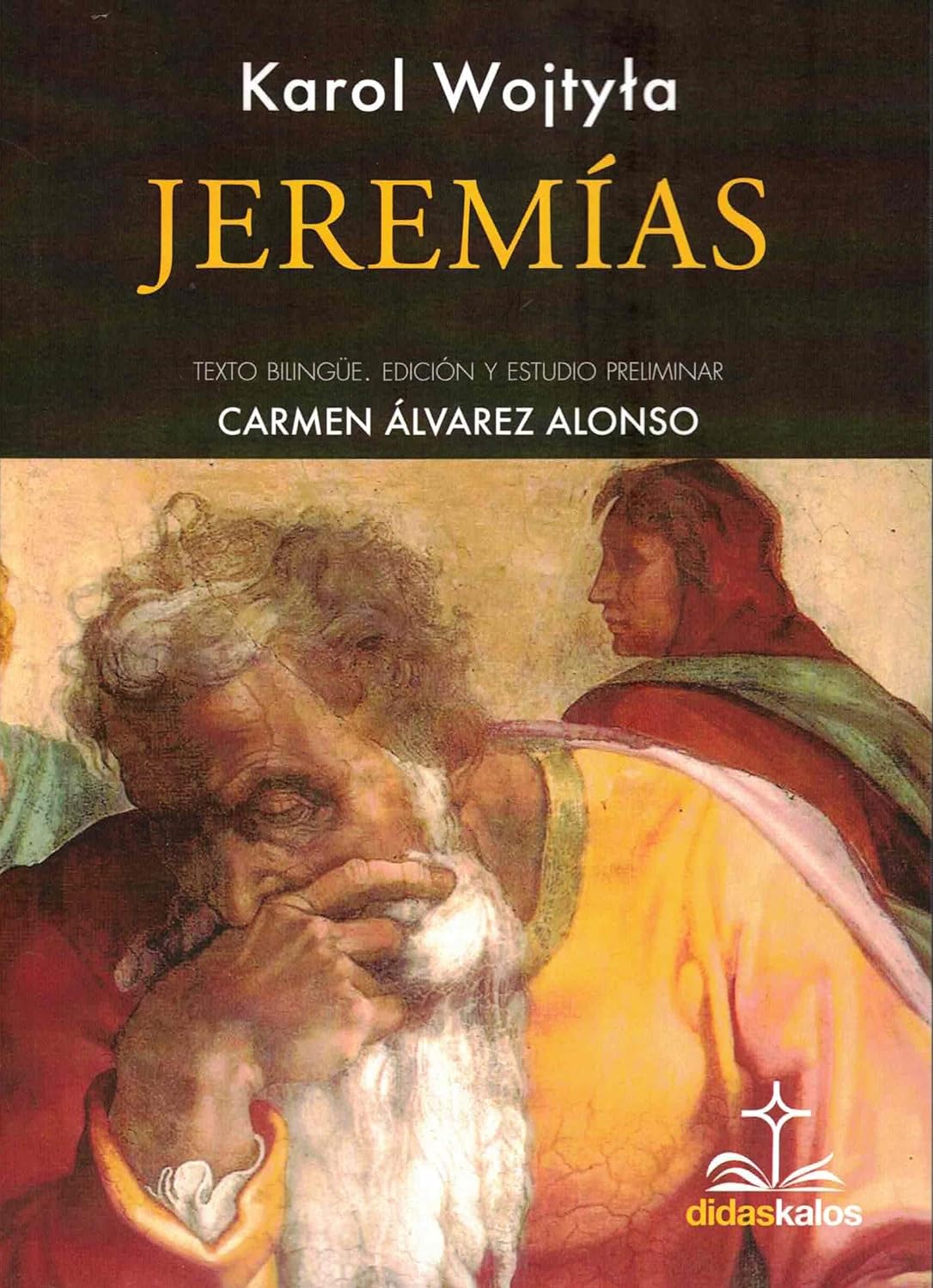"Los cuidados paliativos deberían ser un derecho, no un privilegio"
"Los cuidados paliativos deberían ser un derecho, no un privilegio" Cuidados paliativos: atención integral cuando lo importante es el bienestar
Cuidados paliativos: atención integral cuando lo importante es el bienestarManuel Serrano ha sido Director Médico del Hospital de Cuidados Laguna, un centro sanitario orientado a los cuidados paliativos que se encuentra en Madrid (España). El doctor Serrano escribe artículos, libros e imparte ponencias, pero sobre todo, lo que caracteriza su trabajo, es “el cuidado de las personas”.
Convencido de que los cuidados paliativos “son una actividad fundamental para un médico”, y dada la importancia que les ha dado el Papa Francisco, el doctor Serrano habla sobre ellos con Omnes en esta entrevista.
Cuando un paciente está en cuidados paliativos el médico sabe que su misión ya no es curar, sino cuidar. ¿Cómo cambia su labor?
– Los profesionales sanitarios sabemos que lo que primordialmente nos ha de caracterizar es el cuidado de las personas. Curar no siempre es posible, pero cuidar, consolar y acompañar siempre lo es. Las personas cuando enferman, aunque sea de alguna enfermedad banal, prefieren tener a su lado un médico atento a sus necesidades, a su forma de vivir lo que les pasa, que se adapte empática y compasivamente a su dolor, a su sufrimiento. Necesita primero que le tranquilicen al menos con la mirada, después sentirse comprendido, y finalmente que le ofrezcan el tratamiento que le cure o alivie y que ofrezca preocupación por el resultado de su tratamiento.
En definitiva, el médico se convierte en un amigo sincero que se ocupa de una vertiente fundamental de la vida: la salud, que muchas veces se puede restaurar, y otras no, pero siempre se puede aliviar, acompañar y consolar. Y ser consciente de esto y vivirlo así, créame, es un privilegio.
Hay quienes piensan que los cuidados paliativos se asemejan a “jugar a ser Dios”, ya que alargan la vida del paciente de forma innecesaria. ¿Puede aclararnos qué son los cuidados paliativos para no caer en esta interpretación errónea?
– Esto no tiene nada que ver con la realidad. Los cuidados paliativos son una actividad fundamental para un médico. De hecho, siempre son posibles, en toda circunstancia de enfermedad. Acercan al médico a sus semejantes, y se desarrolla en ellos una actividad que es fruto del amor entre personas, del deseo de ayudar al otro por ser igual a mí, por la dignidad humana que nos une. Nada está más lejos de jugar a ser Dios. Son tanto una relación humana, que no imagino otra más merecedora de ese nombre.
Por otra parte, los cuidados paliativos no alargan la vida sino que la hacen más fácil en un momento en que la amenaza del final se acerca, y permiten esperar ese final, que es la muerte, con una actitud más tranquila y esperanzada. Porque no solo nos ocupamos del dolor, la intranquilidad, la inmovilidad y la debilidad, sino que también resolvemos en lo posible los problemas del paciente con trámites sociales o familiares, actuamos en la esfera psicológica que facilita la consciencia más o menos aceptada de lo que les pasa, y además también nos ocupamos de lo que forma parte indisoluble de la enfermedad terminal, el acompañamiento en la inquietud espiritual.
Como médico, ¿cuándo toma la decisión de pasar de intentar curar a un paciente a ingresarlo en cuidados paliativos? ¿Cómo se evita el encarnizamiento terapéutico?
– El tratamiento sensato de las enfermedades, especialmente las de carácter maligno, que llevan implícito el riesgo de la vida, debe ponerse en práctica mientras la enfermedad está controlada, sin evidencia de extensión de la enfermedad y sin una evolución progresiva. A veces se comprueba que todo lo que se está haciendo o se podría hacer lleva implícito un riesgo mayor que el bien que intenta provocar, por efectos secundarios o riesgo de enfermedades que aparecen por la debilidad que el tratamiento provoca en muchas ocasiones.
La obstinación en la aplicación de tratamientos, esperando que alguno de ellos pueda dar pruebas de una cierta acción, acarrea acciones fuera de toda evidencia científica y por lo tanto equivale a aplicar tratamientos no inocuos que hacen sufrir y engañosamente ofrecen una esperanza lejos de toda razón.
Cuando una enfermedad maligna o una enfermedad terminal ha llegado a una cierta extensión hay que saber que lo que nos apremia es proporcionar el mayor bienestar y confort al enfermo y, dentro de los límites de la relación humana, ayudarle a entender que todo lo humanamente factible ha sido ya hecho. Es el momento de aplicar los cuidados paliativos o de confort.
¿Cómo podemos mirar a los pacientes como personas, sin reducirlos a su enfermedad?
– Lo primero que enseñamos en la Facultad de Medicina es que no existen enfermedades, sino enfermos. Las enfermedades en sí no tienen tratamiento, los que lo tienen son las personas que las padecen, y aunque tienden a aplicarse de un modo protocolizado, deben existir variaciones derivadas de las características personales y biológicas del enfermo que lo va a recibir. Esto es muy importante.
La más reciente actitud es el de hacer medicina centrada en la persona, no lo es la contemplación de la enfermedad de un modo impersonal. Situaciones similares en personas diferentes requieren aproximaciones terapéuticas distintas.
Por otra parte las circunstancias vitales, el modo en que la enfermedad ha repercutido en su vida exige que conozcamos las particularidades individuales que al final trasforman una sola enfermedad en un número indefinido de enfermedades distintas.
Bajo un punto de vista personal, psicológico, espiritual piden que las tratemos de modo diferente. La vida de las personas es distinta siempre, y el modo de tratarlas también lo es consecuentemente. Esta actitud conlleva la personalización de la relación terapéutica entre el médico y el enfermo que así se transforma en único.
El Papa Francisco habla de la importancia de acompañar no solo al paciente sino también a la familia. ¿Cómo consiguen esto a través de los cuidados paliativos?
– El Papa ha dicho de los cuidados paliativos cosas muy motivadoras para los profesionales sanitarios, como que estos cuidados tienen un papel decisivo, y que garantiza no solo el tratamiento médico sino también un acompañamiento humano y cercano, porque aportan una compañía llena de compasión y de ternura. Solo tomarle la mano al paciente le hace sentir la sintonía del que le acompaña y la mirada puede aportar un consuelo que de otro modo es más difícil conseguir.
El Papa ha insistido también en que las familias no pueden quedarse solas en situaciones en las que un ser querido está en sus últimos días. En estas circunstancias se genera demasiado sufrimiento familiar. Desde cuidados paliativos nos ocupamos de modo prioritario de la asistencia a las necesidades de la familia, las asistimos y acompañamos en su dolor.
Algunos argumentan que, dada la difícil situación económica de algunos países, la eutanasia es un modo de ahorrar recursos. ¿Cuál es su opinión sobre esto?
– Pienso que existen muchos falsos argumentos con los que se manipula a la opinión pública. Ninguno de los países que han implementado leyes que permiten la eutanasia son países pobres o con escasos recursos sanitarios. Bélgica, Holanda, Canadá, algunos estados de EEUU, etc., no son ejemplos de países que deban ahorrar recursos. El tratamiento paliativo de enfermedades malignas u otras que están abocadas a la muerte no es gravoso en ningún caso, sólo hace falta la decisión de organizar la sanidad para el cuidado y el alivio en vez de la excesiva tecnificación, en ocasiones innecesaria, que sí encarece llamativamente la atención sanitaria.
Hay países empeñados en sacar adelante leyes en favor de la eutanasia mientras no hacen nada eficaz para promover la organización de cuidados paliativos. Por otra parte, en algunos países que han legislado a favor del suicidio asistido, y que han facilitado la proliferación de negocios con ello, como Suiza, no permiten la eutanasia.
La manipulación intencionada es el modo con el que la ley reguladora de la eutanasia se ha hecho un hueco en muchos países, entre otros el nuestro. Hay palabras que se han instalado como eslóganes en la sociedad, como muerte digna por ejemplo, sin caer en la cuenta de que quitar la vida es quitar la dignidad, y que acompañar en la enfermedad es acompañar a un semejante a nosotros, tan digno como nosotros, hacia su último destino.
¿Hace falta ser católico para apoyar los cuidados paliativos?
– De ningún modo. Yo diría que cuidar y acompañar es una vocación universal. Los cuidados paliativos son una manifestación de humanidad en su extremo. Quiero decir que la verdadera humanidad reconoce la dignidad de los semejantes por poseer una cualidad inmaterial que los hace idénticos a nosotros hasta la muerte natural. Y de ese modo se siente la necesidad de cuidar y aliviar a los semejantes sufrientes como quisiéramos que nos cuidaran a nosotros.
Para ello es necesario reconocer que el ser humano tiene una trascendencia que excede a lo puramente material y carnal, y que está destinado a que su vida tenga un sentido. Esto que es manifestación de la humanidad en su conjunto, es lo que defiende el cristianismo dando al hombre además la exaltación que le hace hijo de Dios y una entidad que brota a imagen y semejanza de Dios.
Por consiguiente, los cristianos y más los católicos, que tenemos asociada la carnalidad de la semejanza a Cristo y la vida terrenal como camino hacia la vida eterna, tenemos más razones para desarrollar los cuidados paliativos como un camino de caridad y compasión fraterna.
¿Podemos hablar de los cuidados paliativos de una manera luminosa, sin dejarnos llevar por el miedo a la muerte y la enfermedad? ¿Cuál cree que debe ser la perspectiva?
– Por supuesto. En la vida tenemos siempre ocasiones de alcanzar y sentir la esperanza. Hay personas que quizá en su vida no han prestado atención o no han pensado en el final que a todos nos alcanza.
En el mundo actual no se quiere hablar de sufrimiento o muerte, se apartan de las conversaciones y no se les presta atención, se han convertido en un tabú. Cuando el dolor aprieta, los cuidados paliativos aportan la serenidad suficiente para replantearse todo lo que quizá sin saberlo se ha esperado siempre.
La muerte anticipada sólo la desean los que sufren desesperanzados de alcanzar alivio, los que están solos o los que no están bien cuidados, aquellos en los que la existencia se ha convertido en una carga. Pero muchas veces he comprobado que el tratamiento que proporciona alivio de estas situaciones, el acompañamiento, el cariño y la ternura les hace cambiar y recobran la esperanza de vivir con paz.
El hombre no puede bajo ningún concepto hacerse dueño de la vida. Lo siento por los que defienden la eutanasia, pero no hay ninguna razón noble que permita decidir cuándo una vida merece la pena ser vivida o cuándo una vida ya no tiene dignidad que la mantenga en la existencia. El reconocimiento de la dignidad precisamente depende de aquellos que le cuidan.
El final de la vida se puede contemplar con esperanza. Cualquier circunstancia vivida puede ayudarnos a apreciar que la vida tiene un sentido, que va hacia alguna parte. Para evitar experiencias que pueden dar lugar a ansiedad, angustia, y desembocar en un sufrimiento espiritual mayor, los cuidados paliativos están llamados a desempeñar un papel imprescindible en el tratamiento y cuidado de todas las personas con enfermedades que abocan a un lento final.