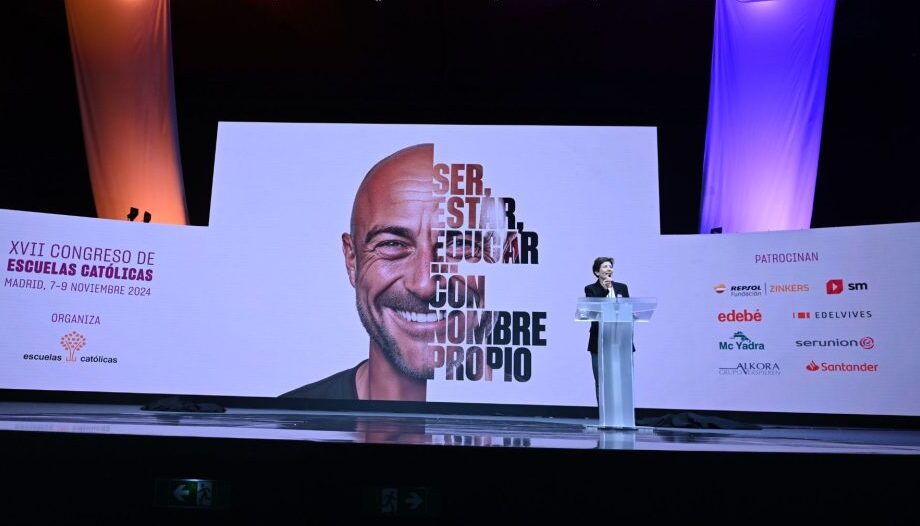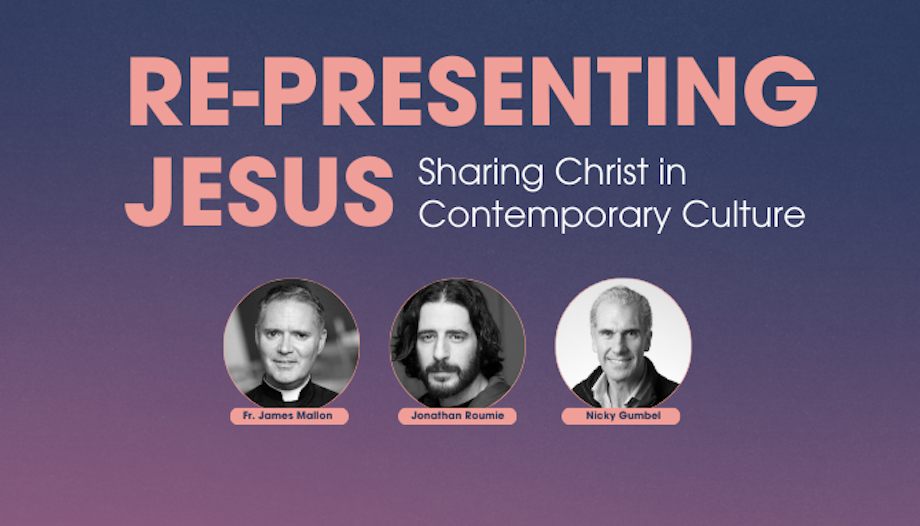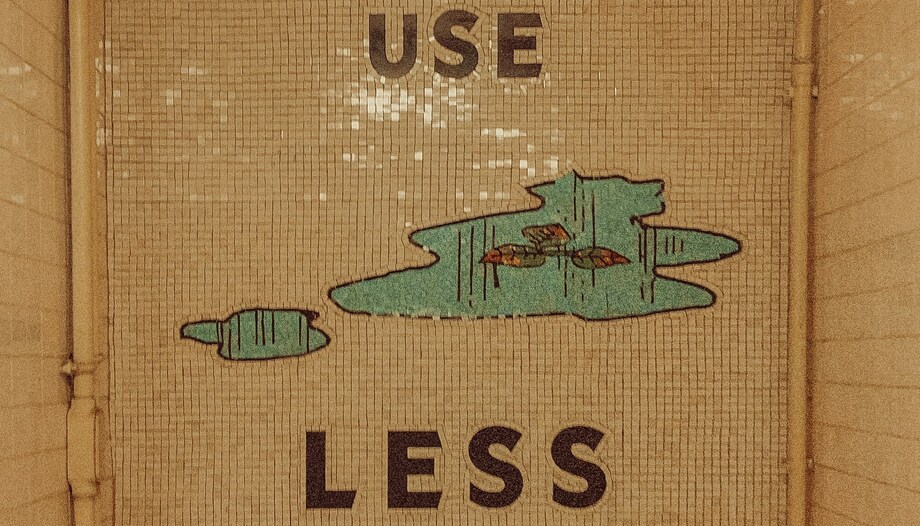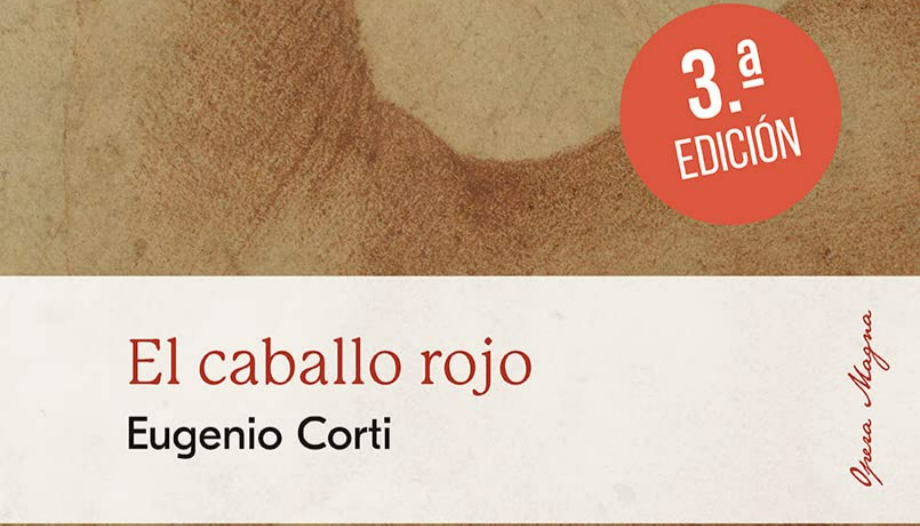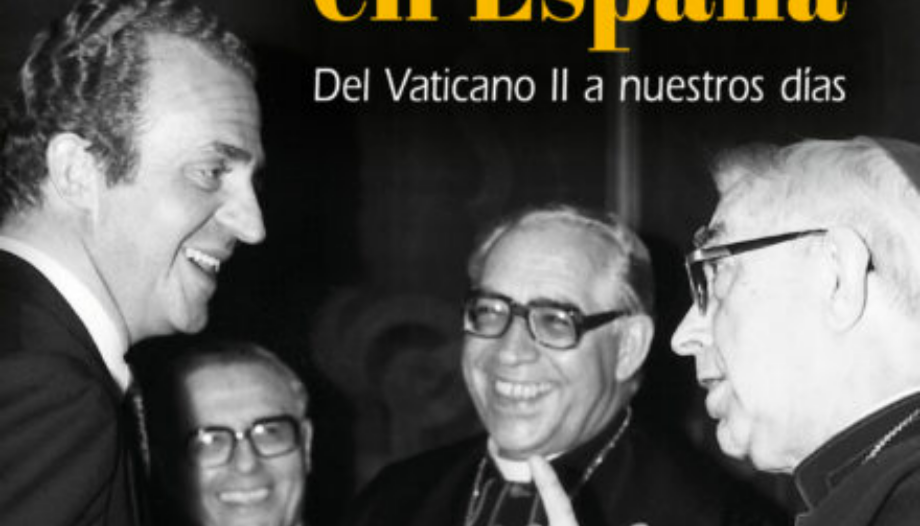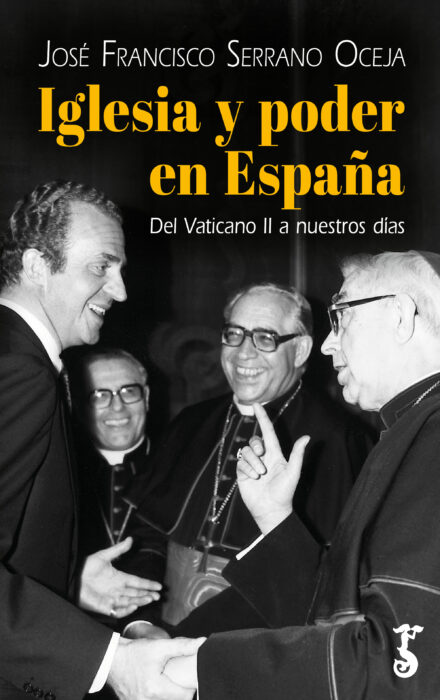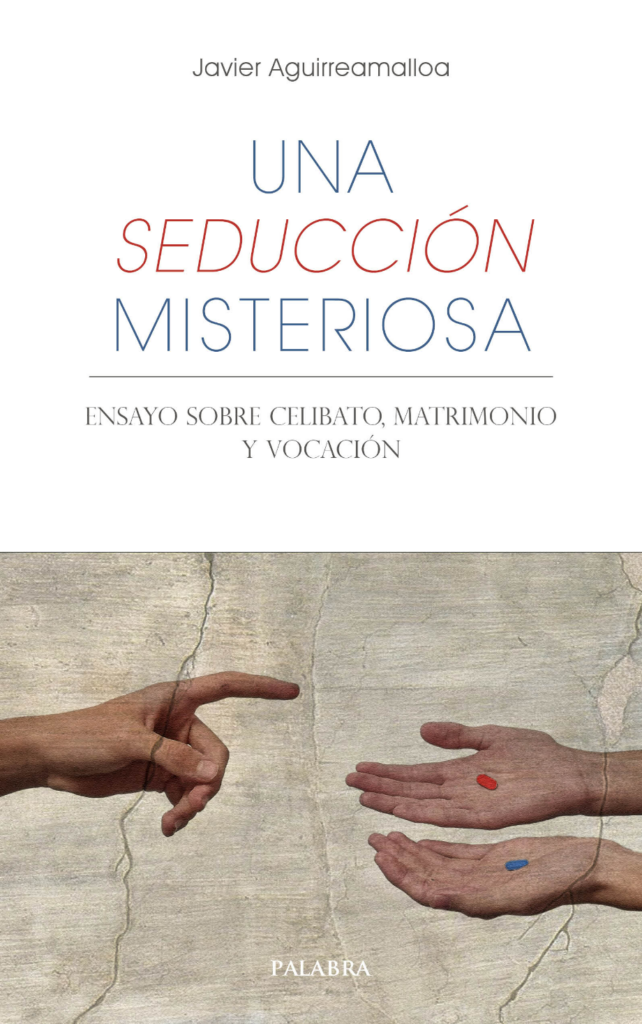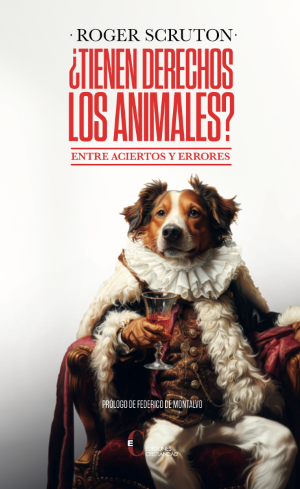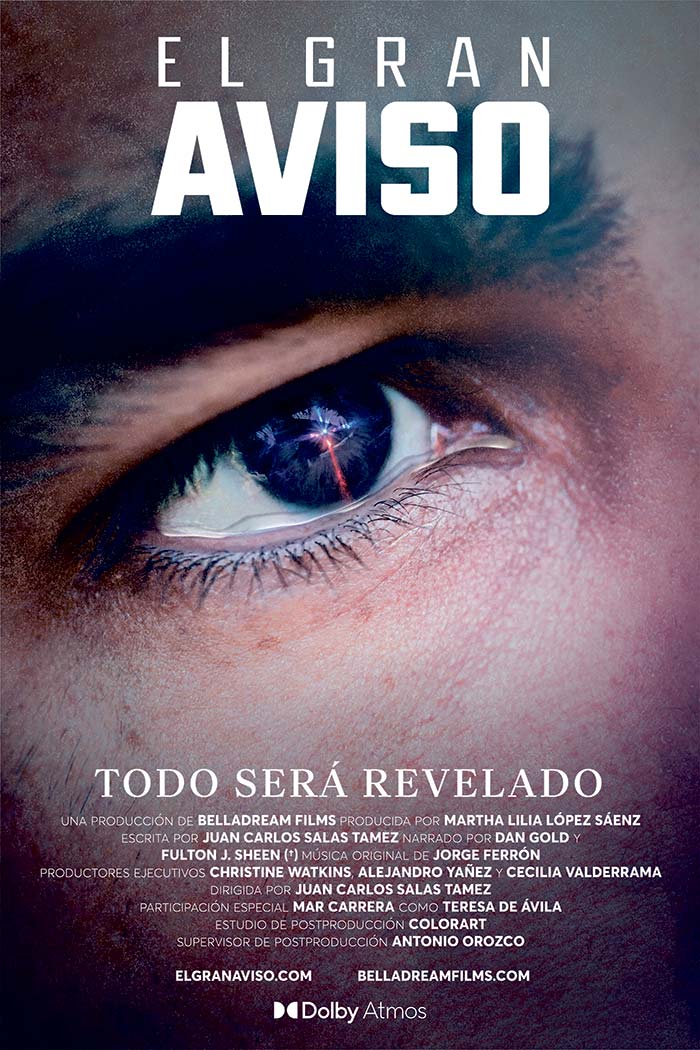Es sabido que la laboriosidad es una virtud que conduce a trabajar bien, a aprovechar el tiempo, a poner amor (a Dios y/o al prójimo) al trabajar, etc. Pero nada de esto es posible si no se ama, a la vez, de alguna manera, el propio trabajo. El diccionario define la laboriosidad como “inclinación al trabajo”, pero no como una pelota rueda cuesta abajo −por sí sola−, sino como un montañero se ve atraído por la montaña. Entra en juego el papel atractivo del amor. Por ello la laboriosidad lleva implícito el amor al trabajo, el que a cada uno corresponde: al trabajo en sí mismo, independientemente del posible reconocimiento o remuneración.
Un hombre laborioso es el que disfruta con su trabajo y procura hacerlo lo mejor posible. Lo cual muestra que lo ama y que, ese amor, le hace llevar con alegría las dificultades y esfuerzos que todo trabajo lleva consigo. Se cansa trabajando, pero no se cansa de trabajar. Sin el trabajo, la vida le resultaría insulsa, vacía. Cuando descansa, trabaja de otra manera: en otra cosa, con otro ritmo, con un gozo diferente; no acaba de entender lo de descansar “haciendo nada”. La alegría de crear −una idea, una cosa, un resultado− compensa con creces el dolor escondido en semejante alumbramiento.
El sentido trascendente del trabajo
Numerosos autores actuales lo han descubierto y lo han dado a conocer a un público amplio: “Su trabajo va a ocupar gran parte de su vida, y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer un gran trabajo. Y la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces” (Steve Jobs). “Cuando amas tu trabajo, te conviertes en el mejor trabajador del mundo” (Uri Geller). “Para tener éxito, lo primero que debes hacer es enamorarte de tu trabajo” (Mary Lauretta). “Todos los días, amo lo que hago y creo que es un regalo y un privilegio amar tu trabajo” (Sarah Burton). Estas y otras frases parecidas son resultado de experiencias humanas provechosas, hoy participadas por la red global.
Si, además, se le añade un sentido trascendente, el resultado es que amando el trabajo se está amando a Dios y al prójimo. La fe y la esperanza colorean de manera inequívoca aquel amor, e introducen a la persona que trabaja en el ámbito sobrenatural a que está destinado el ser humano. San Josemaría Escrivá dijo: “ocúpate de tus deberes profesionales por Amor: lleva a cabo todo por Amor, insisto, y comprobarás −precisamente porque amas…− las maravillas que produce tu trabajo”.
Hay casos en que puede parecer difícil −incluso chocante o contradictorio−, aquella pretensión de amar el trabajo a que nos referíamos: bien porque se padece un trabajo ingrato (por los motivos que sea), bien porque la situación personal (salud, etc.) lo hace parecer imposible, o bien porque se juzga que el amor hay que reservarlo para cuestiones más elevadas. Podría suponerse que todos los hombres deben trabajar, pero que no es obligatorio hacerlo con gusto.
Evidentemente, el amor no puede imponerse. Lo que se pretende subrayar es que la persona laboriosa, la que aprende a amar su trabajo −a veces con esfuerzo y poco a poco−, tiene mucho camino adelantado para ser feliz y hacer felices a los que le rodean. “El que es laborioso aprovecha el tiempo, que no sólo es oro, ¡es gloria de Dios! Hace lo que debe y está en lo que hace, no por rutina, ni por ocupar las horas… Por eso es diligente [y] diligente viene del verbo ‘diligo’, que es amar, apreciar, escoger como fruto de una atención esmerada y cuidadosa” (san Josemaría Escrivá).
Se añade la circunstancia de que el trabajo es, por sí mismo, principio de relaciones personales y sociales. Y la persona situada en el centro de esas relaciones debe, con ellas, cumplir los deberes de convivencia razonables que todo hombre tiene con la sociedad. En tal caso, ¡qué difícil resultaría, a quien trabajase a disgusto −contrariado−, mostrarse después amable, paciente, responder con mansedumbre, incluso comprender y perdonar a los demás! La laboriosidad permite transmitir en torno la visión optimista del que ama su quehacer y sabe gustar las alegrías que ello le produce.
Fuera, incluso, del ámbito profesional, ¡cómo se contagia, sin querer, el malhumor del trabajo al ámbito familiar o más íntimo! Una cosa es llegar cansado del trabajo y buscar el natural descanso, y otra muy distinta descargar en los demás las frustraciones profesionales. Si, además de amar el trabajo, se ama a Dios y al prójimo, el necesario descanso ayudará también a descansar a quienes tenemos más cerca en la vida.
Amar el trabajo
Al hablar de amor al trabajo, es necesario precisar que el término amor encierra un concepto análogo. Se puede amar a personas, animales, cosas, ideas, actitudes, sentimientos…; pero no se aman de la misma manera. Lo más propio del amor es amar a las personas: entre ellas a Dios. Las demás aplicaciones del término necesitan ser entendidas correctamente. Pero, con esta precisión, se puede decir que también se aman otras cosas.
Como explicó Benedicto XVI, el amor tiene una primera dimensión de “eros”: que engloba la atracción, el deseo de posesión. Y una segunda dimensión de “agapé”: en cuanto que el verdadero amor supone donación, regalo, darse. Todo amor tiene una proporción de cada uno de estos aspectos. El amor a las personas, si es grande, supone donación en buena parte, hasta llegar a la donación total en el amor conyugal. El amor a las cosas y a las ideas es, de modo dominante, amor erótico: de posesión y disfrute.
Aun así, es lícito llamar amor, dentro de la analogía, al que se tiene, por ejemplo, a una mascota, a un lugar (de nacimiento, de vida familiar…), a un cierto paisaje, al arte, al deporte, al fútbol… Este amor es que el que nos llena de gozo cuando podemos satisfacerlo, aunque para ello sea necesario esforzarse (alcanzar una cumbre…) o prepararse con sacrificio durante años (una olimpiada…).
Por lo demás, tal amor es también el que permite desarrollar más perfectamente el cometido en cuestión. Por ejemplo, un músico que no amase la música, nunca pasaría de ser un mediocre pianista o violinista; aunque diera las notas correctas, le faltaría “espíritu» y expresividad; solo un intenso amor por la misma música puede llevar a alguien a ser un músico extraordinario. O también, en otro ámbito, solo un buen cazador −un gran amante de la caza− puede llegar a sobresalir en esa actividad. Los ejemplos podrían multiplicarse.
Si se aduce que estos ejemplos se refieren más bien a aficiones o gustos, pero no propiamente a trabajos “profesionales” se puede replicar que trabajador es una condición humana casi universal, que se aplica de modo especial a los fieles laicos de la Iglesia, como reflejó el Concilio Vaticano II en “Gaudium et spes”. En este contexto, Juan Pablo I llegó a escribir: “Francisco de Sales también propugna la santidad para todos, pero parece enseñar solamente una espiritualidad de los laicos, mientras Escrivá quiere una espiritualidad laical. Es decir, Francisco sugiere casi siempre a los laicos los mismos medios practicados por los religiosos con las adaptaciones oportunas. Escrivá es más radical: habla de materializar −en el buen sentido− la santificación. Para él, es el mismo trabajo material lo que debe transformarse en oración”. Todo trabajo, también el intelectual, supone −antes o después− resultados materiales que lo comprueben. Aquella materialización citada, supone amar, de algún modo, tanto el trabajo como la materialidad que encierra.
La laboriosidad
Como hemos adelantado, laboriosidad es, precisamente, el amor al trabajo que cada uno debe desempeñar. Ciertamente, se puede trabajar sin ningún amor al trabajo: como obligación enojosa que no hay más remedio que cumplir. No son pocos los que trabajan así. En cuyo caso es muy difícil trabajar contentos, y menos aún trabajar con perfección.
Por supuesto, en cualquier trabajo puede ponerse amor (a Dios, a la propia familia, a la patria, al dinero…). Y en tal caso, el trabajo sacrificado y poco agradable, se hará con la alegría del deber cumplido: lo cual no es algo de escaso valor. Pero no es este amor el que interviene en el concepto de laboriosidad, aunque esconda cierta relación con él.
En la laboriosidad, el propio trabajo −el que sea− es amado. Se ama el hecho de trabajar, el modo de hacerlo y el fruto del mismo. Y entonces el trabajo resulta hondamente satisfactorio. Y, aunque siempre es posible hacer un trabajo serio, profesional, solo con el amor se realizará acabadamente: solo así resultará digno de encomio. También el amor a Dios o a la familia puede hacer que un trabajo sea sacrificado y meritorio, pero es difícil que sea, a la vez, humanamente grato si no se ama el mismo trabajo.
Solo la laboriosidad permite trabajar con perseverancia, un día y otro, sin un reconocimiento inmediato (económico o de otro tipo). Y hacerlo con total rectitud de intención; es decir, sentirse “pagados” por el mero hecho de trabajar, de sacar adelante esa tarea, aunque no lo vea nadie. Que no supone, como es lógico, renunciar a la remuneración debida; sino, simplemente, que el amor al trabajo desvía a un segundo plano otros intereses materiales.
Como toda virtud, la laboriosidad admite grados: es posible amar poco o mucho el trabajo. De hecho, puede pecarse contra esta virtud por exceso, si el trabajo llegase a perjudicar la salud o el tiempo debido a la familia o a Dios. E igualmente por defecto, cuando la pereza, el desorden o la rutina, convierten el trabajo en un “cumplimiento” simplemente material con repetidas imperfecciones.
Es decir, el amor al trabajo debe ser ordenado, como todo. Habitualmente es la virtud de la prudencia, humana y sobrenatural, la encargada de colocar el trabajo en su sitio, dentro de la complejidad de intereses que componen la vida de una persona. No debería hacer falta esperar indicaciones ajenas para percatarse cuándo el trabajo está desordenando la propia vida.
En definitiva, la persona laboriosa, además de amar a Dios y a los demás en el trabajo, ama el propio trabajo: como medio, no como fin, pero lo ama. Negar a la laboriosidad esta dimensión amorosa es reducirla a un mero conjunto de directrices, en su mayoría negativas: no perder el tiempo, evitar el desorden, no dejar para mañana lo que hay que hacer hoy…
Y en la vida de cualquier ser humano, por aquello de que todas las virtudes están unidas en cierta manera, la laboriosidad facilita virtudes tan alejadas, aparentemente, como la templanza: la castidad, la pobreza, la humildad… Por el contrario, el ocio −extremo opuesto a la laboriosidad−, tal como resume el dicho ascético, es el origen de bastantes vicios.
El amor al trabajo, unido al amor a Dios y al prójimo, hace madurar a las personas. Facilita esa madurez humana que se manifiesta en detalles concretos de espíritu de servicio, ayuda mutua, desinterés, cumplimiento de promesas, etc. Hace a los hombres más humanos, en conclusión: “con su conocimiento y trabajo, hacen más humana la vida social, tanto en la familia como en toda la sociedad civil” (Concilio Vaticano II, “Gaudium et spes”).
Por otra parte, sucede con el trabajo lo mismo que ocurre con otras realidades humanas. En el caso de alguien que se ve obligado a cambiar de país, por motivos laborales, familiares, etc., es importante −para él− que aprenda a amar el nuevo país. Si la estancia se prolonga años y no llega a amar las costumbres, el carácter y los modos del lugar, siempre será un inadaptado. Será muy difícil que pueda ser feliz viviendo en un ámbito que no ama, incluso que le provoca rechazo. De la misma manera, un caso paralelo sería el de quien se ve obligado a cambiar de trabajo y afrontar una tarea nueva que, en principio, no le parecía atractiva: con más o menos prontitud, tendría que ir valorándola y amándola, so pena de estabilizarse como un desafortunado perpetuo.
Laboriosidad y santificación del trabajo
Es bien conocida la doctrina de san Josemaría Escrivá, tantas veces expuestas por él, sobre la santificación del trabajo y de la vida ordinaria, en orden a la llamada a la santidad de que son objeto todos los bautizados. Por decirlo con sus palabras: “para la gran mayoría de los hombres, ser santo supone santificar el propio trabajo, santificarse en su trabajo, y santificar a los demás con el trabajo, y encontrar así a Dios en el camino de sus vidas”.
En el mismo libro que acabamos de citar, le pregunta el entrevistador qué entiende san Josemaría por “santificar el trabajo”, ya que las restantes expresiones son de más fácil interpretación. Responde que todo trabajo “debe ser realizado por el cristiano con la mayor perfección posible: …humana … y cristiana… Porque hecho así, ese trabajo humano, por humilde e insignificante que parezca, contribuye a ordenar cristianamente las realidades temporales y es asumido e integrado en la obra prodigiosa de la Creación y de la Redención del mundo”.
Por lo demás, “la santidad personal (santificarse en el trabajo) y el apostolado (santificar con el trabajo) no son realidades que se alcancen con ocasión del trabajo, como si éste fuera externo a ellas, sino precisamente a través del trabajo, que queda así injertado en la dinámica del vivir cristiano y, por tanto, llamado a ser santificado en sí mismo”.
Teniendo en cuenta estas afirmaciones salta a la vista que, quien ama su trabajo, encontrará en su ejecución un doble motivo de contento: el propio trabajo y el convencimiento de que, con él, no solo recorre el itinerario de su santidad, sino que −ese trabajo que ama− es como el “motor” para avanzar en tal camino. Siempre con la gracia de Dios, por descontado.
Ante estas afirmaciones, cabe preguntarse: ¿cómo es posible santificar un trabajo si no se ama? Porque no se trata de la santificación subjetiva −santificarse en el trabajo−, sino propiamente de la santificación del ejercicio y de la componente material del propio trabajo: de santificar esa cooperación con la acción creadora divina, que dejó ‘incompleta’ la creación para que el hombre la perfeccionara con su trabajo.
Y a la inversa, ¿cómo no amar −un cristiano− esa tarea divino-humana de perfeccionar el mundo, contribuyendo a su redención en unión con Jesucristo? “Cuyas manos se ejercitaron en el trabajo manual, y que continúa trabajando por la salvación de todos en unión con el Padre”. Con ese amor, “los hombres y mujeres (…) con su trabajo desarrollan la obra del Creador, sirven al bien de sus hermanos y contribuyen de modo personal a que se cumplan los designios de Dios en la historia”.
Por eso añade san Josemaría: “vemos en el trabajo −en la noble fatiga creadora de los hombres− no sólo uno de los más altos valores humanos, medio imprescindible para el progreso (…) , sino también un signo del amor de Dios a sus criaturas y del amor de los hombres entre sí y a Dios: un medio de perfección, un camino de santidad”. Esto es, en el fondo, lo que ama la persona laboriosa cuando ama su trabajo.
Porque el trabajo es un medio, no un fin, ya lo hemos dicho. El fin es Jesucristo, el establecimiento del Reino de Dios: la Iglesia, mientras estemos en este mundo. Pero ¡qué difícil será alcanzar el fin a quien no ama los medios para lograrlo! Jesús mismo, en obediencia al Padre, amó su Pasión y Muerte como camino de Redención de los hombres. Aunque no se puede afirmar que Cristo amase el dolor en sí mismo, sí se puede decir que murió amando la Cruz y los clavos que le sujetaban a ella, como instrumentos de la Voluntad del Padre.
“El sudor y la fatiga, que el trabajo necesariamente lleva en la condición actual de la humanidad, ofrecen al cristiano (…) la posibilidad de participar en la obra que Cristo ha venido a realizar. Esta obra de salvación se ha realizado a través del sufrimiento y de la muerte de cruz. Soportando la fatiga del trabajo en unión con Cristo crucificado por nosotros, el hombre colabora en cierto modo con el Hijo de Dios en la redención de la humanidad. Se muestra verdadero discípulo de Jesús llevando a su vez la cruz de cada día en la actividad que ha sido llamado a realizar” (San Juan Pablo II, “Laborem ecvercens”).
Volvemos a lo mismo, únicamente el amor a esa actividad laboral convertirá el dolor y el esfuerzo, no solo en una realidad redentora, sino en una realidad hondamente satisfactoria: como Cristo muere contento de entregar su vida por los hombres. Lo contrario, sufrir a disgusto y renegando, no es propio de Cristo ni de su discípulo.
Las dificultades
La meta es elevada y, como tal, conlleva múltiples dificultades. Buena parte de ellas son exteriores: circunstancias adversas, competencia leal o desleal, limitaciones de salud… y otras mil razones que no dependen de la voluntad del que trabaja. Pero no son las únicas, ni las más arduas. En el interior del sujeto humano se producen los conflictos más relacionados con esa laboriosidad, que venimos tratando.
El Papa Francisco resume en unas páginas de singular clarividencia los problemas “interiores” que surgen en la tarea ministerial. Se dirige a los sacerdotes, pero sus consideraciones son válidas en cualquier ámbito. Si “no son felices con lo que son y con lo que hacen, no se sienten identificados con su misión”. (“Evangelii Gaudium”). “De ahí que las tareas cansen más de lo razonable… No se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho y, en definitiva, no aceptado”. “Así se gesta la mayor amenaza, que ‘es el gris pragmatismo de la vida cotidiana’… se desarrolla la psicología de la tumba… que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre”. Parece muy negativo, quizá exagerado, pero es una caricatura de ese trabajador que no es feliz con lo que hace, que se sacrifica pero sin amor: sin amor a Dios y al prójimo, y sin amor a ese quehacer concreto que la voluntad de Dios −con frecuencia a través de intermediarios humanos− ha puesto en sus manos.
Es claro que muchas veces no basta con la laboriosidad −con amar el trabajo− para que se solucionen los problemas. Hay obstáculos que pueden mantenerse insuperables por el momento. En estos casos, nada se gana con protestar y quejarse; en cambio, si se procura amar la situación −el trabajo y sus circunstancias− un poco más cada día, al final se consigue disminuir notablemente el malestar que se sufre y que se comunica a los demás. Se produce una conocida circularidad: el amor facilita la entrega y el sacrificio, y estos acrecen el amor cada vez más. La laboriosidad se desarrolla y crece, como toda virtud, precisamente in infirmitate: en la prueba y en la debilidad (cfr. 2Co 12,9).
“Estamos llamados a ser personas-cántaros para dar de beber a los demás”; a contagiar a quienes nos rodean la esperanza y la alegría que no puede mermar ningún trabajo costoso, si aprendemos a amarlo con la ayuda de Dios. Pues, aunque es virtud humana, solo la caridad sobrenatural permite alcanzar aquella cota que, más allá de las razones de la lógica, nos hace superar cualquier inconveniente humano. “Cuando comprendas ese ideal de trabajo fraterno por Cristo, te sentirás más grande, más firme, y todo lo feliz que se puede ser en este mundo” (San Josemaría Escrivá, “Surco”).
Y entonces no solo dice, como san Martín, “non recuso laborem” (“no rechazo el trabajo”), sino que agradece a Dios poder trabajar siempre, todos los días, hasta el último de su vida.
Conclusión
Cuanto se dice de la laboriosidad y del trabajo, ofrece un claro paralelismo con otras dimensiones de la vida humana. Por ejemplo, la piedad: la persona piadosa ama cuanto le acerca a Dios y sus detalles. La oración le resultará más o menos fructuosa, quizá incluso árida en algún momento; pero no le importa: sabe ser feliz en la presencia de Dios, aunque no ‘sienta’ nada. Quien no es piadoso, toda acción litúrgica le resultará pesada y larga, y si ama a Dios, lo hará por Él, con sacrificio valioso en sí mismo. Pero solo si es piadoso −si ama los gestos y las palabras− disfrutará con las oraciones propias y con las litúrgicas.
La conocida parábola de los talentos (cfr. Mt 25,14-29) nos enseña que, quien recibió un solo talento, no amaba el cometido que le encomendó su señor. En cambio, los otros dos, entusiasmados con los talentos recibidos, supieron hacerlos fructificar. Amaron la tarea encomendada y obtuvieron fruto de ella.
La laboriosidad es la virtud que nos enseña a amar el trabajo que Dios dispone para nuestra vida, y nos ayuda a sacar el fruto que Dios espera. Hay que aprender a ser laborioso, como tantas otras virtudes; pero, una vez aprendida, nos proporciona una íntima satisfacción en lo que hacemos, que nos ayuda a ser felices.












 La laboriosidad como amor al trabajo
La laboriosidad como amor al trabajo