Ante la próxima Asamblea del Sínodo de los Obispos, prevista para octubre de 2018, PALABRA ha entrevistado al Secretario General del Sínodo, el cardenal Lorenzo Baldisseri, para conocer de primera mano cómo marcha la maquinaria organizativa. El tema será “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. De este modo, la Iglesia “se pone a la escucha de la voz, de la sensibilidad y de la fe de los jóvenes”.
—Giovanni Tridente, Roma
Amante de la música clásica y consumado pianista, el cardenal Lorenzo Baldisseri nos recibe en la segunda planta del Palacio de Bramante, en Via della Conciliazione 34, donde tiene su sede la Secretaria General del Sínodo de Obispos. Nos acompaña durante la entrevista un piano de cola, en el que el cardenal tocará antes de despedirse una agradable composición en honor de la Virgen.
Natural de San Pedro in Campo, en la Toscana, es sacerdote desde 1963 y obispo desde 1992. Antes de trasladarse a Roma, trabajó durante 39 años en diversas Nunciaturas de cuatro continentes: desde Haití a la India y de Japón a Paraguay, pasando por París.
Como Secretario del Colegio Cardenalicio siguió de cerca los trabajos de las Congregaciones generales del último pre-Cónclave. El día de la elección al Solio pontificio del Papa Francisco, este colocó su solideo cardenalicio en la cabeza de Lorenzo Baldisseri, como preconizando su inmediata creación cardenalicia, que se confirmó en 2014, cuando ya había asumido la guía de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos.
En esta entrevista para Palabra adelanta algunas particularidades del próximo Sínodo sobre los jóvenes.
Eminencia, háblenos un poco de usted. Sabemos, por ejemplo, de su pasión por el piano y por la música clásica…
–La música me ha acompañado siempre a lo largo de toda mi vida. Es una pasión que he cultivado desde joven, y luego en los años de seminario en Pisa. Durante los cinco años que fui párroco me inscribí en el conservatorio para perfeccionar los estudios de piano. Me trasladé luego a Roma, donde completé los estudios de derecho, teología y música.
Finalmente, estuve estudiando en la Pontificia Academia Eclesiástica. A partir de ese momento, con ocasión del servicio diplomático he viajado a varios lugares. La primera etapa fue la Nunciatura de Guatemala. Luego, he desarrollado este trabajo durante 39 años, antes de volver de nuevo a Roma.
¿Qué recuerda de esos años como Nuncio apostólico en varios países: Haití, India, Japón, Paraguay y también en París?
–Han sido años muy interesantes, tanto desde el punto de vista eclesial, como desde el punto de vista político, debido a las cosas que han ocurrido. Estos años me han permitido tener una visión amplia de la realidad y, sobre todo, experimentar una Iglesia que es misionera en su naturaleza más profunda. Al salir de Europa y recorrer los demás continentes, he podido descubrir una Iglesia verdaderamente de frontera.
Ha sido, por eso, una experiencia extraordinaria que me ha abierto horizontes y me ha enriquecido, sobre todo si lo pienso en el contraste con otras religiones y culturas. En esto, la música, que es un lenguaje universal e instrumento formidable para las relaciones, también me ha ayudado mucho.
En 2007 participó en la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida… ¿Conocía ya al arzobispo Bergoglio?
–A decir verdad, conocí al cardenal Bergoglio, como tantos otros arzobispos y obispos, en aquella ocasión, sin un contacto particular más allá de los saludos formales. Yo era Nuncio apostólico en Brasil y no mantenía muchos intercambios con Argentina.
Más bien considero que nuestras relaciones comenzaron a consolidarse durante la fase del pre-cónclave. Como secretario del Colegio cardenalicio, me encargaba de asistir al Decano en la dirección de los trabajos de la doce Congregaciones generales, y probablemente el futuro Pontífice consideró que estaba desarrollando bien esa tarea. Cuando me llamó a dirigir la Secretaría del Sínodo de los Obispos se refirió a aquella experiencia y a esos aspectos organizativos como motivos por los cuales me confiaba esta nueva misión.
Pasemos a hablar de la actualidad. Después de las familias, los jóvenes. ¿Como ha surgido la elección del tema del Sínodo de los Obispos que se desarrollará en octubre del próximo año?
–Para llegar a la elección del tema hemos seguido lo que indica el Ordo Synodi. Después de algunas primeras indicaciones de los Padres que participaron en la última Asamblea General, enviamos una carta a los Consejos de Jerarcas de las Iglesias Orientales Católicas, a las Conferencias Epsicopales, a los dicasterios de la Curia Romana y a las Uniones de Superiores Generales para recoger su parecer. También fue consultado el XIV Consejo Ordinario del Sínodo.
En el primer lugar de la terna de temas que surgieron estaba el de los jóvenes. El Papa, por su parte, quiso consultar a los cardenales reunidos en Consistorio y también en este caso se registró cierta unanimidad. Por lo que respecta al tema como tal, hay que decir que incluye a todos los jóvenes de cualquier fe y de cualquier cultura, desde los 16 a los 29 años. Queremos reflexionar sobre la fe; esto es lo que nos proponemos y, en consecuencia, también sobre el discernimiento vocacional.
A partir de la última Asamblea, se han modificado el procedimiento sinodal y el modo en el que cada Padre aporta su contribución. ¿Por qué estos cambios?
–La experiencia sinodal, ya cincuentenaria, nos ha llevado a pensar cómo mejorar el desarrollo de las Asambleas, sobre todo en el terreno de la metodología. Hemos adoptado, por tanto, una dinámica más apropiada a la participación y a la escucha. Consideramos que, del mismo modo, es fundamental la fase preparatoria, y por esto pedimos a las Conferencias Episcopales que hagan un trabajo de transmisión del tema sobre el mismo terreno, de manera inmediata y participativa, y no como algo más bien facultativo.
Nos interesa, en una palabra, que la discusión implique directamente al mayor número de personas en las parroquias y en las distintas agregaciones de fieles. Era necesario, en definitiva, superar el peligro de que la consulta perdiese su significado entre las otras innumerables actividades que se desarrollan en una diócesis.
Esta vez el Papa Francisco ha escrito de su mismo puño y letra una carta a los jóvenes. Una novedad…
–Sí. Diría que ha sido una decisión muy bonita del Papa. Francisco ha querido escribir de su propio puño y letra una carta para que los jóvenes se sientan estimulados y acompañados por su padre común. De este modo el Pontífice capta la estima de los jóvenes y se manifiesta presente desde el principio en el camino sinodal que acabamos de emprender. Y exhorta a los jóvenes a participar activamente, porque el Sínodo es para ellos y para toda la Iglesia, y se pone a la escucha de la voz, de la sensibilidad, de la fe y también de las dudas y las críticas de los jóvenes.
Con anterioridad se había introducido, en la fase preparatoria, el denominado “cuestionario”. ¿Cuál es la utilidad de ese instrumento?
–En primer lugar, el cuestionario nos permite resumir en preguntas el contenido del Documento y desde ahí tener una reacción inmediata respecto a lo que el mismo texto pide. Insistiría en que es parte integrante y no un simple apéndice del Documento.
Los elementos que surjan de las respuestas servirán para la redacción del Instrumentum Laboris, el texto que luego se entrega a los Padres sinodales antes de la Asamblea. Puesto que los tiempos lo exigen, hemos dispuesto también una página web en internet para consultar directamente a los jóvenes sobre sus expectativas en la vida. Ellos mismos podrán así seguir las varias fases de preparación del Sínodo y compartir reflexiones y experiencias.
Ha causado impacto que, además de algunas preguntas generales, exista una parte específica para cada una de las áreas geográficas del planeta…
–En efecto, además de las quince preguntas propuestas a todos, indistintamente, se añaden tres preguntas específicas para cada área geográfica; y se pide respuesta solo a los pertenecientes al continente en cuestión. Esto es también un modo de responder a la objeción de que proponemos a menudo textos demasiado “occidentales”. Por tanto, es una manera de ampliar el horizonte de la discusión.
Cuando Usted mira el mundo de los jóvenes, ¿qué le viene a la cabeza?
–Pienso que hoy los jóvenes tienen necesidad de superar el miedo al futuro. Se tiene la impresión de que no siguen para nada aquella espontaneidad típica que lleva a lanzarse a la aventura de la vida. Probablemente, porque no tienen las ideas muy claras. Los valores que nosotros teníamos firmemente como referencia en épocas pasadas, hoy están sometidos a dura prueba.
Está luego, además, la variedad de ofertas, por lo que no saben cuál es el camino justo que deben recorrer. Por eso, nosotros como Iglesia, queremos ayudarles en el discernimiento, en comprender cuáles son y dónde se encuentran los verdaderos valores.
¿En qué sentido la Iglesia quiere “escuchar” a los jóvenes?
–El tema de la escucha es fundamental. Por eso el Papa Francisco insiste mucho en aprender a escuchar, y no solo a dictar o a decir.
Este es también, en un cierto sentido, el significado de acompañar. Estar con las personas, físicamente y también a través de los medios de comunicación, significa establecer un diálogo. Si hay actitud de diálogo, tendremos, sin duda, más éxito, porque los jóvenes no quieren ser guiados ciegamente, sino aceptando la orientación solo si hay este espacio de libertad.
Es necesario ayudarles porque, como decía antes, el proceso de maduración se ha vuelto más lento, se han retrasado los años de las decisiones para elegir el propio camino y el propio proyecto de vida.
Esto vale sobre todo en Europa, pero también en otros continentes, pues la globalización hace que en todo el mundo se vivan las mismas inquietudes. Como Iglesia, debemos estar muy presentes en estos cambios.
La segunda parte del documento entra más en lo específico del tema: fe, discernimiento y vocación.
–La “fe” es la propuesta que nosotros hacemos, y debemos explicar que se trata de una persona, Jesús en persona. Los jóvenes no miran demasiado a lo abstracto, a los conceptos, sino que se fijan en las personas; de este modo, el discurso se puede hacer atrayente para ellos. La experiencia de Jesús como persona se convierte luego en testimonio para todos.
En cuanto a la vocación, se trata de preguntarse cómo yo puedo servir a la humanidad. El mismo Jesús ha venido y nos ha trazado el camino. En este punto, nuestra propuesta, confrontándose con el mundo juvenil, se transforma en discernimiento.
Cuando se habla de jóvenes, ¿qué se entiende por “discernimiento”?
–El discernimiento es preguntarse cuál es el camino que puedo emprender en la vida. Esta ruta requiere de alguien que acompañe al joven y le ayude a reflexionar ante la multiplicidad de propuestas, y lo lleve luego a amar a la persona de Jesús como tal, eligiendo el camino que está más en consonancia con su aspiración. No conviene olvidar que el joven ha recibido la fe con el bautismo, pero se volverá estéril si no se la alimenta después.
El tema de la vocación a menudo se asocia hoy al mundo “consagrado”…
–Nosotros queremos, en cambio, darle un valor amplio. Hemos considerado que es importante aumentar el horizonte también en el contexto de la experiencia sinodal precedente, que nos ha dejado una dimensión de la familia todavía más profunda. Y es que la familia es una vocación, una elección de vida. Del mismo modo queremos reflexionar en lo que se refiere a la vida juvenil.
Me parece entender que una parte significativa del Sínodo estará dedicada a la pastoral juvenil.
–Se trata de un aspecto importante, por su especificidad. El mundo juvenil nos llama a un desafío peculiar. Hay necesidad de interesarse por los jóvenes a través de una pastoral renovada, más dinámica, con propuestas creativas. En la tercera parte del Cuestionario del que hablábamos antes, habíamos previsto la modalidad de “compartir las prácticas o iniciativas”. De este modo queremos hacer circular el conocimiento de experiencias, a menudo de gran interés, que se desarrollan en las diversas regiones del mundo, para que así puedan ser de ayuda a todos.
¿Cómo se inserta este recorrido en la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Panamá 2019?
–En ese sentido estamos trabajando en estrecho contacto con el dicasterio para los laicos, para combinar juntos los dos procesos preparatorios. Del 5 al 8 de abril, la Secretaría General participará también en el habitual Encuentro internacional que se organiza en el período entre una JMJ y otra. En esta ocasión presentaremos el Documento Preparatorio y la dinámica de consulta en las Iglesias particulares a los responsables de la Pastoral Juvenil de las Conferencias Episcopales.
¿Cuáles son los próximos pasos que dará la Secretaría del Sínodo?
–Entre las actividades más inmediatas, en el mes de septiembre promoveremos una reflexión sobre la realidad juvenil en el mundo contemporáneo, con ocasión de un Seminario de Estudios de tres días de duración, al cual serán invitados especialistas de diversos países, pero que en la última jornada estará abierto a todos aquellos que quieran participar. Sobre la estela de lo que ha dicho el Papa en la homilía del 31 de diciembre de 2016, queremos interrogarnos sobre la “deuda” que tenemos con los jóvenes, pensar en cómo asumir la “responsabilidad” proyectando itinerarios educativos, lugares, espacios, a fin de que se inserten realmente en la sociedad, para así contribuir a la realización de sus sueños por un futuro más justo y humano.
Desde su privilegiado observatorio en Roma, teniendo también la posibilidad de sondear a tantas Iglesias locales, ¿cuál es el estado de la Iglesia hoy en el mundo?
–Considero que hoy la Iglesia en el mundo está en un estado de evangelización misionera, y no solo porque el Papa quiere una “Iglesia en salida”, sino también porque este dinamismo viene desde la base. Una Iglesia misionera en el sentido más vasto de la palabra, que incluye no solo las regiones conocidas como tales, sino a todas en su misma naturaleza.
Si luego pensamos en la intuición del Papa Benedicto XVI de instituir un dicasterio especial para la Promoción de la Nueva Evangelización, que se refiere en particular a Europa, entendemos que este proceso se inició ya hace tiempo. Ciertamente, un impulso fuerte le da cada día el Papa Francisco, el cual no esconde que de joven deseaba ser misionero.
¿Qué nos puede enseñar hoy la vitalidad de las Iglesias jóvenes?
–Nos enseñan que la fe es un gran don. Las Iglesias jóvenes, debiéndose confrontar con otras realidades culturales y religiosas, testimonian la conciencia de haber recibido un gran don, el bautismo, que las eleva espiritualmente y las sitúa en comunión con toda la Iglesia.
Esta universalidad y esta ligazón que sienten con el Papa y los obispos hace sólida su fe y es al mismo tiempo testimonio para todos nosotros.



















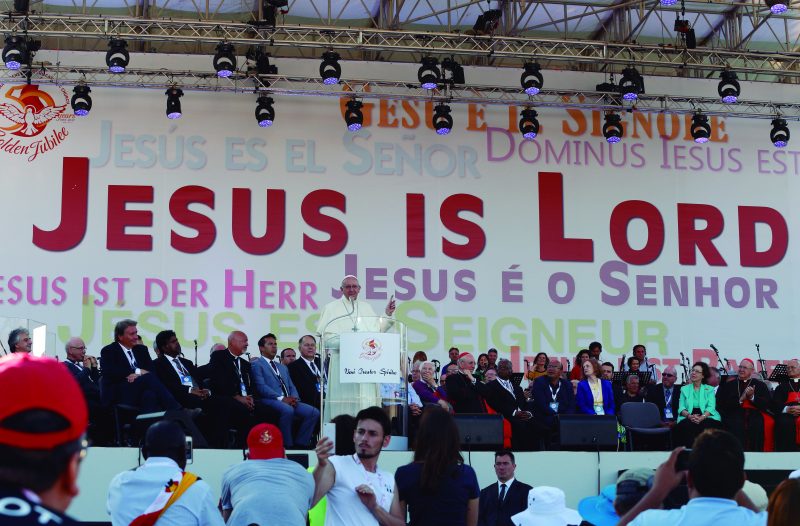



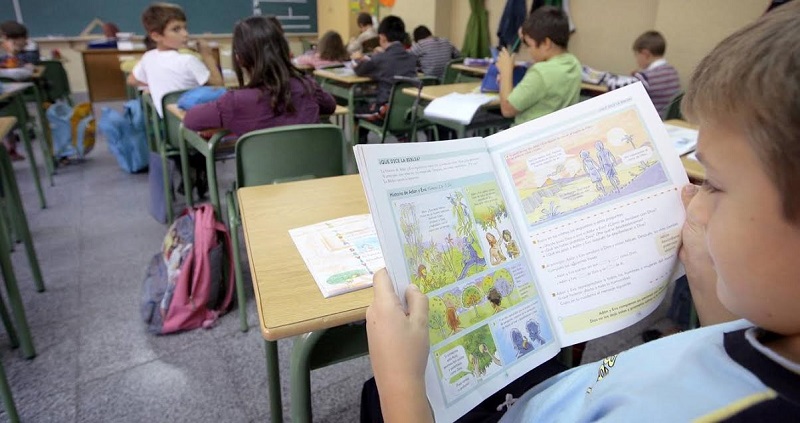






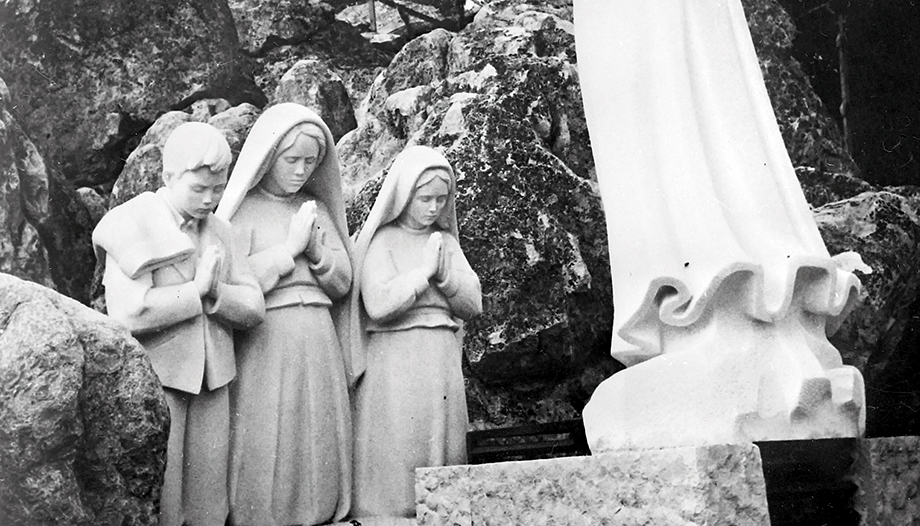







 “Mi camino a la Iglesia católica”
“Mi camino a la Iglesia católica”



