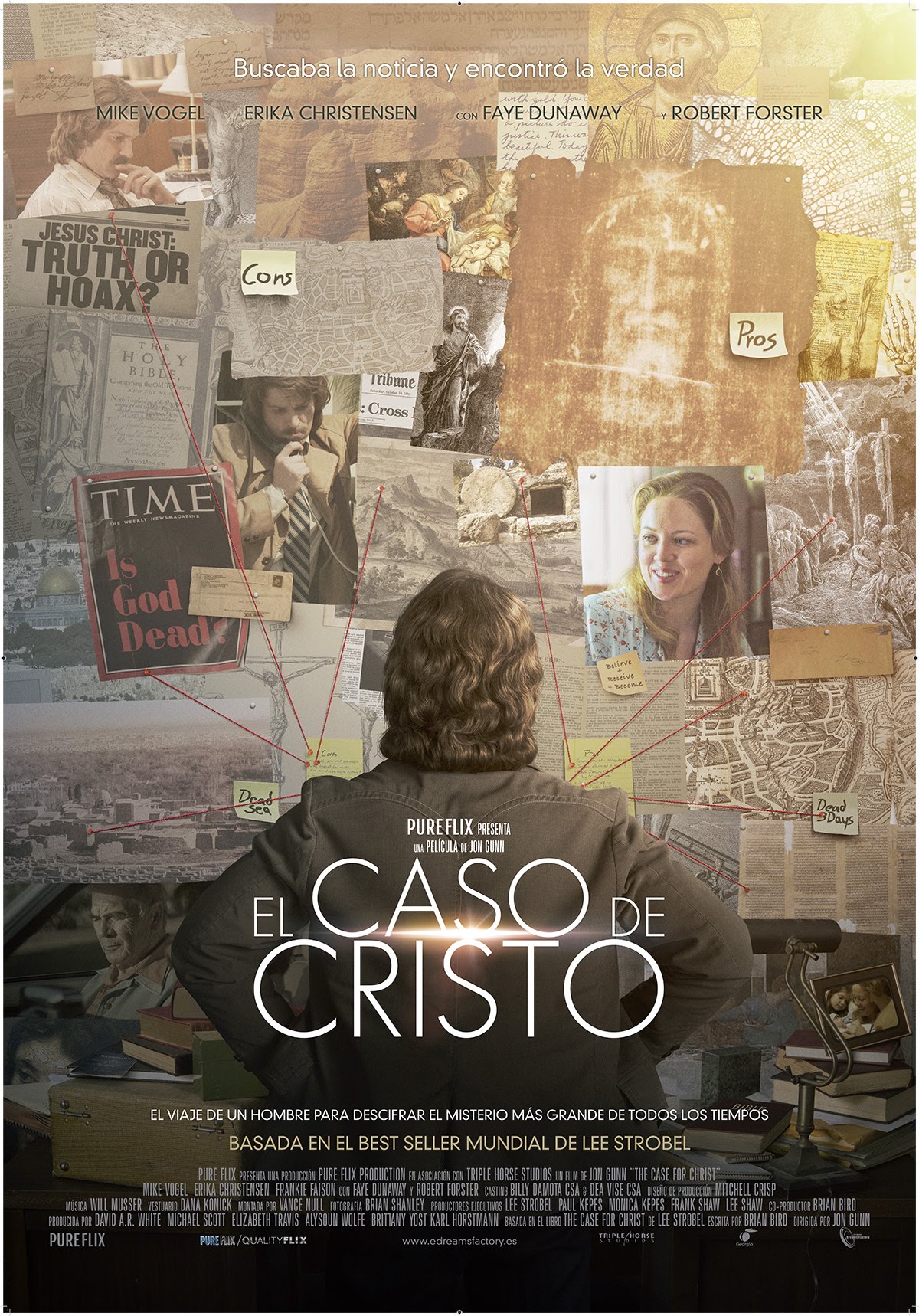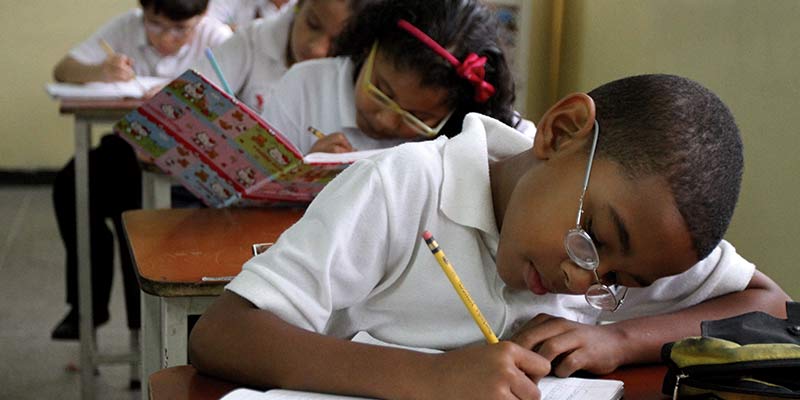El incalculable progreso en la comunicación entre los hombres ha sido posible gracias a la palabra, primero verbal y más tarde escrita. Junto a eso, el silencio tiene, en la comunicación un valor incalculable.
Palabras y silencio
Recoger en pocos fonemas o grafismos, con sus diversas combinaciones, la casi ilimitada expresividad interior de la persona humana, parece milagroso.
Comparado con tal riqueza, el silencio puede juzgarse mostrenco y paupérrimo. Pero sería un error tal simplificación. La palabra y el silencio se requieren mutuamente; éste individualiza las palabras y les comunica vigor. El silencio subraya las palabras y las palabras dan sentido a los silencios.
Innumerables libros, llenos de palabras, se han escrito para dar cuenta de éstas. Muchos menos para hablar del silencio. Últimamente, sin embargo, se ha extendido la necesidad de destacar la importancia y el papel de éste.
Se puede afirmar que hay tanta variedad de silencios como de palabras. No todos los silencios significan lo mismo ni trasmiten lo mismo; a veces son incluso diametralmente opuestos. Para muchos “el silencio consiste simplemente en la ausencia de ruido y de palabras; pero la realidad es mucho más compleja” (Robert Sarah, La fuerza del silencio, Madrid 2017, p. 220).
Un matrimonio, quizá joven, que cenan solos y en silencio, puede significar una comunión de amor y sentimientos tan grande que no necesita explicaciones postizas. Así es habitualmente el silencio enamorado. Pero también puede suceder que los cónyuges sean incapaces de hablarse por graves diferencias previas. Sería un silencio de rechazo. El primer mensaje es de amor, el segundo de muerte del mismo amor (cfr. ibid.).
El silencio resulta pluriforme. Por eso conviene dejar claro que nuestro interés no se centra en el silencio por el silencio. A diferencia de muchas palabras que, por si mismas significan algo, el solo silencio es mudo. Lo que el silencio esconde, tras de sí, es lo que lo avalora. El silencio de un alumno ignorante ante un examen, es muy distinto del silencio de un monje que ora o de un científico que piensa.
Aquí nos centraremos en los silencios con sentido: capaces de enriquecer el espíritu humano en su relación con Dios y con los hombres.
Diálogo y monólogo
La comunicación humana requiere diálogo: intercambio de ideas y argumentos. Y ahí entra uno de los más poderosos servicios del silencio: todo verdadero diálogo incluye saber escuchar. Es la única manera de progresar hacia la verdad.
Ciertamente hay diálogos que no buscan la verdad, sólo el interés; ya hace veinticinco siglos, Platón tuvo que pelearse con los sofistas del momento. Pero, incluso para ellos, el silencio permite escuchar y recapacitar, detectando aciertos o de errores.
Incluimos en la categoría de diálogo no sólo el verbal, sino también el escrito. A través de sus libros nos resulta posible dialogar con los pensadores que nos precedieron. Parecería que en este diálogo con el pasado es más fácil guardar silencio, pero tampoco lo es. Por citar un ejemplo: ¡cuánta gente oye la palabra de Dios en la liturgia de los domingos, y la olvida inmediatamente porque no la escucha! …Ha faltado el silencio, capaz de acoger la Palabra y su mensaje.
El gran enemigo del diálogo y del silencio es el monólogo. Una actitud que da vueltas sin cesar, en la mente, a unas pocas ideas, impermeabilizando el entendimiento para escuchar a los demás.
Al hablar de la oración como diálogo con Dios, se entenderá mejor el problema del monólogo interior que satura la mente de tantos: recelos, resentimientos, envidias, susceptibilidad; o también las ensoñaciones vacías, la imaginación dejada a su arbitrio, los proyectos utópicos; forman parte de aquel monólogo interior, que acaba o en desaliento y amargura, o bien en pérdida de tiempo y energías. Así, escribe san Josemaría Escrivá en Camino: “¡Qué fecundo es el silencio! -Todas las energías que me pierdes, con tus faltas de discreción, son energías que restas a la eficacia de tu trabajo” (n. 645).
Silencio y sensibilidad
En el diálogo humano el silencio es, no pocas veces, la única conducta adecuada. Bien por la solemnidad de un acto, por la intensidad de un dolor o por delicadeza con los que están junto a nosotros: mantenerse en silencio, en tales circunstancias, es el mejor diálogo posible. La palabrería puede resultar inoportuna, indiscreta o desconsiderada. Así mismo, el silencio ante posibles defectos ajenos –de presentes o ausentes– es la mejor muestra de caridad y respeto. Quienes piensan sólo en sí mismos, no valoran la repercusión de sus palabras.
Volviendo a los enamorados, para ellos la presencia es mucho más importante que las palabras. “Los que están enamorados amasan silencio sobre silencio para gozar de lo que no puede decirse, porque las palabras resultan cortas” (Miguel-Ángel Martí García, El silencio, EIUNSA, Madrid 2005, p. 47). Ante los sentimientos en juego, las palabras son una superficialidad. Y es precisamente ese silencio lo que les permite intuir los deseos e intenciones de la persona amada (cfr. ibid., p. 48).
De la misma manera, toda mirada profunda reclama silencio. Un conocido dicho popular exclama: “¡Callad, que no veo!”, y no es ninguna simpleza. No se puede mirar con profundidad, interiorizando lo que se ve y descansando el alma en ello, si la mente, el cuerpo o el ambiente que nos rodea se encuentran alterados, estridentes, faltos de sosiego y de paz.
Una mirada tal siempre es minuciosa, valora los detalles, descubre luces nuevas en las cosas de siempre, a veces incluso cierra los ojos para “atesorar” lo visto; y nada de esto es posible con premuras o compartiendo la atención con cuestiones baladíes. Es decir, sin silencio interior.
La búsqueda interior
El silencio interior –aquél que depende del sosiego del corazón, no del exterior– no es fácil de alcanzar. En primer lugar, porque “uno de los límites de una sociedad tan condicionada por la tecnología y los medios de comunicación es que el silencio se hace cada vez más difícil”, como observa san Juan Pablo II (carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, 31).
Pero también porque con facilidad nos emborrachamos nosotros mismos con palabras, músicas y ruidos múltiples. La filosofía de la distracción ha invadido la conducta de masas enteras de hombres, impidiéndoles pensar por sí mismos.
Es habitual mantener largos monólogos repetitivos, como señalamos antes; y hay que aprender a detectarlos y abortarlos. De ahí la recomendación de san Josemaría Escrivá: “‘Me bullen en la cabeza los asuntos en los momentos más inoportunos…’, dices. Por eso te he recomendado que trates de lograr unos tiempos de silencio interior” (Surco, n. 670). A temporadas puede ser costoso, pero su fruto inmediato es una frescura de pensamiento y una salud mental envidiables; y, cuando madura, ese tiempo acaba convirtiéndose en silencio creador (cfr. Miguel-Ángel Martí García, o.c., p. 51).
El silencio interior es el umbral del encuentro con nosotros mismos, condición indispensable para el encuentro con Dios. Pero, antes de esto, la contemplación del arte, el conocer con hondura a las personas, disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida, requiere de cada uno mortificar el monólogo interior. El silencio con el propio yo hace posible un encuentro, con el mundo y con la gente, sin afanes “utilitaristas”. Y, entonces, tal encuentro se convierte en un disfrutar generoso y desinteresado de las personas y de los bienes que Dios ha puesto a nuestra disposición en el mundo.
a) Conocimiento propio
La consecuencia más destacable del silencio interior es el propio conocimiento. Cuestión difícil donde las haya. “Conocerte y conocerme”, solicitaba san Agustín a Dios; y no es pequeña sabiduría.
La vida humana está plena de constantes incidencias: materiales, laborales, afectivas, de salud, etc. Nuestra mente se ve arrastrada por ellas, de manera que pasa de una a otra, sin tiempo para elaborar una visión de conjunto que las aglutine y armonice. Se precisa el silencio para “tomar distancia” de los problemas y evitar que nos abrumen sus urgencias y apreturas. El adecuado descanso, en medio de esos múltiples quehaceres, resulta imprescindible para encontrar la armonía deseada. El descanso físico y el silencio interior favorecen el análisis sereno del propio comportamiento, que permitirá conocernos mejor: puntos débiles del carácter, cualidades positivas y defectos adquiridos, hábitos incorrectos e imperfecciones acumuladas.
Acompañado de confianza en Dios, este análisis no provocará ni desaliento ni euforia. Nos hará capaces de objetivar nuestra conducta, reconocer las deficiencias y proceder a corregirlas con paciencia y tiempo. Mantener un examen periódico de la conciencia, sin dramatismos ni eufemismos, es fruto y motor del buscado silencio interior.
b) La sabiduría
El silencio interior favorece el propio conocimiento. El silencio externo facilita el estudio y la lectura; que irán seguidos de la reflexión personal. El resultado es una sabiduría, en el sentido clásico del término. Un modo armonioso de entender el mundo y la existencia, que sabe colocar cada pieza en su sitio: Dios, los demás y yo. Un conocimiento gustoso, que se recrea en las realidades materiales y en las espirituales.
La sabiduría permite interiorizar los acontecimientos externos y equilibrar los sentimientos interiores, de manera que la vida progresa hacia su fin sin estridencias, o con las menos estridencias posibles. Crea un espacio interior de sosiego, que acogerá los conflictos, los hará reposar convenientemente y acometerá la solución más favorable. Será la sabiduría propia de un silencio no alterado por el fragor de los ruidos ensordecedores del mundo. San Juan Pablo II escribe en Pastores dabo vobis, 47: “En un contexto de agitación y bullicio como el de nuestra sociedad, un elemento pedagógico necesario para la oración es la educación en el significado humano profundo y en el valor religioso del silencio, como atmósfera espiritual indispensable para percibir la presencia de Dios y dejarse conquistar por ella”.
c) La proyección de la existencia
En absoluto el silencio interior y la sabiduría a la que conduce, desembocan en un ensimismamiento o narcisismo intelectual. Lo dicho sobre la armonía incluye a Dios y al prójimo como objetos de amor y destinatarios de lo mejor para ellos.
Por eso, el silencio bueno nunca es aislamiento. El proceso de interiorización no tiene como meta una actitud escapista, sino darnos una valoración inteligente, objetiva y equilibrada de lo que nos ocurre y somos; precisamente para convivir con los demás respetándoles también como personas y defendiendo su libertad a la vez que la nuestra.
Hablando de la vida espiritual, el Papa Francisco y otros pontífices recientes han insistido en evitar el falso espiritualismo de una vida de piedad cerrada en sí misma, incapaz de trascenderse para salir en busca de las necesidades del prójimo.
Silencio y vida espiritual
El silencio interior es como la batuta del director de orquesta, que va dando entrada a cada instrumento en el momento adecuado, atempera los más enérgicos y anima a los más delicados, de manera que se produzca el concierto: una pieza única y armónica que responda a los sentimientos que el compositor pretendía transmitir.
En la existencia personal, los “instrumentos” a dirigir son los plurales, y no pocas veces discordes, ingredientes de la personalidad: temperamento, carácter, circunstancias, acontecimientos. A pesar de esa multiplicidad, el espíritu humano tiene una dimensión trascendente que le permite atender a las múltiples cuestiones concretas, sin desvincularse del último fin al que es llamado por su Creador. Mas, para ello, el silencio interior ha de dirigir el “concierto” de la existencia humana.
a) Necesario para buscar a Dios
La vida espiritual cristiana se desarrolla en el trato con Dios y en el diálogo con Él. Pero Dios es el inefablemente Otro; no hay palabras humanas para describirlo; la actitud más propia del hombre ante Dios debería ser el silencio: indecibilia Dei, casto silentio, dice santo Tomás de Aquino: “Ante lo inefable de Dios, guardemos un comedido silencio”.
Quizá ha sido esta conciencia implícita de lo inefable la que ha acumulado, en la historia de la Iglesia, tantos movimientos –individuales o institucionales– de búsqueda del silencio. Desde los primeros eremitas hasta las grandes abadías cartujas, muestran que “en nosotros el silencio es ese lenguaje sin palabras del ser finito que, por su propio peso, atrae y arrastra nuestro movimiento hacia el Ser infinito” (Joseph Rassam, El silencio como introducción a la metafísica, cit. en Robert Sarah, La fuerza del silencio, Madrid 2017, prólogo).
Es evidente que el tumulto del mundo, la algarabía de los negocios seculares, la urgencia de las soluciones, las explosiones festivas y lúdicas, y otras muchas manifestaciones humanas, rompen nuestro silencio interior, llenándolo de precipitación, de irreflexión o de sentimientos nada pacíficos. Mucha gente no se da cuenta de hasta qué punto vive, muchas veces, inmersa en el ruido. Si llevamos el móvil o una radio en el bolsillo, con el sonido en marcha, probablemente no nos daremos cuenta en medio de una calle concurrida y con tráfico. Pero si entramos con él en un lugar silencioso –un cine, un templo– inmediatamente se hará notar nuestro descuido e intentaremos apagar el aparato.
De modo análogo, hay quien vive constantemente con aquel monólogo interior que ya salió citado, pero no se da cuenta de ello porque vive hacia afuera, para lo exterior ruidoso.
Y lo malo es que no hay ningún interruptor que “apague” el parloteo de nuestra imaginación.
b) Silencio y apartamiento del mundo
Para acallar el ruido interior, un camino tradicional ha sido el apartamiento del mundo: buscar la soledad y el aislamiento.
Los frutos de ese esfuerzo pueden ser excepcionales. Un buen conocedor de los monasterios contemplativos escribe: “El silencio cuesta, pero hace al hombre capaz de dejarse guiar por Dios… El hombre no deja de sorprenderse de la luz que brilla entonces. El silencio… manifiesta a Dios. La verdadera revolución procede del silencio: nos conduce hacia Dios y hacia los demás para ponernos humilde y generosamente a su servicio” (ibid., n. 68, p. 60).
Quien siente esa necesidad, no sólo de silencio, sino también de aislamiento para separarse de los asuntos del mundo y dedicarse por entero al servicio de la oración, puede encontrar en la vocación religiosa contemplativa el camino de su vida.
Pero conviene señalar que “el silencio que reina en un monasterio no es suficiente. Para alcanzar la comunión [con Dios] en el silencio, hace falta una labor indefinidamente recomenzada. Hemos de armarnos de paciencia y dedicar a ello arduos esfuerzos” (ibid., p. 231). Toda una vida de apartamiento del mundo no asegura resultados exitosos, principalmente porque éstos son don de Dios, no consecuencia de los esfuerzos humanos.
c) El recogimiento interior
La inmensa mayoría de los fieles cristianos no pasarán nunca por un monasterio, ni se encerrarán en él en silencio. ¿Acaso tienen vetado al acceso a Dios en su oración? De ninguna manera. Pero, entonces, el silencio, tema de estas páginas, ¿es innecesario en su caso?
Es igualmente necesario. Sin silencio interior no hay oración posible, y sin oración –como camino ordinario– no llegamos al conocimiento y la amistad de Dios.
La solución puede parecer un truco de prestidigitador: basta cambiarle el nombre. Si en vez de silencio, le llamamos recogimiento, podemos aplicar a los cristianos que viven en medio del mundo unas reglas análogas –no idénticas– al silencio monacal. Pero no se trata de ninguna manipulación del lenguaje; consiste en dar nombre a dos realidades que poseen la misma raíz, pero que vienen caracterizadas, en cada caso, por circunstancias diferentes.
San Josemaría Escrivá recoge, en sus escritos y en su predicación a fieles laicos, muchas referencias a este silencio interior: “El silencio es como el portero de la vida interior” (Camino, n. 281); “Procura lograr diariamente unos minutos de esa bendita soledad que tanta falta hace para tener en marcha la vida interior” (ibid., n. 304).
A su vez, siempre se esforzó por no separar “la oración de la vida activa, como si fueran incompatibles… Los hijos de Dios hemos de ser contemplativos: personas que, en medio del fragor de la muchedumbre, sabemos encontrar el silencio del alma en coloquio permanente con el Señor: y mirarle como se mira a un Padre, como se mira a un Amigo, al que se quiere con locura” (Forja, n. 738).
Ese silencio del alma es lo que, en otros momentos, identifica con el recogimiento: “La verdadera oración, la que absorbe a todo el individuo, no la favorece tanto la soledad del desierto, como el recogimiento interior” (Surco, n. 460). Y con el fin de subrayar su importancia, escribe: “Ese recogimiento interior que es señal de madurez cristiana” (Es Cristo que pasa, n. 101).
Una madurez que se muestra en que “participaremos en la dicha de la divina amistad –en un recogimiento interior, compatible con nuestros deberes profesionales y con los de ciudadano–, y le agradeceremos [a Jesucristo] la delicadeza y la claridad con que Él nos enseña a cumplir la Voluntad del Padre Nuestro que habita en los cielos” (Amigos de Dios, n. 300).
Recogimiento que, al igual que hemos indicado para el silencio monacal, supone muchos años de esfuerzo humano que, con la gracia de Dios, dará como resultado: caminar por la vida en amistad con Dios.
d) Silencio y oración vocal
Aunque sorprenda, la oración vocal necesita del silencio tanto como la mental. Dicho de otro modo; el enemigo de la oración es el mismo en ambos casos: aquel monólogo interior del que hablamos y que nos invade la mente, también mientras la boca pronuncia palabras a las que no se presta atención.
En la oración vocal, naturalmente, siempre habrá palabras; pero tienen que ser palabras que afloran a la boca desde el interior del corazón, y es éste –precisamente– quien necesita del recogimiento y silencio de que hablamos.
Como un ejemplo, entre muchos, podemos citar lo que sugería san Juan Pablo II hablando del Rosario: “La escucha y la meditación se alimentan del silencio. Es conveniente que, después de enunciar el misterio y proclamar la Palabra, esperemos unos momentos antes de iniciar la oración vocal, para fijar la atención sobre el misterio meditado. El redescubrimiento del valor del silencio es uno de los secretos para la práctica de la contemplación y la meditación. Así como en la Liturgia se recomienda que haya momentos de silencio, en el rezo del Rosario es también oportuno hacer una breve pausa después de escuchar la Palabra de Dios, concentrando el espíritu en el contenido de un determinado misterio” (Rosarium Virginis Mariae, 31).
e) La inspiración mariana
El ejemplo de nuestra Madre santa María es extraordinariamente luminoso. Su santidad fue excelsa, pero su vida se desenvolvió en las circunstancias ordinarias del mundo de entonces. Y ahí, “guardaba todas estas cosas en su corazón” (Lc 2, 51). Vivía para la misión que Dios le había encomendado, y no le distraían de ella los acontecimientos diarios. En medio de sus quehaceres, mantenía un silencio interior que le permitía vivir pendiente de Dios y de su hijo: hasta la cruz.
Días de retiro espiritual
Los caminos prácticos para buscar y defender el silencio interior que todos necesitamos, son muy variados. Entre otros, destaca la tradicional práctica cristiana del retiro espiritual de varios días. Puede tomar diversos nombres –ejercicios espirituales, cursillos, etc.–, pero su sentido es claro: efectuar un alto en los quehaceres habituales, con el fin de concentrar la mirada del alma en Dios y en sí misma. Serán quizá pocos días, pues las obligaciones habituales no suelen permitir más. Pero esos pocos días, aprovechados con intensidad, aportarán grandes beneficios a nuestra alma.
Ingrediente principal del retiro y catalizador de esos beneficios, es el silencio –también exterior– que debe acompañarlos. Ese silencio facilita escuchar la Palabra que nos dirige el Espíritu Santo. Una Palabra siempre luminosa, a cuya luz nos será fácil detectar las desviaciones presentes en nuestra vida. Confiando, además, en que tales luces llegan acompañadas de la gracia de Dios para hacer fructuoso nuestro empeño por adelantar en la santidad.
Por supuesto, tres días de retiro –un fin de semana– no son suficiente para una conversión que pudiera calificarse de definitiva. Seguiremos necesitando nuevas conversiones en el futuro, hasta que Dios nos llame a su presencia. Por ello conviene mucho repetir esos días de retiro de vez en cuando; si lo hacemos cada año, comprobaremos que esa continuidad nos permite dar pasos, quizá pequeños pero reiterados, que nos acercan a Dios siempre de un modo nuevo. Afianzaremos así nuestras buenas disposiciones, entenderemos cada vez mejor los planes de Dios para nuestra vida, y aprenderemos a seguir con fidelidad las inspiraciones divinas que nos conducen hasta Él.
Por lo demás, nuestra caridad hacia el prójimo nos hará conscientes de que muchas personas de nuestro entorno necesitarían también un retiro espiritual, aunque no sean conscientes. Ayudarles a decidirse, y quizá acompañarles a hacerlo, puede ser un favor no pequeño que nos agradecerán siempre.
El retiro será ocasión para hacer una confesión más profunda que las habituales, para comulgar con más fruto y para llenar nuestro espíritu de la paz de Dios, que luego verteremos con quienes convivimos para hacerles más amable la vida de cada día.
También aprenderemos o mejoraremos nuestro modo de orar, y potenciaremos aquel recogimiento interior que, a falta del silencio exterior, nos permite levantar el corazón a Dios con frecuencia y mantenernos en su presencia, en medio de las tareas habituales. n

















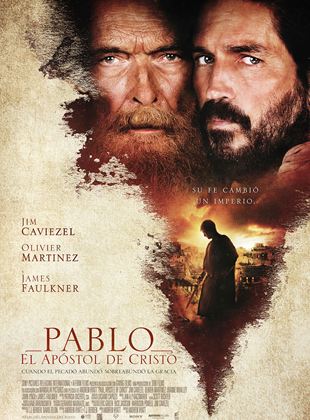



 ¿En qué consiste la meditación? El Papa lo explica en la audiencia
¿En qué consiste la meditación? El Papa lo explica en la audiencia