Por decisión del Papa, el sacerdote jesuita se cuenta también entre los organizadores del encuentro de febrero con los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo, convocado por Francisco sobre el tema de la protección de los menores. Palabra lo ha entrevistado con motivo de esta convocatoria.
Del 21 al 24 de febrero, el Papa Francisco ha convocado en el Vaticano a los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo para debatir juntos sobre el tema de la protección de los menores y sobre la prevención de los casos de abuso sobre menores y adultos vulnerables.
Se trata de una verdadera novedad, dado que por primera vez la cuestión es afrontada de manera sistemática y con los máximos representantes del episcopado mundial. Para la ocasión, los participantes en el encuentro han recibido la exhortación a seguir el ejemplo del Santo Padre y reunirse personalmente con víctimas de abusos antes de la reunión de Roma, con el fin de tomar conciencia de la verdad de lo sucedido y palpar el sufrimiento que estas personas han soportado.
En la perspectiva de esta convocatoria, Palabra ha entrevistado al P. Hans Zollner, jesuita, miembro de la Comisión Pontificia para la Tutela de los Menores y presidente del Centro de Protección de los Menores de la Pontificia Universidad Gregoriana, al cual el Papa ha confiado la Secretaría organizativa del encuentro del próximo mes.
El sacerdote, que es también psicólogo, afronta la cuestión en toda su amplitud, narrando su experiencia y puntualizando los aspectos verdaderamente importantes para una prevención eficaz, a partir de la formación del clero y de la salvaguardia de los más débiles, para una definitiva toma de conciencia del fenómeno.
P. Zollner, en 2002 san Juan Pablo II, hablando a los cardenales de los Estados Unidos de América sobre el escándalo de los abusos que estallaba en aquellos meses, expresaba su deseo de que todo aquel dolor y malestar llevara a un sacerdocio y a un episcopado “santo”. ¿Se puede decir que se remonta a aquel periodo una toma inicial de conciencia de la gravedad del fenómeno?
—A decir verdad, la conciencia de algunas personas de la Iglesia respecto a este fenómeno comenzó mucho antes. Por ejemplo, el Concilio de Elvira, en España, hace 1.700 años, ya había escrito en relación con los escándalos que provienen de abusos sexuales. El canon 71 afirma: “Los hombres que violentan a los muchachos no recibirán la comunión, ni siquiera al final”. Sin embargo, desde 2002, como se ha observado, sucede algo distinto.
El problema del abuso sexual sobre menores ha pasado de una condición de tabú al espacio del discurso público en la Iglesia, y también en la sociedad. Eso se debe a muchas razones, y entre ellas no es la última la atención que los medios de comunicación han dirigido a este problema.
Hoy son relevantes las palabras de Juan Pablo II con motivo de la reunión con los cardenales estadounidenses: “Los abusos sobre los jóvenes son un grave síntoma de una crisis que golpea no sólo a la Iglesia, sino también a la sociedad en su conjunto”.
En aquella ocasión, el Pontífice polaco habló de un auténtico crimen, reconociendo la necesidad de establecer criterios útiles –hasta entonces conocidos de manera generalizada– para asegurar que semejantes errores no se verifiquen más. ¿Realmente ha sido así?
—Podemos notar muchos cambios tras la reunión de 2002, de manera particular en la Iglesia en los Estados Unidos.
Después de la rigurosa actuación de la llamada Dallas Charter, las auditorías privadas han mostrado que diócesis como la de Boston han creado ambientes católicos que están hoy entre los lugares más seguros para los niños.
Los adultos que trabajan con los niños han recibido una formación rigurosa, y hay una mayor atención en la selección de los que pueden trabajar con los niños. Allí donde han sido tomadas precauciones de prevención, podemos ver resultados mensurables y positivos.
En el pontificado de Benedicto XVI se asiste a un desvelamiento de escándalos, provenientes esta vez de Europa, y en particular de Irlanda. Es conmovedora la carta que el Papa emérito dirigió en 2010 a los obispos de aquella región…
—Como decía el Pontífice precisamente en aquella carta: “Nadie se imagine que esta penosa situación se resolverá en un tiempo breve. Se han dado pasos adelante positivos, pero quedan muchos más por hacer”.
Benedicto XVI ha sido también el primer Papa en reunirse en varias ocasiones con las víctimas de abusos. Ha manifestado así la importancia de que la Iglesia atienda a cuantos han sufrido estos crímenes…
—Podemos decir que, sin duda, el liderazgo de la Iglesia no siempre ha funcionado con plena conciencia de la magnitud del problema. Lo comprobamos constantemente. Benedicto XVI hizo mucho para luchar contra los abusos, también antes de convertirse en Papa, durante su actividad al frente de la Doctrina de la Fe. Tuvo el valor de actuar, contra los deseos de muchos, con el fin de sacar a la luz los crímenes de Marcial Maciel, por ejemplo, y de otros. Sin embargo, cuando se le preguntó por qué no había sido más agresivo al tratar el problema como arzobispo de Múnich, respondió: “Para mí… fue una sorpresa que también en Alemania existieran abusos en esta escala”, como contó en el libro La luz del mundo.
El Papa Francisco ha proseguido en esta atención a las víctimas, recibiendo regularmente en Santa Marta, de forma estrictamente privada, a quienes llevan las heridas de los abusos. ¿Cree que este tipo de encuentros puede aliviar de alguna manera los sufrimientos de estas personas?
—He sido testigo, cuando acompañé a dos personas que habían sufrido abusos sexuales por parte de sacerdotes. El 7 de julio de 2014 el Papa Francisco invitó a Santa Marta a dos ingleses, dos irlandeses y dos alemanes, todos ellos víctimas de abusos sexuales del clero. Una de estas personas entregó al Santo Padre una tarjeta postal que reproducía la imagen de la Pietà. Fue el último en hablar con el Santo Padre. Estaba contando la historia en presencia de su esposa, y comenzó a llorar. Dijo: “Veo esto [la Pietà] como un signo: María estaba con su hijo, pero yo no tenía a nadie a mi lado”.
El Papa Francisco tomó el tarjetón, y no dijo mucho. Al final prometió al hombre que rezaría por él. Un año después, en octubre de 2015, después de la Misa, el Papa dijo: “¿Cómo están las dos personas [de las que se abusó]? Di al señor Tal que su tarjetón está en el rincón de mi habitación donde rezo todas las mañanas”. Esas dos personas regresaron a la Iglesia, y las dos colaboran en la vida parroquial.
Ambas concuerdan en el trauma espiritual que fue la parte más difícil de su experiencia. No podían rezar, no habían encontrado ningún sentido ni creían en el Dios representado por los sacerdotes que abusaron de ellas. Se debe decir que esto se debía sobre todo a la inercia, y al rechazo de las autoridades de la Iglesia a escucharlos verdaderamente.
En 2014, un año después de su elección, el Papa Francisco instituyó la Comisión Pontificia para la Tutela de los Menores, de la que Usted es Secretario. ¿De qué se ocupa exactamente este organismo?
—Me parece importante destacar que el trabajo de la Pontificia Comisión no se centra en los casos individuales, que siguen estando bajo la jurisdicción de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Conforme a la misión que le ha señalado el mismo Santo Padre, sus miembros se focalizan principalmente en tres áreas principales: escucha a las víctimas, dar líneas guía, y ofrecer educación y formación del personal de las Iglesias, sean clérigos, religiosos o laicos.
¿Cuál es el grado de conciencia que ha podido registrar sobre este fenómeno en el nivel de las Iglesias locales?
—En estos últimos años, viajando a más de 60 países para promover la actividad de Safeguarding (salvaguardia), he experimentado la profunda unidad que puede traer la fe católica: compartimos un credo, celebramos la misma Eucaristía, enseñamos un sólo catecismo. He experimentado también la unidad que compartimos en los problemas que afrontamos como Iglesia. Ciertamente, es inquietante saber que los abusos sexuales sobre menores han sido cometidos en todas las provincias y territorios de una diócesis. Al mismo tiempo, mientras levantamos acta de esta realidad, convenimos en el común interés de contribuir a una cultura de salvaguardia. Es claro que hay factores culturales que hacen imposible crear una solución unívoca para todos los lugares. Recuerdo, por ejemplo, cuando estuve en Bangkok, en Tailandia, en un encuentro de la Federación de las Conferencias Episcopales asiáticas. Estaban representados 11 países, cada uno con sus problemas en relación con el comportamiento del clero, pero todos con enormes diferencias en la conciencia y en la voluntad de hablar del problema, en parte a causa de una cultura de la vergüenza muy pronunciada, que circunda la sexualidad en Asia. Allí la Iglesia se enfrenta con el desafío de hacer llegar a una comprensión de las cuestiones de comportamiento y superar las inhibiciones que circundan el tema.
Muy distinta es la cultura de Suecia, un país con raíces puritanas, que ahora promueve en cambio una comprensión muy liberal de cómo expresar y vivir la sexualidad. En este caso el desafío está en comunicar cómo la libertad de expresión y la autodeterminación tienen límites en relación con los derechos de un niño.
En Malawi, en el África meridional, he dado una serie de seminarios para los religiosos. En este caso, el factor importante es la pobreza. Por ejemplo, muchas personas pueden compartir una pequeña habitación: los padres, seis hijos, un primo y un abuelo. Los límites de las relaciones están difuminados. La actividad sexual no se esconde, y las chicas pueden ser fácilmente objeto de abuso dentro de la familia.
Los ritos tradicionales de iniciación a la edad adulta se han desdibujado, mientras que en otro tiempo eran un factor cultural que daba indicaciones sobre cómo vivir la sexualidad en el interior de la comunidad. A esto se añade la corrupción de la policía y un sistema jurídico en quiebra.
Por consiguiente, aquí el reto consiste en difundir conciencia e instrucción, para permitir a los jóvenes conocer sus derechos y poder auto-determinarse, así como en ayudar a los padres a intervenir para construir comunidades fuertes, en las que se impida el abuso.
En los últimos meses han llegado noticias desagradables: nuevamente de los Estados Unidos, con el informe Pennsylvania, de Alemania y de Irlanda o Australia. Es evidente que se trata de casos del pasado, pero, ¿por qué salen al descubierto precisamente ahora?
—Sin duda estamos ante un cambio cultural. En el último año, y en particular en los Estados Unidos y en Alemania, ha habido un amplio movimiento de personas que se han unido en torno al hashtag #MeToo. Este movimiento se concentra principalmente en el abuso sexual como abuso de poder.
Si en los Estados Unidos en 2002, y en Alemania en 2010 la crisis se refería a una cultura de la “omertà”, del silencio, la segunda ola está más focalizada sobre el poder utilizado en el abuso sexual sobre aquellos que se encuentran en desventaja en una relación de poder.
¿Qué ha sido del Tribunal interno en el Vaticano para juzgar los casos en que están implicados obispos y eclesiásticos acusados de no haber protegido adecuadamente a las víctimas?
—Como aclaran las indicaciones del Motu Proprio Como una Madre amorosa, no es necesario otro Tribunal en el Vaticano, sino la ejecución de los procedimientos internos de las Congregaciones competentes respecto a los superiores (que son muchas: la Secretaría de Estado, las Congregaciones para los Obispos, para los Religiosos, para los Laicos, para las Iglesias Orientales, para la Evangelización de los Pueblos), cuando llega una denuncia de negligencia o de abuso de poder.
Usted es también presidente del Instituto de Psicología dela Pontificia Universidad Gregoriana. ¿Qué contribución pueden dar las ciencias humanas en la prevención de este fenómeno?
—Aquí se podrían dar muchas indicaciones, pero mencionaré tres cosas que se cuentan entre las más importantes para una buena estrategia de prevención.
La primera es la de formar personas para que sean formadores para las diócesis, personal competente que pueda dirigir una oficina de Safeguarding (salvaguardia) diocesana y estar en condiciones de gestionar las preguntas y necesidades que surgen en el nivel local. Deberían conocer bien las leyes civiles y las leyes canónicas que se refieren a este ámbito; estar en contacto con aquellas organizaciones y agencias locales que pueden ser vistas como aliadas para prevenir los abusos. La segunda cosa, conectada con la anterior, es tener una política clara sobre las condiciones en que las diversas personas pueden trabajar con los jóvenes, qué procesos de screening (cribado) se están aplicando, qué comportamientos y situaciones deben ser evitados, y qué debe hacerse si alguien tiene noticia de comportamientos discutibles o alarmantes en cualquier sentido.
Finalmente, y esto es lo más importante, el Safeguarding de los más necesitados debe convertirse en una cuestión que esté en el corazón de todos: necesitamos modelos de personas que se toman en serio el tema de la salvaguardia y muestran a la comunidad, con su entusiasmo y su convicción, que este es un aspecto integral del mensaje del Evangelio.
¿Es central, entonces, la formación a partir de los primeros años del seminario?
—En la formación en el seminario son particularmente importantes dos cosas. En primer término, una actitud de compromiso para un crecimiento interior y de interiorización. Sin una profunda fe y una personalidad integra que abrace todos los aspectos emotivos, relacionales y sexuales, la persona no está en condiciones de avanzar por el sendero de la vocación con un compromiso serio y sostenible, que dure en el tiempo.
La segunda actitud es la perspectiva del don de sí. La vocación sacerdotal y religiosa no deberían apuntar a la autocomplacencia: “Me siento bien conmigo mismo y con mi Dios”. Sólo sobre bases sólidas y maduras la persona puede comenzar a seguir la llamada del Señor, que pide renunciar a todo, incluidas las certezas creadas en el interior de la Iglesia, las expectativas de poder y de roles, así como las posibles cerrazones.
A menudo se liga el escándalo de los abusos sobre menores con la obligación del celibato. ¿Cómo valora este debate?
—No hay ningún efecto causal directo entre el celibato y los abusos sexuales sobre menores. El celibato por sí mismo no conduce a comportamientos abusivos en sentido mono-causal; lo dicen todos los informes científicos y los encargados por los gobiernos en los tiempos recientes. Puede, en cambio, convertirse en un factor de riesgo cuando el celibato no se vive bien en el curso de los años, llevando a las personas a varios tipos de abusos: de dinero, de alcohol, de pornografía en internet, de adultos o de menores de edad.
El punto clave es que casi ninguno de los que molestan a menores vive una vida de abstinencia de relaciones sexuales. Y en segundo lugar, el 95 % de todos los sacerdotes no son violentadores, y por tanto el celibato obviamente no conduce a comportamientos abusivos en cuanto tal, sino solo en el tiempo. Estadísticamente se observa que un sacerdote abusador abusa de media por primera vez –este es un hecho científicamente establecido– a la edad de 39 años; si observamos los datos relativos a otras categorías de personas, notamos que un entrenador, un enseñante o un psicólogo son condenados por abusos por primera vez a la edad de 25 años. Por tanto, el celibato resulta un problema si no se vive, si no está integrado en un estilo de vida sano.
Hay Conferencias episcopales que van por delante de otras en estos asuntos. Si tuviese que hacer un balance de la conciencia del fenómeno, a nivel mundial y después de quince años desde una primera toma de conciencia, ¿qué diría?
—En los últimos años –especialmente desde 2011-2012, tras la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fea las Conferencias Episcopales del 3 de mayo de 2011, y del simposio Hacia la curación y la renovación de febrero de 2012 en la Universidad Gregoriana– ha crecido mucho la conciencia de la gravedad de los hechos y de la necesidad de actuar.
Los encuentros de los Papas Benedicto XVI y Francisco con las víctimas, la creación de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, las recientes cartas del Santo Padre a la Conferencia Episcopal Chilena y al Pueblo de Dios durante los últimos meses: todo eso ha contribuido enormemente a un cambio de actitud en todo el mundo. Y soy testigo de ello en primera persona, porque he sido invitado a hablar en países como Papúa Nueva Guinea, Malawi o San Salvador, por citar sólo algunos.
A propósito de la reciente Carta del Papa Francisco al Pueblo de Dios, sobre los sufrimientos que estos crímenes provocan al cuerpo dela Iglesia, en el texto se atribuye al “clericalismo” la causa principal de su perpetuarse. ¿Está de acuerdo?
—Hay sin duda un problema con el clericalismo, si se entiende como una tendencia de algunas personas a definirse y a vivir más en base al cargo y a la posición que tienen, que en base a su propia personalidad y a sus capacidades individuales.
El clericalismo no existe sólo en el clero. Me lo han enseñado algunos laicos, que a menudo me hablan de iguales suyos que muestran actitudes “clericales”, y también esto es un problema. Se comprueba cuando alguna persona se aferra al prestigio, y mide su importancia en base al número de secretarios que tiene, al tipo de coche que conduce, etc.
En cambio, algunos consideran que la causa de los abusos debe buscarse en el fenómeno de la homosexualidad difundida entre los sacerdotes. Usted, que ha estudiado ese fenómeno, ¿hasta qué punto considera plausible esta afirmación?
—Hoy se habla mucho de eso. Algunos dirían que tenemos una cierta proporción de homosexuales entre el clero; esto es ya claro, y no debemos negarlo. Pero es igualmente claro que la atracción hacia una persona del mismo sexo no lleva automáticamente a comportamientos de abuso. Y, atendiendo a mi experiencia y a lo que he leído, añadiría que no todas las personas que han cometido abusos, sean sacerdotes u hombres de cualquier otro tipo, se identifican como homosexuales, más allá de su comportamiento.
Sin embargo, sea éste homosexual o heterosexual, al sacerdote se le pide que viva con coherencia el compromiso del celibato. La pregunta central respecto del abuso de menores (y de adultos) no es, por tanto, sobre la orientación de la propia sexualidad, sino sobre el poder: así lo describen las víctimas, e igualmente lo verificamos en las personalidades y en las dinámicas de los abusadores.
En febrero, el Papa Francisco ha convocado a todos los presidentes de las Conferencias Episcopales sobre el tema de la protección de los menores, y a Usted le ha nombrado referente del Comité organizador. ¿Por qué es importante esta iniciativa?
—La reunión de febrero es importante porque, por primera vez, se hablará de manera focalizada y sistemática del aspecto sistémico-estructural del abuso y de su cobertura, del silencio y de la inercia en la acción contra este mal. El Papa mismo nos ha invitado a afrontar el nexo entre “abuso sexual, de poder y de conciencia”. La sexualidad es siempre, también, expresión de otras dinámicas, entre otras cosas de poder.
¿Puede anticiparme cómo se desarrollarán los trabajos y si se esperan decisiones particulares al término del encuentro?
—Habrá conferencias, grupos de trabajo y líneas temáticas. Los tres días de trabajo tendrán como tema “responsibility, accountability, transparency”, temáticas muy discutidas en los últimos meses y que, de algún modo, el Papa Francisco ha puesto en la agenda de la Iglesia con las cartas a los obispos en Chile y al Pueblo de Dios.
Resumiendo toda su experiencia en este ámbito, ¿tiene Usted confianza?
—Pienso que nos estamos dando cuenta de que los modos, los instrumentos y nuestros pensamientos sobre lo que Dios quiere de nosotros ya no son adecuados, ni para responder a lo que ha sucedido en los últimos años y decenios, ni para continuar nuestro camino de fe en el mundo de hoy, buscando a Dios y siguiendo el Evangelio de Jesucristo. Estoy confiado porque Dios ha puesto muchas personas en movimiento para que puedan nuevamente dar testimonio de Él de modo creíble y convincente.
Tengo confianza porque he conocido a tantas personas que se gastan completamente por un servicio más sincero, por una atención a los más vulnerables, por una Iglesia que siga a su Señor, el Señor que elegía morir por la salvación en lugar de reinar según los criterios políticos y de poder.
No obstante, la confianza reposa, en última instancia, en el Señor de la historia, que nos acompaña y nos guía, a su manera y según sus planes.













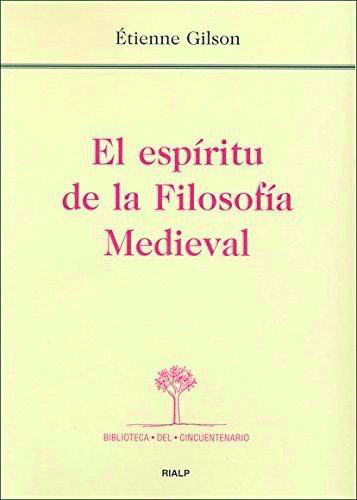




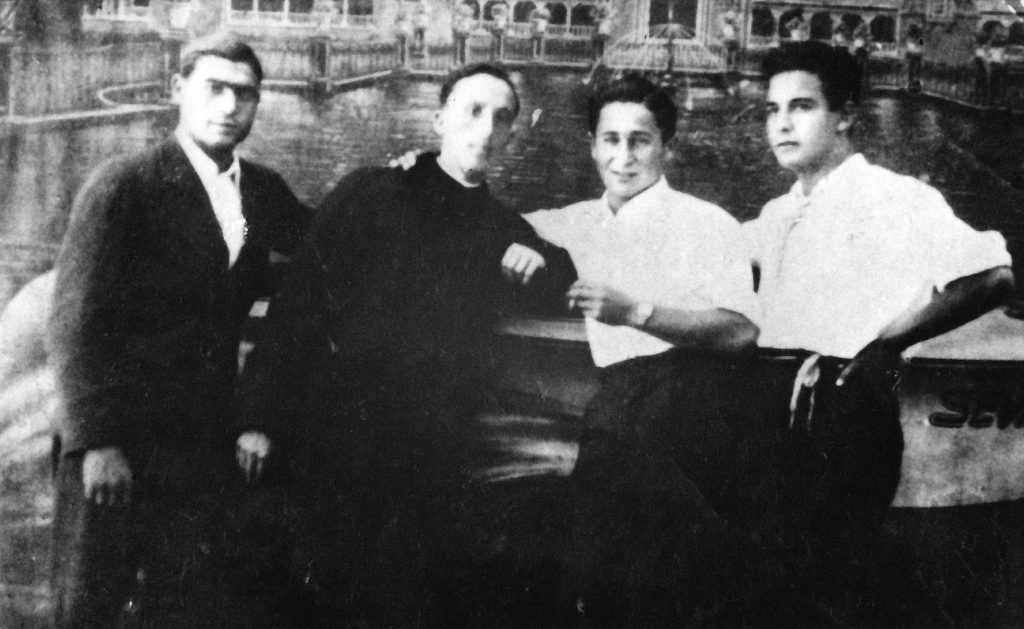








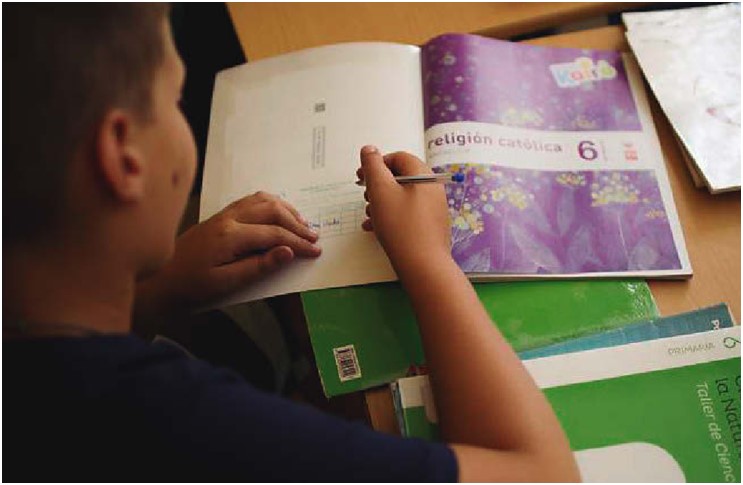












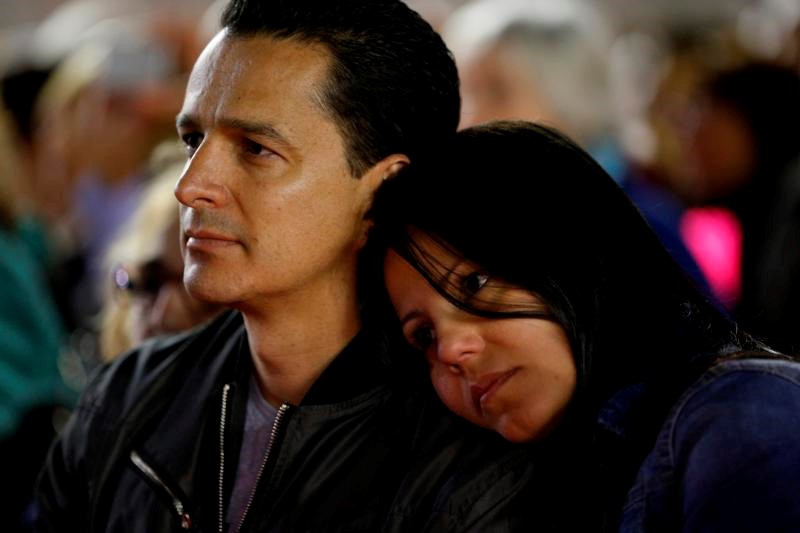











 El misterio de Pablo VI
El misterio de Pablo VI
