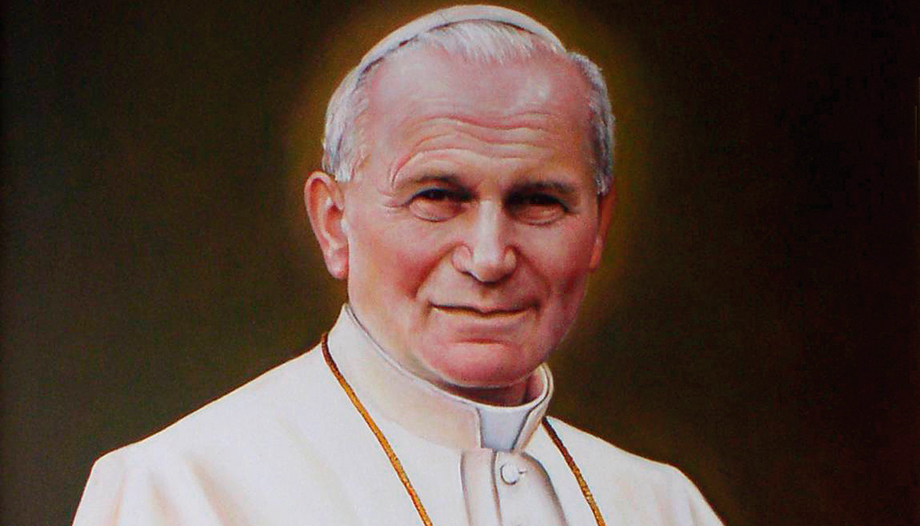El Museo Episcopal de Vic (Museu Episcopal de Vic, MEV) fue fundado en 1889 por el obispo Josep Morgades bajo el espíritu del pontificado de León XIII, para recoger los testimonios del pasado y, en el lenguaje de la época, defender las verdades de la fe y de su encarnación cultural en tierras catalanas. Ciento treinta años después, y al cabo de casi veinte del inicio de una nueva singladura fruto de la colaboración entre el obispado, la Generalitat de Cataluña y el ayuntamiento de Vic, el Museo, adaptado en los tiempos actuales, continúa siendo bajo la presidencia del obispo de Vic una gran herramienta para recordar de donde venimos, para mirar más allá de nuestros horizontes cotidianos y para abrirnos a este nuevo panorama que se abre ante nosotros.
Una concreción de ello es la línea de exposiciones centrada en el mundo medieval que el MEV ha consolidado en estos últimos quince años, derivada de una seria investigación, de un trabajo en red con instituciones similares de todo el continente (como la Red de Museos de Arte Medieval de Europa) y de una tenaz tarea de comunicación, se basa en la propia colección, fundamentalmente integrada por objetos de arte litúrgico y una de las más importantes del mundo en su género.
La más reciente exposición de esta serie, titulada Nord & Sud. Art Medieval de Noruega i Catalunya 1100-1350, se inauguró el 15 de febrero de este año y es fruto de un proyecto común del MEV y el Museum Catharijneconvent de Utrecht (Países Bajos), con la colaboración de relevantes museos noruegos como los de Bergen, Oslo y Trondheim, entre otros. La muestra reúne por primera vez ejemplos destacados de la decoración del altar medieval procedentes de estas dos regiones en los extremos del continente europeo, con el propósito de transmitir un mensaje que va más allá de su belleza e interés científico: la conciencia de una profunda unidad europea basada en el hecho de compartir la fe y la cultura cristianas.
El eje argumental de la muestra gira alrededor de un tipo concreto de patrimonio medieval, el del mobiliario de altar mayoritariamente de madera, conservado de un modo muy desigual. En las regiones centrales de la Europa de rito latino los cambios de moda o las destrucciones causadas por las guerras o por la iconoclastia de ciertas confesiones protestantes, como el calvinismo, hizo desaparecer una gran proporción de este tipo de muebles. En cambio, tanto en Noruega como en Cataluña varios factores favorecieron la conservación de estos bienes: un cierto aislamiento geográfico (bajo la protección de los Fiordos en el norte, o de los Pirineos y de las regiones centrales de Cataluña en el sur), unas dinámicas culturales y económicas postmedievales que no siempre obligaron a reemplazar los muebles litúrgicos y unas tendencias religiosas que, aunque distintas (luteranismo en Noruega, catolicismo en Cataluña), no determinaron tampoco su destrucción. Finalmente, en ambos lugares desde el siglo XIX los museos se encargaron de recoger y proteger este patrimonio.
La exposición nos muestra que el altar cristiano de la Europa de rito latino se decoraba a grandes rasgos del mismo modo, con objetos que debieron ser mucho más abundantes en todo el continente de lo que hoy podría parecer. Un ejemplo lo revela de inmediato: de los 105 antipendios de madera pintados entre 1100 y 1350 que se conservan en Europa, 55 son catalanes y 32 noruegos: más del 80 % de ejemplos de esta tipología, pues, se conservan en las colecciones medievales de Noruega y de Cataluña. Es cierto que si nos referimos a otras clases de mobiliario litúrgico, como los crucifijos o las imágenes de la Virgen, la proporción de ejemplos conservados en otros países del centro europeo es mayor. Aún así, la comparación entre los ejemplos catalanes y noruegos, separados por más de 3.000 kilómetros, continúa proporcionando el testimonio inequívoco de una realidad esencial: todas estas imágenes encarnan un mismo horizonte artístico, cultural y espiritual.
La razón por la que unos mismos tipos de objetos y temas iconográficos existieron en toda Europa debe buscarse en primer lugar en la estandarización de la liturgia. Por todo el Occidente europeo, sobre todo desde el siglo XIII, se celebraba la misma misa en latín, se cantaban prácticamente los mismos cantos y el año litúrgico seguía el mismo curso; las variantes se limitaban principalmente a la veneración de los santos locales o regionales. Los rituales derivaban de la misma teología, que se predicaba en todas las iglesias y se enseñaba en todas las escuelas y universidades del continente. Un viajero noruego que entrase en cualquier iglesia catalana podía seguir sin grandes dificultades el rito de la misa y reconocer los objetos y las imágenes que lo rodeaban; lo mismo podríamos decir de un portugués en Polonia o de un inglés en Sicilia. La abundancia de artefactos preservados en Noruega y en Cataluña, los mismos que los clérigos tenían en sus manos y que los fieles contemplaban con temor reverencial, ofrece pues probablemente el mejor acceso posible a la experiencia de la misa tal como era entre los siglos XII y XIV.
El arte eclesiástico medieval conservado en estos lugares de la periferia continental proporciona por lo tanto una singular visión de unidad del legado europeo. Una unidad en la diversidad forjada bajo los auspicios de la Iglesia católica y, en último término, de la fe cristiana, en torno a la contemplación y celebración del Misterio Encarnado. También son testimonio de ello, es cierto, los abundantes restos arquitectónicos conservados en todo el continente, aunque su análisis por parte de las escuelas nacionales a lo largo del siglo XIX prefiriera acentuar las diferencias, por ejemplo, entre el gótico radiante francés o el perpendicular inglés. De todos modos, que los billetes de 10 y 20 euros estén decorados con la imagen, respectivamente, de un portal románico y de un ventanal gótico debe indicar, también, una cierta conciencia de unidad europea manifestada a través del arte religioso. Si los compromisos políticos han dificultado en ocasiones la admisión de las raíces cristianas de Europa, el patrimonio artístico religioso –y más aún el mobiliario de altar medieval mostrado en la exposición, que conseguía dotar del mismo aspecto a interiores arquitectónicos acaso distintos– continúa afirmándolas con tanta serenidad como contundencia.
Además de este mensaje concreto, sin embargo, existe otro más elemental que, quizás por ello, pueda pasar desapercibido, pero que resulta ser completamente fundamental. Es una constatación que sin un conocimiento básico de los principios fundamentales del cristianismo (teología, liturgia, espiritualidad) el patrimonio histórico-artístico europeo y el pasado medieval que este representa resultan incomprensibles, especialmente en unas sociedades occidentales contemporáneas cada vez más desconectadas de sus raíces cristianas. La exposición Nord & Sud. Art Medieval de Noruega i Catalunya 1100-1350 ha proporcionado en Vic una clave de lectura profunda del abundante patrimonio que el museo conserva. Y cuando la exposición tuvo lugar en Utrecht (octubre 2019-enero 2020), en cambio, sirvió para dar a conocer en esta ciudad del centro de Europa todo aquello que desapareció pero que manifestaba las mismas raíces cristianas y que permite completar la comprensión de lo que todavía subsiste, como si se tratara de la pieza perdida de un rompecabezas.
Por todo ello fue una gran satisfacción poder inaugurar esta muestra en Vic después de años de trabajo. Y por las mismas razones resultó especialmente doloroso tener que cerrarla al público apenas un mes más tarde, el 13 de marzo pasado, cuando estalló la crisis sanitaria actual. Como respuesta, el equipo del Museo ha intensificado la presencia de la muestra en red -una vía ya iniciada anteriormente- mediante el volcado de numerosos contenidos en nuestro blog (https://museuepiscopalvic.com/blog125), así como a través de otras varias acciones en las redes sociales o de la participación en eventos reformulados en versión digital, como el Día Internacional de los Museos.
No obstante, conscientes de que ninguno de estos recursos podrá reemplazar la visita presencial, se ha conseguido prorrogar la exposición hasta el próximo 15 de septiembre, gracias a la generosidad de los museos prestadores, con la previsión de volver a abrir las puertas al público próximamente y ofrecer así la posibilidad de visitar la exposición durante el verano. Así el MEV podrá tener la satisfacción de compartir un proyecto con el que se propone continuar avanzando en la difusión de este patrimonio medieval común europeo y, con él, de su mensaje de unidad en la diversidad arraigado en los valores del Evangelio.
Director del Museu Episcopal de Vic.