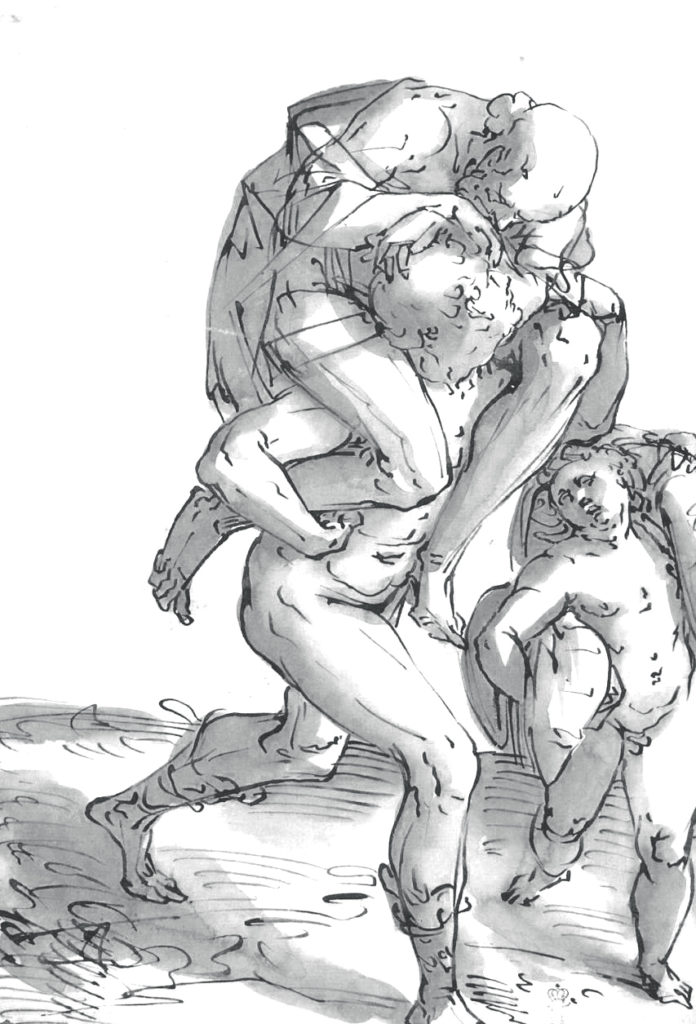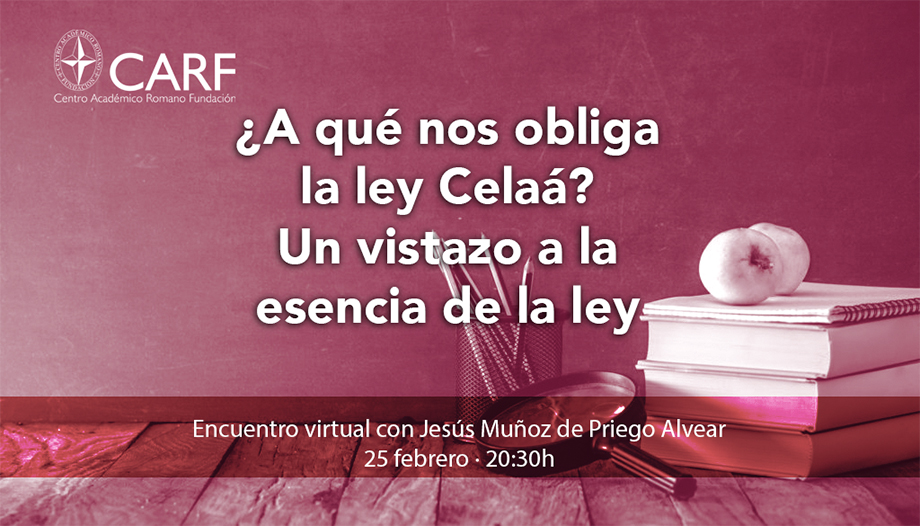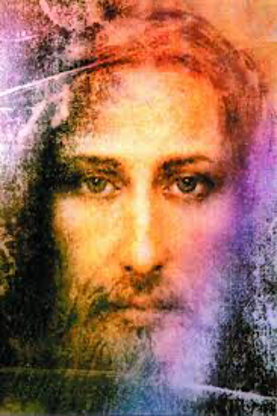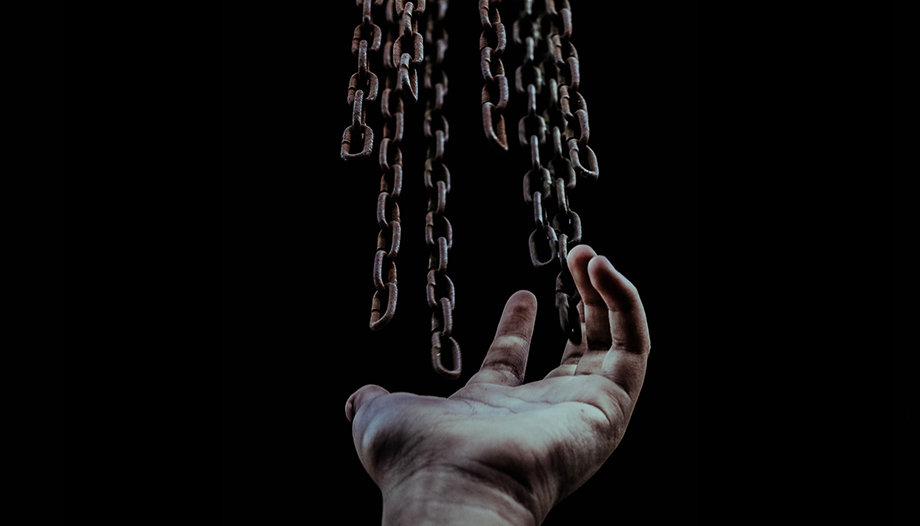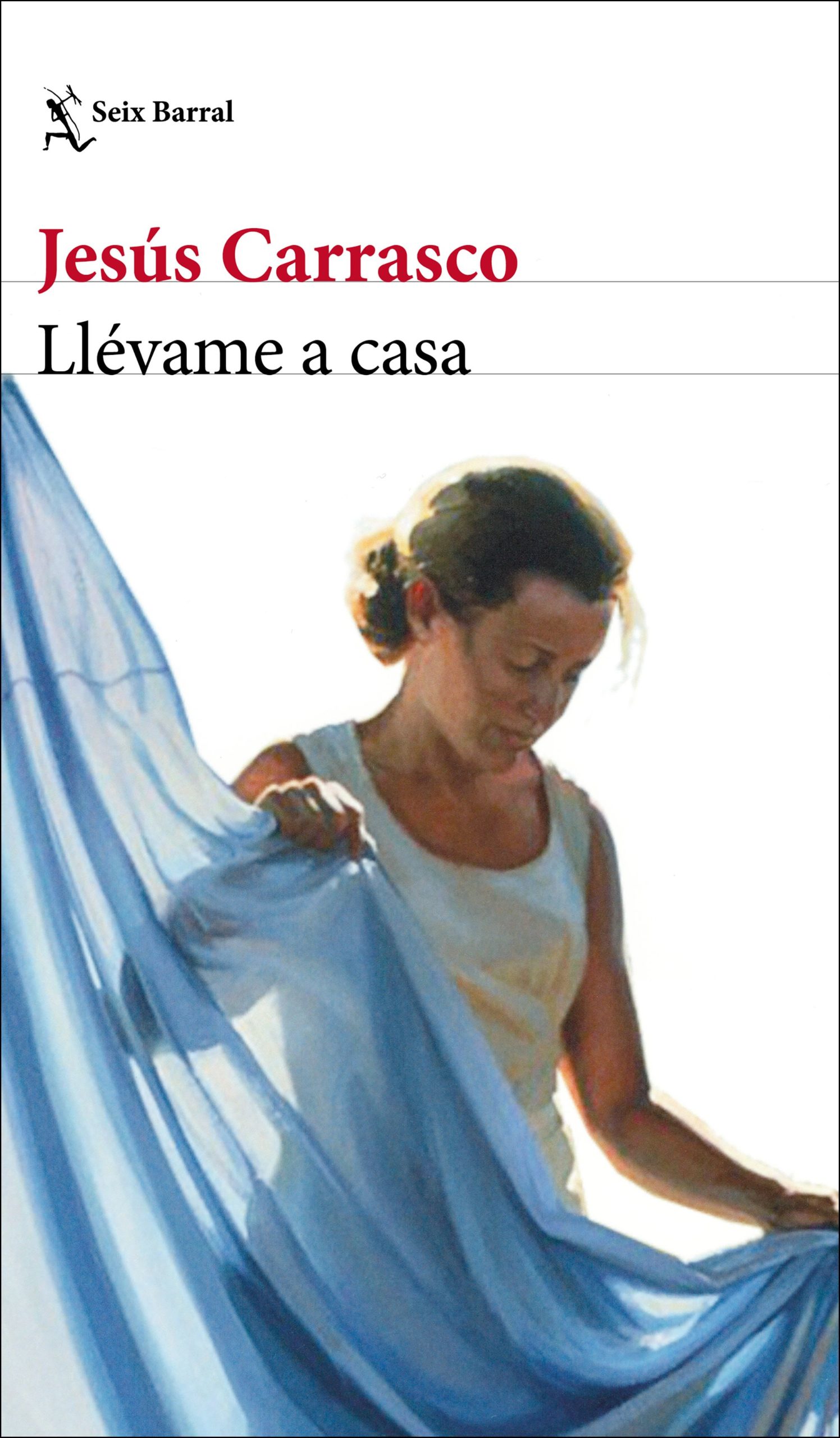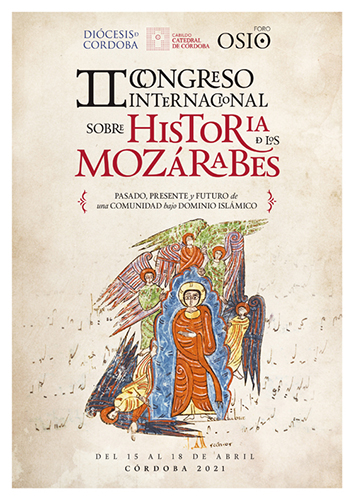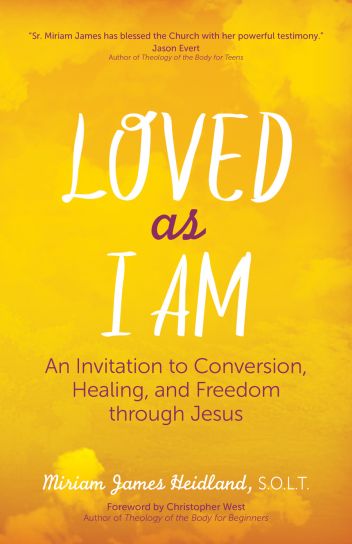La carta, de seis páginas, está fechada el 8 de febrero, y está dirigida a Volker Leppin, profesor de historia de la Iglesia en la Universidad de Tübingen y director académico de la sección protestante del Grupo Ecuménico de Estudio de Teólogos Protestantes y Católicos (OAK, por sus siglas en alemán).
Kurt Koch subraya las razones de la oposición de la Santa Sede a la propuesta del documento “Juntos en la mesa del Señor”, formulado por el grupo de estudio de católicos y protestantes, para que ambos se admitan recíprocamente al sacramento de la Eucaristía al no haber «razones teológicas que separen” a unos y otros en este punto.
Carta abierta del Cardenal Koch al profesor Leppin
Estimado profesor Leppin,
Con la entrevista que concedió el 3 de febrero, Usted respondía a mi breve reacción a la Declaración del Grupo de Trabajo Ecuménico (ÖAK) ante la intervención de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y expresaba el deseo de que yo diera, por mi parte, una “respuesta sustantiva” sobre el tema debatido. Es lo que quiero hacer para Usted con esta carta abierta, también porque me ofrece la oportunidad de aclarar algunos malentendidos.
En primer lugar, quiero recordar que la ocasión inmediata de mi reacción fue que me había sorprendido el momento de la publicación de la declaración del ÖAK. Hasta donde yo sé, solicitó esa declaración el obispo Georg Bätzing, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, para preparar su respuesta a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sin embargo, todavía no he recibido respuesta a la pregunta de por qué la declaración de la ÖAK se publicó antes de la asamblea general de la Conferencia Episcopal Alemana. Sencillamente, habiendo recibido varias peticiones de que exprese mi opinión sobre estos procesos, no pude permanecer en silencio, y como reacción inicial publiqué un texto breve con un triple “me soporende”. La brevedad de este texto no tiene nada que ver con una “negativa a hablar”, ni desde luego con un “áspero rechazo”, como Usted me reprochaba en su entrevista. Pues no me limitaba a algunas afirmaciones, sino que expresé irritación.
Pero pasemos ahora al contenido. Al “reproche de insuficiente fundamentación” expresado por mí, Usted respondió que “tal vez convendría ir a una comunidad católica o protestante cualquiera” y “comparar lo que se vive allí con las exigencias de la oficina del Consejo para la Unidad en Roma”. Con todo, ese no era el contenido de mi objeción. Porque la “oficina del Consejo para la Unidad” no pretende conocer la situación de cada una de las comunidades protestantes y católicas en Alemania mejor que el Grupo de Trabajo Ecuménico.
La “oficina del Consejo para la Unidad”, sin embargo, se sabe obligada a informarse y tomar nota de cómo se entienden a sí mismos los interlocutores ecuménicos en Alemania. Por eso escribí en mi reacción que me sorprende el contenido de la declaración del ÖAK: “En ella, como ya en el Votum, hay ciertamente muchas afirmaciones buenas, que, sin embargo, permanecen en el campo puramente académico y no guardan relación con la realidad eclesial concreta. Si se fundamentaran en esta realidad concreta, muchas afirmaciones presentadas como consensos incuestionables deberían ponerse en cuestión”.
Mi objeción apunta precisamente en la dirección a la que usted mismo volvió más adelante en la entrevista, de una manera que agradezco, al reconocer que en este proceso yo había señalado relativamente pronto y “con mucha razón” que “por parte evangélica debemos asegurarnos de que, por ejemplo, esté garantizada la dirección de la Cena del Señor por personas ordenadas”. Y Usted añadía que este es uno de los puntos en los que la crítica justificada ha impulsado y puede seguir impulsando nuestro diálogo. Exactamente en esta la dirección apuntaba la petición contenida mi reacción, porque tanto en el Votum como en la opinión de la ÖAK tengo que constatar una importante discrepancia entre el consenso ecuménico reivindicado por la ÖAK y la realidad concreta en las iglesias evangélicas, y a esta discrepancia la llamo falta de fundamento. Acogiendo su deseo de una “reacción sustantiva”, con mucho gusto estoy dispuesto a seguir desarrollando mi reproche, y quiero ilustrarlo con tres ejemplos destacados.
En primer lugar. El Votum “Juntos en la mesa del Señor” se basa en la convicción básica, que también se repite en la “Declaración” de la ÖAK, de que después del “acuerdo básico sobre el bautismo” alcanzado en los diálogos ecuménicos resulta también un “acuerdo básico común” en relación con la Cena del Señor / la Eucaristía, “que, análogamente al reconocimiento del bautismo, permite un reconocimiento mutuo de la respectiva forma litúrgica de celebración de la Cena y de su contenido teológico y justifica una invitación recíproca”. Y como se añade que “el texto aquí presentado” pretende cumplir esa tarea (2.5), esa afirmación de una relación muy estrecha entre el Bautismo y la Eucaristía ha de considerarse como la tesis básica de todo el Votum.
Con gran asombro he leído en la página oficial de la Iglesia Evangélica en Hesse y Nassau lo siguiente: “En las congregaciones de la Iglesia Evangélica en Hesse y Nassau, todos los que participan en el servicio están invitados a participar en la Cena del Señor. Son bienvenidos incluso los que no están bautizados o los pertenecientes a otra confesión cristiana que desear recibir la Cena del Señor”.
Pero entonces, ¿dónde queda la estrecha conexión entre el bautismo y la Cena del Señor que afirma la ÖAK, si incluso los no bautizados son invitados a la Cena del Señor? Aquí surge un problema ecuménico aún más profundo: si, por un lado, el bautismo y el reconocimiento mutuo del bautismo son la base del ecumenismo y, por otro lado, un interlocutor ecuménico relativiza el bautismo de tal manera que ya ni siquiera es un presupuesto para la participación en la Cena, es legítimo preguntarse quién está cuestionando aquí el fundamento del ecumenismo. Según mi experiencia, la Iglesia Evangélica de Hessen-Nassau no es una excepción en este sentido. La he elegido sólo porque es la Iglesia Evangélica en cuyo espacio se celebrará la Tercera Jornada Ecuménica de las Iglesias.
En segundo lugar. El Votum “Juntos en la mesa del Señor” afirma que también en la cuestión del ministerio se ha alcanzado un consenso ecuménico, consistente en que el “ministerio ordenado, ligado a la ordenación” pertenece al “ser de la Iglesia” y “no se debe a un delegación de la voluntad comunitaria, sino a la misión e institución divinas” (6.2.3). Por eso se afirma: “La Cena del Señor / la Eucaristía debe celebrarse con regularidad en la liturgia dominical. La dirección de la celebración corresponde a un/una ordenado/ordenada” (5.4.5).
Frente a esta afirmación, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha señalado que el consenso menncionado por el Votum de la ÖAK “no está respaldado por la mayoría de las iglesias miembro del EKD”, “que considera permitida en caso de emergencia una Cena del Señor sin representante ordenado”. Por afirmar esto, la declaración de la ÖAK señala a la Congregación para la Doctrina de la Fe con la puntualización de que, si la Congregación hubiera mirado “los reglamentos de la EKD y de sus iglesias miembro”, ni siquiera habría planteado esa objeción.
Si seguimos la invitación de la ÖAK y consultamos los reglamentos eclesiásticos, los hechos que se encuentran son distintos. Para mencionar una vez más como ejemplo la Iglesia Evangélica en Hesse y Nassau, se lee en su “Reglamento de la vida de la Iglesia” de 15 de junio de 2013: “Cuando los cristianos y las cristianas que se encuentran en situaciones de emergencia desean recibir la Cena del Señor y no puede encontrarse un pastor o pastora, cualquier miembro de la iglesia puede administrarles la Cena del Señor. En ese caso, debe pronunciar las palabras de la institución y administrarles el pan y el vino”. Aquí se afirma exactamente lo que niega la ÖAK.
Asimismo, debe recordarse que el año pasado, durante la primera fase de la crisis del corona-virus, algunas iglesias regionales, como en Württemberg, permitieron a sus miembros la posibilidad de una celebración doméstica de la Cena sin ministros ordenados. En este contexto se sitúa también el documento oficial de los obispos luteranos de Alemania “Llamados según el orden” del año 2006, en el que es difícil determinar si hay sólo una diferencia terminológica o también una diferencia teológica entre ordenación y delegación, y si además de los ordenados también los predicadores pueden recibir el encargo de dirigir la Cena del Señor.
Que estas regulaciones no son una excepción lo demuestra la declaración de principio del Consejo de la Iglesia Evangélica en Alemania, en su documento sobre la conmemoración de la Reforma en 2017, acerca de que la Reforma condujo a una “reformulación completa de la esencia de la Iglesia” y en concreto a que “todo cristiano puede en principio administrar los sacramentos, es decir, administrar el bautismo y distribuir la Cena del Señor.
Es por razones de orden por lo que hay pastores y pastoras que ejercen de manera especial las tareas que tienen todos los cristianos, es decir, como capacitados y llamados oficialmente a realizarlas” (Justificación y Libertad, páginas 90-91). Una vez más nos encontramos con que el consenso reclamado por la ÖAK en la cuestión del ministerio no se corresponde con la realidad concreta de la Iglesia, también y especialmente en lo que respecta a la administración de la Cena del Señor por personas ordenadas.
En tercer lugar. El Votum de la ÖAK dedica una sección completa a la “Consideración de la acción de gracias, la anámnesis y la epíclesis” (5.5) y afirma como consenso ecuménico que la acción de gracias, la anámnesis y la epíclesis son “características constitutivas de la Cena”: “Hoy la Reforma y las tradiciones dogmáticas católico-romanas coinciden en que el agradecimiento y alabanza por la acción de Dios en Jesucristo son un elemento importante de la celebración de la Cena del Señor / la Eucaristía” (5.5.2). Y en lo que respecta a la invocación del Espíritu Santo, se afirma: “En las oraciones de la Cena del Señor de las normas evangélicas actuales las dos epíclesis se reúnen, según el modelo de las Iglesias orientales, después de la anámnesis de la Cena del Señor” (5.5.4).
Al leer el Votum me alegró también esta afirmación. Pero mi alegría se nubla de nuevo cuando miro la realidad eclesiástica específica, y descubro que muy a menudo no se encuentra el consenso reclamado por la ÖAK. Tampoco escogeré aquí un ejemplo cualquiera, sino queme referiré al material para el domingo de la Jornada de la Iglesia Ecuménica, el 7 de febrero de 2021. En el “Borrador basado en la tradición evangélica» que allí se presenta, encontramos una anámnesis pobremente desarrollada desde el punto de vista teológico, no hay rastro de una epíclesis y al Espíritu Santo se lo recuerda con el silencio. Sin embargo, podría haberse esperado que el consenso reclamado por la ÖAK se reflejara en este borrador oficial, publicado precisamente con vistas a la Tercera Jornada Ecuménica de las Iglesias.
Con estos ejemplos, que no están en absoluto seleccionados arbitrariamente y que se podrían multiplicar fácilmente, espero poder aclarar a qué me refería al aludir a la falta de fundamentación del Votum y de la toma de postura de la ÖAK en la realidad eclesiástica, en mi primera reacción a la Declaración de la ÖAK. Pero no puedo ocultar mi sorpresa al ver que tales discrepancias entre los supuestos consensos ecuménicos y la realidad fáctica en las Iglesias evangélicas no sean advertidas por los miembros de la ÖAK o, al menos, no se mencionen mínimamente.
Ciertamente estoy agradecido por que un grupo de trabajo ecuménico invierta mucha energía y empeño en superar las cuestiones que hasta ahora han dividido a la Iglesia. Sin embargo, esto sólo podrá suceder de manera realista y responsable si dicho trabajo se confronta con la realidad concreta en las iglesias, si se acuden a la teología y a la práctica de las iglesias en lo que sea necesario, y si se impulsa un proceso de recepción en las iglesias, como sucedió, por ejemplo, antes de la firma de la Declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación en 1999.
Es imprescindible que esto suceda si un Votum se acompaña de instrucciones prácticas y de estímulos a los fieles, como ocurre en el Votum de la ÖAK, si se afirma que está “teológicamente fundamentada” una “participación recíproca en las celebraciones de la Cena del Señor / la Eucaristía respetando las tradiciones litúrgicas respectivas”, y si este Votum implica también el “reconocimiento de las respectivas formas litúrgicas, así como de los ministerios de dirección”, “según lo previsto por la comunidad celebrante que invita a los bautizados de otras confesiones en el nombre de Jesucristo a unirse a la celebración” (8.1).
Cuando un grupo de trabajo ecuménico afirma que una práctica está “teológicamente fundamentada” para alentar a los creyentes a esta práctica, entonces es necesario identificar y estudiar las cuestiones todavía abiertas y aún no resueltas, como muestra la realidad de la iglesia, para preparar una recepción vinculante entre los responsables de las iglesias y comunidades eclesiales. En mi opinión, no se puede fomentar una práctica e indicar que después quizá se pueda seguir trabajando en las cuestiones abiertas.
Esto correspondería al procedimiento del ecumenismo intra-protestante, de acuerdo con el modelo de Leuenberg, en el que es suficiente una coincidencia básica en la comprensión del Evangelio para establecer una comunidad de púlpito y de Cena entre iglesias de diferentes confesiones. Para la Iglesia católica, en cambio, la comunión eucarística presupone la comunión en la Iglesia, y la comunión en la Iglesia presupone la comunión en la fe. Sobre todo, desde un punto de vista católico sólo es posible la comunión en la Eucaristía si se puede profesar una fe eucarística común.
Por ese motivo le ruego que entienda que el Votum de la ÖAK ha adquirido una condición diferente cuando el obispo Bätzing, como presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, lo hizo suyo y se sirvió de él como base para una decisión en los obispos alemanes, también con vistas a la introducción de la práctica reclamada por la ÖAK de la participación recíproca en la Eucaristía católica y en la Cena del Señor evangélica en la Tercera Jornada Ecuménica de las Iglesias. Con ello, el Votum del Grupo de Trabajo Ecuménico se ha convertido en un dictamen para uso de la Conferencia Episcopal Alemana, y ha sido elevado al nivel del magisterio de los obispos.
De esa manera ha llegado el momento de que se pronuncie la Congregación para la Doctrina de la Fe. Así lo ha hecho, para la Conferencia Episcopal Alemana; de ahí que resulte evidente que espera también de ella una respuesta, aunque no sólo a las cuestiones que he abordado en esta carta desde una perspectiva específicamente ecuménica, porque Usted es el Director científico de la ÖAK por la parte protestante y me ha pedido una respuesta sobre el tema.
La intervención de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en cambio, afecta a muchos otros contenidos de la doctrina de fe católica, especialmente en lo que respecta a la concepción de la Iglesia, la Eucaristía y el ministerio ordenado, que la Congregación no encuentra contemplados de manera satisfactoria en el Votum de la ÖAK. Mi carta abierta a Usted no es, desde luego, el lugar para abordar estas cuestiones, ante todo porque debería pronunciarse en primer lugar la representante católica de la Dirección científica de la ÖAK.
Espero que Usted, apreciado profesor Leppin, pueda encontrar en las líneas precedentes, al menos en sus trazos básicos, una “reacción sustantiva” a la Declaración de la ÖAK, que deseaba por mi parte. Quedo a su disposición, con saludos cordiales desde la “oficina del Consejo para la Unidad”, para el cual es también una intención importante seguir avanzando en la reconciliación ecuménica, en la esperanza de que, al menos, haya un consenso entre nosotros en que, también en debates tan difíciles pero importantes, ninguno de las dos partes debería negar a la otra una seria voluntad ecuménica.
Suyo,
Kurt Cardenal Koch
 La tierra de Abraham, el Irak que desea visitar el Papa
La tierra de Abraham, el Irak que desea visitar el Papa El viaje del Papa a Irak ya tiene programa oficial
El viaje del Papa a Irak ya tiene programa oficial