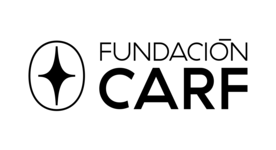La historia de la vocación de Mathías Soiza es, como él mismo califica, “un poco sui generis”. Hijo de padres divorciados, creció en un ambiente indiferente a la fe hasta que, a los 10 años, decidió que quería hacer la Primera Comunión.
¿Como llega un joven desde un ambiente secularizado a la vida de la Iglesia?
—Soy hijo único de padres divorciado. Mis padres decidieron no bautizarme y que yo, de mayor, decidiera mi religión. Además, asistía a la escuela pública, por lo que yo, en materia religiosa, era una tabula rasa. Cuando estaba en 5º de primaria, varios compañeros de mi clase estaban a punto de hacer su primera comunión y, en los recreos, charlaban del tema. A mi me interesó y les preguntaba. Llegué a casa de mi madre y le dije que quería hacer la comunión. Al año siguiente comencé la catequesis en una parroquia del barrio. En la noche de Pascua de 2002 me bauticé, me confirmé e hice la Primera Comunión. Tenía 12 años.
¿Cómo llega a discernir la vocación sacerdotal?
—En la parroquia nos insistían mucho en la importancia de ir a misa los domingos. Mi madre me acompañaba y, ¡me dormía en la misa! Mi madre prestaba atención a los ritos, a las lecturas, y así, fue volviendo a la fe. Hoy es una católica devota: se levanta a las 5:00 de la mañana para rezar y luego se va al trabajo. Tiene una fe ejemplar y me alimenta mucho.
Poco después comencé una incipiente dirección espiritual. Cuando tenía unos 13 años, el párroco me cuestionó si yo había preguntado al Señor qué quería de mi. Le dije que no. El sacerdote me explicó que el núcleo de toda vida cristiana es hacer la voluntad de Dios y que es bueno hacerlo cuanto antes. Le respondí: “¡Buenísimo!”, pero no lo hice. Pasó el tiempo y vino a la parroquia a hacer la experiencia pastoral a un seminarista. Hicimos cierta amistad y me invitó a hacer unos retiros vocacionales. No quería ir, pero me daba reparo decirle que no. Pensé en ir al primero y si no me gustaba, no volvía. Tenía entonces 16 años. Fui y seguí yendo…, y la vida de Iglesia fue ganando peso.
En agosto de 2007 fui a un retiro y, una noche, vi pasar mi vida en un segundo. Me di cuenta, con gran emoción, que iba a ser feliz con la esposa de Dios, que es la Iglesia.
En 2008 entré en el seminario y, tras 7 años de formación, me ordené en 2015.
¿Como reaccionó su entorno?
—Mi madre muy bien, feliz. Yo tenía cierto complejo de culpa de que mis padres, por mi decisión, se fueran a quedar sin nietos. Fue lindo, porque mi madre empezó a ir al seminario a visitar y a acompañar a mis compañeros que eran del interior del país. Es algo que hace aún hoy: acompaña a los sacerdotes, les lleva algo rico, se queda en Misa, etc.
Mi padre, que sigue siendo algo escéptico, me decía siempre que yo tenia que descubrir qué era lo mío y encaminarme allí. Con ese background no se podía oponer. A su manera, está contento.
¿Cuáles cree que son los retos de la Iglesia en Uruguay?
—El desafío externo más importante es la indiferencia. No tenemos una cultura tan combativa contra la Iglesia como he visto en otros lugares.
La Iglesia en Uruguay siempre ha sido pobre, tampoco ha tenido grandes casos de abuso, además, durante el tiempo de dictadura militar, la Iglesia fue de los pocos lugares donde la gente se podía seguir reuniendo… Es una cuestión más de indiferencia que de ataque frontal. A la gente no le interesa hablar de Dios.
Además también tenemos el problema del sincretismo religioso que crece, sobre todo, en los barrios más pobres. Es un fenómeno sociológico espiritual bastante delicado.
Y de manera interna, además de que hay mucho que hacer y pocos recursos, lo que veo es la necesidad de un renovamiento espiritual.
Las comunidades que “dan la vuelta a la sociedad” son aquellas que tienen una fuerte vida eucarística, una fuerte piedad mariana y, a la vez, tienen una fuerte realidad de servicio a los demás, que se apoyan en la misión barrial: visitar las casas, los colegios.
No se trata de hacer super estrategias pastorales sino impulsar un ámbito comunitario de oración, que realmente hagan de esa parroquia un corazón.