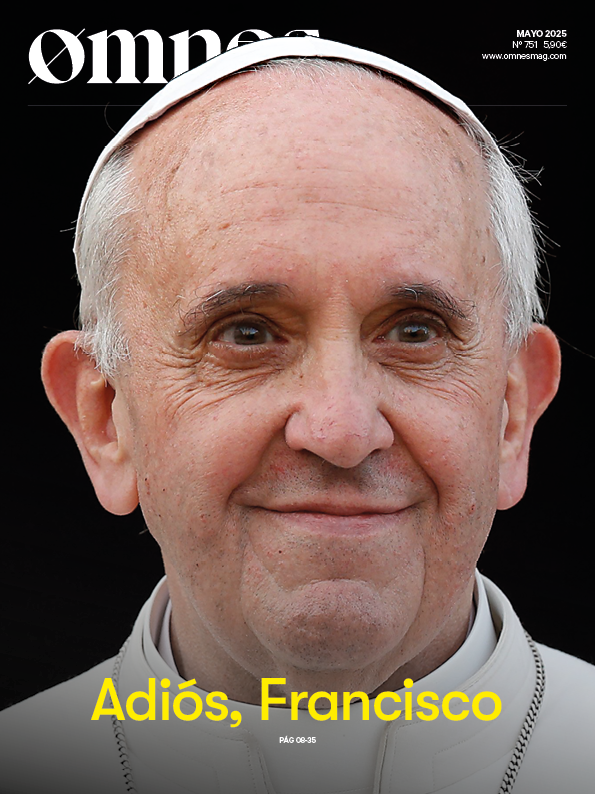La figura del varón-padre, en comunión y complementariedad con la mujer-madre, es verdaderamente grandiosa. Sin embargo, por diversas causas, en nuestra cultura se da una crisis de identidad con respecto al significado y al rol paterno. Así, por ejemplo, con frecuencia su autoridad es incomprendida o tergiversada.
Por eso, intentamos responder a la pregunta sobre el valor de la paternidad considerando sus dimensiones fundamentales. Pero comencemos con la consideración de una analogía significativa.
Proteger
“-Soy Aragorn, hijo de Arathorn, y si por la vida o por la muerte puedo salvaros, así lo haré”. Son palabras del heredero de la corona del reino de Góndor -dirigidas al “hobbit” Frodo, el modesto portador del anillo del poder oscuro que debe destruir, en una misión de importancia decisiva y casi imposible- en la famosa epopeya El Señor de los anillos, de J. R. R. Tolkien.
La noble tarea del gobernante consiste en salvaguardar con prudencia y fortaleza a sus súbditos, aunarlos, defenderlos de sus enemigos, alcanzar la paz, trabajar de forma desinteresada por la prosperidad de su pueblo, consolidar el territorio, garantizar el cumplimiento de las leyes justas, asegurar el ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales, promover la iniciativa social y la solidaridad con los más necesitados… El gobernante que cumple estas funciones merece obediencia y respeto.
Por su parte, la misión del padre consiste en proteger, es decir, crear un hábitat seguro para los miembros de su familia. El padre diligente emplea todas sus fuerzas y capacidades para defender a los suyos: se empeña y arriesga para que puedan vivir y crecer en un hogar tranquilo, en un entorno confiado; les transmite la herencia de una existencia digna y provechosa. El padre manifiesta la responsabilidad hacia los de su estirpe: los considera como parte o prolongación de sí mismo, y se hace cargo de ellos. Con razón sentenciaba Sigmund Freud: “no puedo pensar en ninguna necesidad de la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre”.
Dar vida
Ser padre significa unirse a la esposa para engendrar en el amor: supone ofrecer la semilla de sí mismo, asumir con estupor agradecido el milagro de cada vida humana y la fecundidad de la propia carne y sangre en la comunión conyugal.
El proceso de desarrollo humano conlleva el paso de la filiación a la esponsalidad y a la paternidad. Ser hijo significa reconocer el don recibido: aceptar con conciencia clara la existencia de alguien que me precede, de un padre y una madre buenos que me han transmitido el ser con amor generoso. La primera consecuencia es la gratitud gozosa, en forma de respeto y honra a quienes han originado la propia vida.
Comprometerse
Después de descubrir y asumir la propia identidad filial, se ha de avanzar en el desarrollo personal hasta alcanzar la esponsalidad. Ello implica el despliegue del don recibido mediante el esfuerzo en la propia maduración y crecimiento, para alcanzar la altura del gran don de humanidad recibida.
El hijo deja la infancia y crece: poco a poco se hace adulto y llega a ser capaz de compromisos, de donación y entrega. La dimensión esponsalicia le lleva a realizar promesas de modo deliberado: así establece lazos de alianza, se hace responsable de las personas, asume tareas directivas en la vida personal y comunitaria. Asimismo, entiende que ha de mantener la fidelidad a la palabra dada y la lealtad a las personas unidas a uno con vínculos justos. Señala con razón Fabrice Hadjadj que la paternidad “es una aventura: el riesgo de un futuro para el otro… pues el padre se esconde, empujando sus hijos hacia adelante”.
En cambio, la inmadurez supone la irresponsabilidad del que rechaza adquirir compromisos y no quiere vivir para los demás, sino que opta egoístamente por su propio interés o comodidad. Entonces, su existencia se frustra: se estanca en una fase individualista infantil, no alcanza la condición adulta, renuncia a crecer; traiciona su misión existencial de hacer de la propia vida un don; incumple su íntima vocación de transmitir la vida recibida, para cuidarla y acrecentarla; rompe algún eslabón de la cadena de la tradición familiar, renuncia a su propio cometido en la existencia, y daña a la comunidad. En este sentido, afirmaba el escritor Mario Francis Puzo: “un hombre que no sabe ser buen padre, no es un auténtico hombre”.
Guiar
Recuerda el Papa Francisco que “ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. No para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir”.
En efecto, el padre -en colaboración con la madre- es quien realiza la primera inserción de las nuevas generaciones en el mundo social y laboral: educa en la importancia de participar en una comunidad como miembro activo; instruye también en las virtudes para la convivencia; testimonia la necesidad de resistir en las tribulaciones, de mantenerse con serenidad en el puesto asignado, cumpliendo las propias obligaciones al servicio de los demás. Y, en fin, todo padre terreno, por ser alguien falible, está llamado a mostrar -con su humilde y valiente ejemplo de superación- la importancia de sobreponerse a las propias limitaciones y errores, así como la gallardía de levantarse tras las caídas y fracasos.
En definitiva, el buen padre es pastor que guía a su familia: defiende, orienta, conduce, estimula, alimenta, sana, corrige, ofrece reposo y cuidados, lleva por el buen camino; es maestro de los verdaderos valores: enseña el bien moral; muestra con su vida cómo vivir en la verdad del amor; comunica la memoria de la tradición, la sabiduría de un pueblo y su cultura; ha de ser referente, modelo y conductor, señalando la senda y el sentido de la vida: va por delante, con perseverancia, transmitiendo coraje y esperanza. Realmente, se trata una encomienda sublime: como afirmaba G. K. Chesterton, “Dios escoge hombres ordinarios como padres para realizar su plan extraordinario”.
Reflejar
En definitiva, la presencia adecuada del padre une, alivia, reconforta, equilibra, bendice. De este modo, lleva hacia la meta, pone en contacto con las raíces y el fin de la vida, con el Dios trascendente, fuente de toda dádiva.
Decía C. S. Lewis que el famoso escritor cristiano George MacDonald “aprendió en primer lugar de su propio padre que la Paternidad tiene que estar en el corazón del universo”. Pues todo padre está llamado a ser, en último término, participación, destello y reflejo del mismo Dios Padre, “de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra” (Ef 3,15).