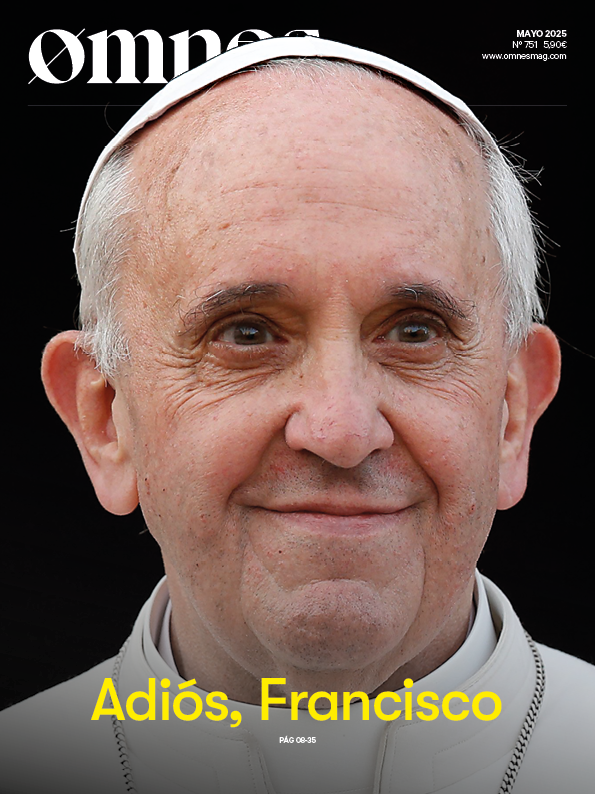Esta noche no es como las demás. La luna nueva y las densas nubes de la tormenta que se avecina han dejado el campamento completamente a oscuras. Es como si Dios hubiera apagado las luces del cielo para irse también a dormir.
El silencio reina en el llano, junto a la valla fronteriza. Los niños descansan, exhaustos, pero esta es la noche “D” y quizá no volvería a haber otra oportunidad así para saltar hasta quién sabe cuándo.
–Cariño, despierta, es la hora –susurro al oído de mi esposa que duerme acurrucada a Fátima, nuestra pequeña de 4 años, a la que había cubierto con un plástico para protegerla del rocío.
–¡Voy! ¡Voy! ¡Es la hora! ¡Es la hora! –grita, incorporándose, asustada y desorientada, con la palma de su mano apretándose el pecho, como si tratara de evitar que el corazón, latiendo a mil por hora, le rompiera las costillas.
–Perdóname, no quería asustarte. ¿Qué te ha pasado? ¿Estabas teniendo una pesadilla?
–¿Una pesadilla? Cualquier pesadilla hubiera sido mejor que esta realidad de mierda.
Al escuchar nuestra conversación, la niña abre sus ojos, aparta la improvisada sábana de plástico para vernos bien, nos dedica una sonrisa y vuelve a cerrarlos, como si nada hubiera pasado.
–Venga, terminad de levantaros, que yo voy a espabilar al resto –prevengo a mi mujer, mientras me dirijo a despertar a las familias vecinas que, a su vez, comienzan a despertarse unas a otras.
No hay mochila que preparar, todo se ha ido quedando por el camino. Nuestras únicas pertenencias son nuestras vidas, que hemos logrado conservar con mucho esfuerzo, y la de nuestras familias. Nuestro único objetivo: cruzar la frontera, la línea que separa la muerte segura, de la vida. Pero no nos lo iban a poner fácil. Somos demasiados y el país se acoge a su “derecho de control migratorio” para justificar la violencia contra quienes, como nosotros planeamos hacer esta noche, tratan de entrar de forma ilegal. En mi familia siempre hemos vivido aquello de que donde comen tres, comen cuatro; pero a algunos parece que no les entra en la cabeza en las actuales circunstancias.
A pesar de que no se ve casi nada y de que todos están obedeciendo las instrucciones sobre la necesidad de ser silenciosos, por la cuenta que les trae, el murmullo provocado por el movimiento de los casi 400 que formamos el grupo puede ser peligroso. Así que corro a buscar a Obama, el jefe del último conjunto de familias que se nos unió, para ver si están listos. A él no le gusta el mote, pero los suyos se lo pusieron por liderarlos al grito de “Sí se puede”.
–Es la hora, no podemos esperar más – le digo ofreciéndole mi mano para ayudarlo a incorporarse.
–Pero aún estamos cansados –me contesta mientras se pone en pie con cuidado de no despertar a su mujer que descansa a su lado–. Algunos de los nuestros han dormido apenas dos horas después de tres noches.
–Lo sé, pero no nos podemos arriesgar. Las condiciones son óptimas, hay cero visibilidad, casi no puedo verte a ti que te tengo enfrente.
–Lo entiendo, pero no respondo de la fuerza de los míos. Haremos lo que podamos.
–Eso haremos todos, Obama, lo que podamos –le digo, agarrándolo fuertemente de ambos brazos y sacudiéndolo para infundirle ánimos–. Llegar hasta aquí ya ha sido un milagro. Si no venís con nosotros, lo estaréis tirando todo por la borda porque quién sabe cuándo volverá a haber una noche como esta. Además, en caso de no venir, tendríais que retroceder unos kilómetros para que no os descubran una vez hagamos nosotros el salto.
–Para atrás, ni para coger impulso amigo mío –responde con un brillo especial en la mirada– ¡Cuenta con nosotros!
El ataque a la valla lo hemos previsto realizar por la zona de Nahr Saghir, por ser el punto intermedio entre los dos puestos de control más alejados entre sí de todo el cercado. Debemos llegar antes de las cuatro de la madrugada, porque a esa hora los guardias suelen hacer un descanso para tomar café y se espabilan para el resto de la noche. Queremos pillarlos lo más desprevenidos posible, así que nos ponemos en camino sin miedo. El terror del que venimos ha sido tan intenso que jugarse la vida en un salto nos parece un juego infantil. Hay que pasar por ese trance y lo único que queremos es que acabe cuanto antes.
Así que, en cuanto llegamos, iniciamos la maniobra tal y como habíamos previsto. Dos equipos, provistos de cizallas, se encargan de abrir sendos boquetes en la primera valla de alambre. Para sortear la segunda los más jóvenes han preparado, con chatarra encontrada en los alrededores, dos escalas que han quedado, no obstante, firmes y seguras. El movimiento lo hemos ensayado cientos de veces: subir con rapidez, sin pararse, pero sin empujar. Los primeros en subir colocan unas lonas sobre las concertinas que minimizan su capacidad de corte. Una vez arriba, hay que saltar al otro lado y, agarrándose con fuerza a la valla, bajar hasta una altura desde la que la caída sea aceptable, y, una vez de nuevo en tierra, salir rápidamente para evitar ser aplastados por los que vienen detrás.
El plan se está cumpliendo a la perfección. En apenas cinco minutos, las primeras familias están ya subiendo las escalas de la segunda valla sin llamar la atención de la policía fronteriza. El apagón de internet a nivel mundial ha inutilizado las cámaras térmicas de videovigilancia y los detectores de movimiento, lo que nos da cierta ventaja. De hecho, es nuestra principal baza. Pero la cosa parece empezar a torcerse porque la tormenta eléctrica ha hecho su temida aparición. Los fuertes relámpagos convierten la noche en día dejándonos vendidos a ojos de los guardias que no tardan mucho en descubrirnos. La alarma comienza a sonar, eso sí, cuando más de la mitad del grupo ha logrado ya pasar al otro lado.
El protocolo estaba claro: una vez pasada la valla, todos teníamos que correr y adentrarnos en la ciudad, sin mirar atrás, para evitar ser devueltos en caliente. Todos menos yo, que tengo que regresar a comprobar cuántos lo conseguimos finalmente y a ayudar a los rezagados. Así que, en cuanto encontramos el primer coche tras el que escondernos, me detengo con mi mujer un instante.
–¿Estás bien? ¿Tienes algún corte, algún golpe? –le pregunto mientras la niña se suelta de mi mano y corre a abrazarse a las piernas de la madre que la inspecciona de arriba abajo buscando heridas o lesiones.
–No, amor mío, todo perfecto. ¿Y Fátima?
–Fátima ha sido una campeona ¿verdad? Se ha agarrado a mi cuello como ensayamos, tan fuerte como pudo y solo se soltó cuando llegamos abajo y nos pusimos a correr. ¡Cómo corre mamá!
–Claro, papi –responde orgullosa la niña–. De mayor voy a ser corredora para ganar muchas carreras.
–Seguro que sí, mi amor, serás campeona olímpica, ya verás –le responde la madre abrazándonos y besándonos a los dos–. Gracias a Dios que estamos todos bien.
–Sí, gracias a Dios, pero dejémonos de charlas y separémonos. No estaréis seguras del todo hasta que lleguéis a la ciudad.
–No te preocupes, cariño, ya sabemos adónde tenemos que ir. Nos veremos allí dentro de un rato. Sé que tienes que volver, pero, por favor, no arriesgues más de lo necesario.
–Te prometo que vuelvo enseguida, preciosa –le digo mientras la abrazo– ¿Te he mentido alguna vez? .
Mientras las dos mujeres de mi vida corren hacia los callejones de la ciudad, me vuelvo hacia la valla, donde el humo de los gases lacrimógenos iluminados por los potentes focos de los 4×4 policiales hacen que la brecha que habíamos logrado abrir en la valla pareciera la mismísima puerta del infierno. Por el camino, me voy cruzando con varios supervivientes. Algunos corren solos, otros en parejas o en pequeños grupos. Unos lloran de miedo, otros se quejan de algún golpe, pero todos los rostros delatan la alegría de haber logrado salvar su vida.
Óscar, uno de los muchachos que ayudó a construir las escaleras, se me acerca pletórico.
–¡Gracias a papá, gracias a mi papá! –solloza mandando besos al cielo.
–Enhorabuena, hijo –le respondo mientras lo abrazo–. Seguro que tu padre estaría muy orgulloso de ti. Era un gran hombre y dio su vida para que tú, hoy, pudieras estar aquí, a salvo ¿Se han quedado fuera muchos?
–Muy pocos, unos 30. Los guardias tardaron bastante en llegar y, para entonces, ya había saltado casi todo el mundo. Han dado mucha leña, a mujeres, a niños… Luego sacaron las armas de fuego y empezaron a disparar a los que aún trataban de saltar, que caían muertos desde las escaleras o mientras emprendían la carrera hasta aquí. Ha sido horrible. No tienen piedad los hijos de puta.
–Claro, Óscar, al otro lado no hay ley y nadie se va a preocupar por nosotros. Ánimo, sigue corriendo que ya te queda muy poco.
–Gracias jefe, tenga cuidado –me desea mientras corre hacia la ciudad.
Un poco más adelante, una mujer de unos 40 años era ayudada a caminar por sus dos hijos adolescentes, uno a cada lado. Arrastraba uno de sus pies. Se le notaba que se había dislocado el tobillo, pero iba también radiante de felicidad.
–No sigas, jefe, ya no queda nadie –me indica uno de los chicos–. Somos los últimos porque hemos tenido que ayudarla a ella. Además, hay que ponerse a cubierto porque parece que pronto va a llover.
El muchacho tiene razón, pero en el último vistazo hacia la valla me parece ver la silueta de un hombre recortada sobre la nube brillante del campo de batalla. No podía estar muerto, porque estaba arrodillado, así que decido acercarme, no sin antes indicarles adónde tenían que llevar a su madre para que la curaran.
Mientras se alejaban, me dirigí hacia la silueta que resultó ser la de Obama. Con los ojos perdidos en el infinito, repetía en bucle unas palabras que, al acercarme, reconocí como avemarías.
–Obama, vamos, no te quedes aquí. Tenemos que llegar a la ciudad –omito preguntarle por su mujer y sus dos hijos pues, al verlo solo, entiendo que nada bueno les ha ocurrido.
–Ellos ya no están, los han acribillado como a conejos, yo ya no tengo a dónde ir, yo ya no quiero ir a ningún sitio. ¡Déjame morir en paz! –gime.
–¡Después de llegar hasta aquí, te prohibo morirte, Obama! Vamos, levántate que quedan solo unos metros hasta la ciudad.
–¡Yo no soy Obama, me llamo José Luis! Obama y su familia estarán tan a gusto en su búnker maquinando cómo dominar el planeta que sus amigos han hecho volar por los aires.
–Vamos, José Luis, ¿te vas a seguir preocupando por las conspiraciones? Tu mujer y tus hijos estarán felices de saber que tú has logrado sobrevivir, y que has podido llegar a esta bendita tierra africana. De Europa no queda nada. Las ciudades que no fueron arrasadas por las bombas nucleares están contaminadas. ¡Pero tú has logrado llegar hasta aquí! ¿No ves que es un milagro?
–¡Y pensar que antes eran ellos, los africanos, los que subían a Europa buscando sobrevivir! ¡Malditos locos! ¡Qué esperaban encontrar en Occidente? ¿Civilización? ¡Animales! –se desgañita mirando al cielo– ¡Eso es lo que había en nuestra tierra! ¡Simple y llanamente, animales! ¡Asesinos!
Viendo el estado de shock en el que se encuentra mi compañero de huida, trato de incorporarlo para llevarlo a la fuerza hacia la ciudad. Meto mi hombro bajo su brazo y, al tratar de rodearlo con el mío por la cintura, noto la camisa caliente y mojada. Me miro la mano y enseguida me doy cuenta.
–Estás herido, José Luis. Tenemos que correr al puesto de socorro para parar la hemorragia.
–Déjame morir aquí. En serio, Ricardo –me pide entre lágrimas–.
Que se supiera mi nombre de pila produce en mí una mezcla de orgullo y tristeza. Desde que huimos de España en aquel ferry-patera que logramos secuestrar rumbo a África todos se dirigían a mí como “el jefe”. Que me llamara por mi nombre demostró su interés por saber quién era yo. O más bien quién había sido. Oír “Ricardo” me recordaba a cuando trabajaba de ocho a tres, a cuando mis preocupaciones eran solo lo cara que se había puesto la fruta, la gasolina o la electricidad, a cuando tenía un país, una casa, una familia enorme, cientos de amigos, compañeros y conocidos. Pero el ataque nuclear acabó con todo en apenas un día. Los antiguos países “civilizados” eran ahora un páramo infecto, en el que ningún ser humano podría sobrevivir en siglos.
–¡Vamos amigo! –lo animo–. Va a empezar a llover y debemos protegernos de la radiación que arrastrará el agua
–A mí me dan ya igual los niveles radiactivos. He perdido todo. Solo quiero morirme tranquilo –alcanza a decir antes de desvanecerse–.
Me lo cargo a la espalda y consigo llegar con él hasta el puesto de socorro donde, al poco, me confirman que ha sido solo un síncope. La bala había entrado y salido limpiamente, sin afectar a ningún órgano importante. Me entregan sus objetos personales –una cartera y una bolsa de plástico con varios pasaportes– para que se los guarde mientras se recupera. Estoy impresionado por la acogida del personal médico y de los voluntarios del campo de refugiados. Todos locales. Ni una palabra de reproche: solo cariño y consuelo. Hemos invadido su país los mismos que hace nada les impedíamos a ellos cruzar la frontera en rumbo opuesto. Del sur al norte, del norte al sur, ¿cuál es ahora el sentido de la vida?
La lluvia repiquetea sobre la lona de la tienda del campo de refugiados en la que me reúno de nuevo con mi mujer y mi hija. Algunas familias, sentadas en los camastros, cuentan la suerte que había corrido tal o cual amigo. Otros, discuten sobre las diferentes rutas posibles en la siguiente etapa de viaje hacia el sur, buscando zonas más seguras y limpias de radioactividad. Yo me quedo en el centro, junto a la estufa con la que se calienta la estancia y donde hierve agua para el té. A la luz de las brasas, abro la cartera de José Luis y compruebo que, entre su documentación, hay un carné de afiliado a un partido político. A pesar del momento dramático que acabamos de vivir, no puedo evitar soltar una gran carcajada que calla, de golpe, las conversaciones de todos los refugiados en la tienda.
–Jefe, ¿estás bien? ¿De qué te ríes? –se preocupa Montse, una catalana que logró alcanzar sola las costas africanas, sin saber apenas navegar, en su pequeño velero–.
–Sí, Montse, no te preocupes –le contesto a la vez que echo el carné al fuego sin poder parar de reír con más ganas aún–.
Mientras veo derretirse el plástico del documento, la risa histérica va dando paso al llanto, y puedo, por fin, descargar toda la tensión acumulada. Abrazado a los míos, lloro amargamente por el día en que la humanidad perdió el sentido.
Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Bachiller en Ciencias Religiosas. Trabaja en la Delegación diocesana de Medios de Comunicación de Málaga. Sus numerosos "hilos" en Twitter sobre la fe y la vida cotidiana tienen una gran popularidad.