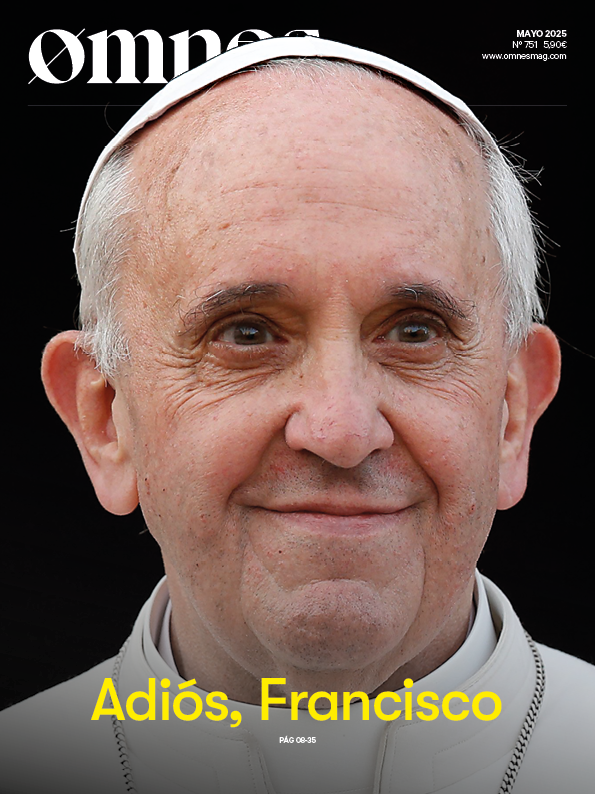La circunstancia de que deban celebrarse unas elecciones dentro de unos meses ha dado pie a que se haya montado todo un aquelarre mediático que me tiene asombrado. Soy de los que por pura inercia todavía pone el telediario a las tres de la tarde o a las nueve de la noche, a pesar del adoctrinamiento al que últimamente nos somete la pequeña pantalla.
En tiempos como los que corren uno esperaría que dieran parte de tempestades invernales, la inacabable guerra ucraniana, las perspectivas para superar la inflación y la crisis económica… ¡qué sé yo!
Sin embargo, desde hace una semana día tras día el primer cuarto de hora se consagra ineluctablemente a la terrible noticia: ¡Una comunidad autónoma ha decidido que las mujeres deseosas de abortar con cargo a los fondos públicos estén obligadas —o bien se les recomiende o tal vez simplemente aconseje (las versiones varían)— a escuchar un minuto el latido del pequeño ser que llevan dentro de sí antes de eliminarlo!
¡Oh, escándalo! Los partidos han tomado postura; algunos de sus representantes se han rasgado una y otra vez las vestiduras (supongo que a tal fin utilizan túnicas con velcro; de otro modo les saldría carísimo). Hasta el gobierno se ha puesto en pie de guerra, dispuesto a aplicar la legislación vigente (endureciéndola si fuera necesario) para proceder contra la autonomía que ha tenido semejante pretensión, cuyos regidores tampoco parecen estar en completo acuerdo sobre los términos de la iniciativa.
Como a estas alturas de la película los ciudadanos nos hemos vuelto bastante escépticos respecto a las motivaciones de la clase política, no parece temerario sospechar que en este contencioso muy pocos se guían por otro principio que la mera rentabilidad electoral. De ser así, las indignadas proclamas en un sentido o los tibios pronunciamientos en otro obedecerían tan solo a la esperanza de ganar unos miles de votos, o bien de perder los menos que sea posible.
Cierto es que los expertos en demoscopia parecen equivocarse últimamente con desconcertante frecuencia. En semejante contexto, debo confesar mi satisfacción con que algunos hayan hecho su apuesta dando la espalda a tan miserable contabilidad.
Cálculos y estrategias aparte, ¿de qué se trata al fin y al cabo? ¿De escuchar? ¿Qué hay de malo en ello? Tirios y troyanos nos apremian día a día para que oigamos la voz de los sectores menos favorecidos de la sociedad: minorías, marginados, oprimidos, quienes no saben expresarse por sí mismos ni tienen abogados que den la cara por ellos…
Pues bien: desde que nacen y hasta que aprenden a hablar, los niños se expresan mediante lloros y sonrisas; antes únicamente con pataditas y latidos. Las pataditas son algo más tardías, de manera que el latido es procedimiento obligado para anunciar: “¡Aquí estoy!” Allá cada cual con cómo quiera entender el gesto.
Antes se pensaba que el bombeo cardiaco sólo empezaba al mes y medio de gestación, luego se vio que ya principia a los 21 días y últimamente parece que incluso poco después de dos semanas tras la concepción.
“¡Pum, pum!, ¡Pum, pum!” No es un mensaje complicado, pero desde luego sí repetido e insistente: se calcula que todos lo hacemos 100.000 veces diarias, 35 millones cada año y más de 2.500 millones de veces a lo largo de una vida octogenaria. A no ser, claro está, que algo —por ejemplo, un accidente o enfermedad— o alguien —un homicida o un feticida— interrumpa el discurso antes de su natural acabamiento. Hay quien piensa que al fin y al cabo no es para tanto. Todo depende.
Charles Aznavour, por ejemplo, compuso una canción preciosa en la que únicamente pedía a su amante “oír enamorado latir tu joven corazón”. Tampoco exigen más circunstanciados recados millones de parejas que acuden emocionadas a la primera cita con el ecógrafo.
Porque claro, antes no era tan sencillo: había que aplicar el fonendoscopio al vientre gestante y supongo que la interesada no sabría muy bien distinguir sus propios latidos de los de la criatura.
Pero los tiempos cambian y no siempre para mal: ahora es más difícil acallar la voz de los que no la tienen. Eso me recuerda que conocí a un jesuita que trabajaba en Caracas, en los barrios de miseria. Me comentaba que las chabolas trepaban por las laderas de las montañas que rodean la capital. “Mejor así —añadía—: no hay modo de disimularlas…” Algo no muy diferente pasa con lo que comento.
De los fetos podrán decirse muchas cosas, como afirmar su presunta condición “infrahumana”, su insuficiente autonomía biológica, su falta de derechos consolidados, etc. Me llena de admiración que haya gente capaz de desempolvar escritos de vetustos autores para documentar que la inserción de “alma inmortal” en el nasciturus (alma en la que, por lo demás, tampoco cree la mayoría de los que forjan tales argumentos) se produce con tanto o cuanto retraso.
Se dan mucha maña, en definitiva, para negar que sean “personas”, aprovechándose de que lo único que los pobrecitos saben hacer dentro del útero es esbozar un gesto como de chuparse el dedo. Tendrán o no tendrán alma; serán o no serán personas; se chuparán o no se chuparán el dedo; pero lo indudable es que su corazón late. Y, aunque no sea médico, me arriesgo a apostar que ese minúsculo palpitar se acelera cuando algún estrés perturba su amenazada existencia.
Yo solo he sido padre una vez. Mi hija pesaba al nacer 850 gramos: no hubo forma de retenerla en su lugar natural hasta el término correspondiente. Llamó a las puertas del planeta cuando según las pautas hoy vigentes todavía era “abortable”. Tuve oportunidad de observarla muchas veces en la incubadora, donde la lámpara encendida para controlar el nivel de bilirrubina volvía su cuerpecito semitransparente: yo podía ver sus venillas y también (aunque no oír) sus latidos. Puedo dar testimonio de que se agarraba a la vida como una lapa, aun cuando al ingresarla en el hospital me dijeron que podía hacerlo con el nombre de la madre: todavía no se había ganado el derecho a tener uno propio.
No sé si ustedes han visto una serie de televisión en que se reúnen varios herreros profesionales para forjar y probar las armas blancas que el jurado les propone. Al final, se blande la espada, alfanje o cimitarra contra un cuarto de res colgante hasta partirlo en dos, tras lo cual se felicita al artesano diciéndole: “Enhorabuena: su arma mata”.
El ejemplo es truculento y seguramente de mal gusto, pero me sirve para añadir que podrá discutirse hasta la extenuación sobre presencia o ausencia de derechos en los no nacidos. Pero todavía tenemos oportunidad de felicitar a la futura madre —y por extensión al padre— diciéndoles: “Enhorabuena: su ‘cosa’ late.” Aprovechemos para repetírselo mientras no haya una ley que nos lo prohíba.