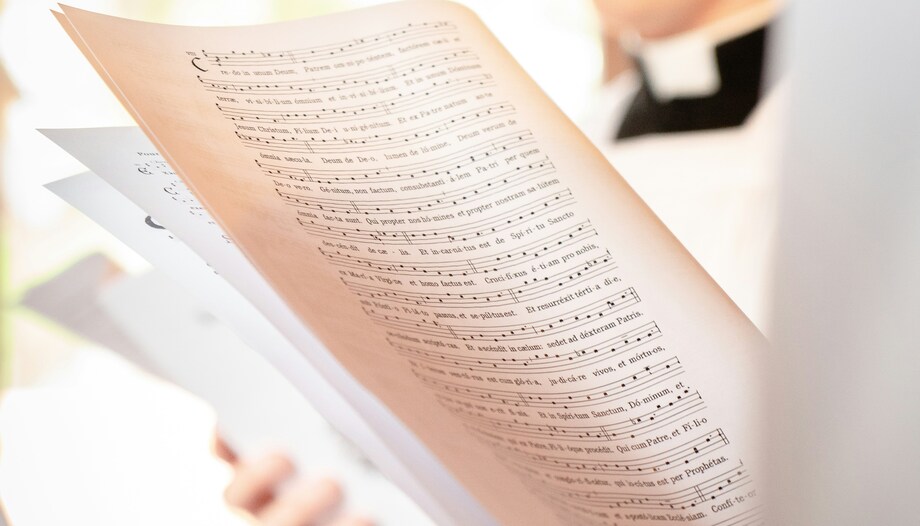Timothy McDonell es el director de Música Sacra en Hillsdale College, donde dirige el coro de la capilla universitaria. Previamente, el doctor McDonnell dirigió el programa de posgrado en Música Sacra impartido por la Universidad Católica de América. Además, fue el maestro del coro del Pontificio Colegio Norteamericano en el Vaticano antes de regresar a Estados Unidos en 2008.
Gracias a su labor académica y profesional, Timothy McDonnell ha profundizado en la estrecha relación que existe entre el canto gregoriano y la liturgia católica. Una relación tal que una no se entiende sin el otro, por lo que el director de música sagrada anima a los católicos a devolver al canto gregoriano su lugar especial en la liturgia y reconocer su legado.
¿Cómo definiría el canto gregoriano en términos musicales y espirituales? ¿Qué lo hace único dentro del contexto litúrgico católico?
– Esto nos lleva al meollo de la cuestión, porque toda la música sacra es especial y está reservada para fines sagrados. Pero en concreto el canto gregoriano tiene algunas características especiales que creo que lo hacen especialmente adecuado para la liturgia católica y reflejan la espiritualidad de esta liturgia.
Entre las características que enumeraría está la franqueza, porque el canto gregoriano es una forma musical sencilla, con una sola línea musical. Por eso tiene cierta sencillez, pero al mismo tiempo es una música muy refinada. Es música que ha tardado siglos en crearse, pero conserva ese carácter directo y sencillo en su expresividad.
La otra cosa que mencionaría sería que proviene de una tradición, lo que creo que es muy importante en un contexto religioso porque la premisa de la religión es que hay una transmisión, que pasamos de Cristo y su misión dada a los apóstoles.
Esta idea de una tradición musical en la Iglesia es una especie de símbolo de ese proceso de transmisión del tesoro. Y así, la propia música es una especie de metáfora de la tradición en términos musicales. Por ejemplo, los diferentes modos o tonalidades en los que se compone el canto gregoriano se derivan de antiguas fórmulas para recitar y cantar los Salmos.
Y el tercer punto que yo plantearía es que la propia liturgia está diseñada y se coordina perfectamente con el canto litúrgico. El canto gregoriano se refiere siempre a algo fuera de sí mismo: a la liturgia, por una parte, y a la Sagrada Escritura, por otra. Así que es música profundamente bíblica. En cierto modo encarna el canto de las Escrituras.
¿Cuál ha sido la influencia más profunda del canto gregoriano en la evolución de la liturgia católica?
– La liturgia ha ido cambiando gradualmente a lo largo del tiempo. Esta es una idea importante porque la liturgia y su música crecieron juntas. Por poner un ejemplo, entre los siglos VII y IX el canto gregoriano fue compuesto por el clero responsable de la creación de nuestro calendario litúrgico.
Estos músicos clérigos elegían textos litúrgicos, que sugerían por sí mismos un contenido melódico. En otras palabras, la melodía surge del texto. Y así cuando esto cambia el texto, hay una influencia en la liturgia.
El Concilio Vaticano II trajo cambios significativos en la liturgia. ¿Cómo ve usted la relación entre el canto gregoriano y las reformas litúrgicas de ese período?
– Este es un punto increíblemente importante. De hecho, es quizá la consideración más importante en términos de música y liturgia en nuestro tiempo. Porque si la música es algo que se transmite de generación en generación como un tesoro, tenemos que entender las reformas litúrgicas en el contexto de la recepción de ese tesoro. Así que si nos apartamos demasiado de lo que aprendemos del tesoro musical de la Iglesia en la forma en que perseguimos la reforma litúrgica, va a haber demasiada desconexión con nuestra tradición.
Creo que es crucial que comprendamos que la música nos proporciona un contexto en el que entender todos los demás cambios rituales que han tenido lugar. Y puedo dar un par de ejemplos positivos y tal vez negativos de esto.
Ha habido, por ejemplo, un proceso de recuperación en la liturgia del Oficio Divino en torno a los himnos del Oficio Divino. Porque en el siglo XVII, hubo una revisión de los himnos que cambió los himnos originales, y todos los textos fueron recreados. Y perdimos algo muy importante debido a esos cambios.
Después del Concilio Vaticano II ocurrió algo maravilloso, y fue que se restauraron esos himnos. Y así se convirtieron en los himnos oficiales del Oficio Divino. Este es un ejemplo positivo en el que la recuperación nos ha enseñado algo sobre nuestro pasado y hemos tenido una especie de restauración.
Pero estas cosas no fueron tomadas especialmente en serio por la generación que siguió al Concilio Vaticano II y se produjo una reducción de los ideales. Y creo que eso fue en parte debido a las circunstancias prácticas. Hubo una pérdida de energía y vigor para perseguir eso.
Ahora, la buena noticia es que en las generaciones más jóvenes hay un creciente interés por encontrar la energía para hacer lo que el Concilio pidió con respecto a la restauración del canto gregoriano y convertirlo en un modo central de oración para toda la Iglesia.
Por otro lado, hay que señalar que la oración de la Misa se ha hecho más corta en la liturgia reformista, sin embargo, la música a veces es demasiado larga. Así que aquí hay un caso en el que la música y la liturgia no son compatibles en cierta manera. Este es un desafío al que tenemos que hacer frente.
Otro desafío en este sentido es que hay una especie de politización de los objetivos del Concilio Vaticano II. Hay un “lado progresista” y otro “conservador”. Esto es algo que el Concilio no estaba buscando, pero la gente decidió politizar la liturgia y convertirla en una materia política, en lugar de ser el vaso de la verdad desde el cual aprendemos nuestra fe. Sin embargo, tengo la esperanza de que volveremos a esta idea de que la música es compañera de la liturgia y podremos escuchar esta tradición recibida mientras miramos la oración de la Iglesia.
¿Cree que este debate que tenemos ahora en la Iglesia sobre el Novus Ordo y la Misa tradicional va a afectar a la oración en la Iglesia y al canto gregoriano dentro de la liturgia?
–Hay muchas críticas en este sentido. Hay quienes piensan que quienes apoyan la Misa tradicional están atascados y no son realistas. Sinceramente, no creo que eso sea lo que motiva a las personas que acuden a la Misa tradicional. Creo que en este rito escuchan la voz de la Iglesia de una manera especial y les mueve de una manera que el Novus Ordo no hace.
De todos modos, yo pienso que la Iglesia es una misma voz todo el tiempo. No hay ayer, no hay mañana, solo hay un ahora en el que la Iglesia está orando, es Cristo quien hoy ora a través de la liturgia. Él está aquí ahora orando con y como Iglesia, porque es la cabeza. Si tenemos esto presente, tal vez el debate sobre pasado, presente y futuro podría calmarse un poco.
En cuanto a que esta cuestión tenga efectos en la oración, el Papa Benedicto XVI tenía una muy buena idea sobre el tema cuando dijo que la forma antigua tiene que informar la nueva forma en la liturgia. Estas dos cosas tienen que verse como compatibles y no en oposición.
La música en sí es un enlace entre el Novus Ordo y la tradición. Si decidimos que necesitamos una música totalmente diferente para una nueva liturgia, habremos perdido alguna conexión a esta idea de que recibimos la liturgia de la Iglesia antigua.
Ahora bien, el canto gregoriano no es tan antiguo como la oración de los apóstoles, eso es cierto. No sabemos realmente de dónde viene ni cuándo comienza. Sin embargo, hay varias teorías que afirman que las fórmulas de oración judía influyeron en su desarrollo. Sabiendo esto, si pudieras escuchar la manera en que los apóstoles, que eran judíos, oraron, ¿no querrías saber más sobre ello?
Como experto en este campo, ¿qué desafíos enfrenta el canto gregoriano en el contexto de la Iglesia contemporánea?
– Durante el último siglo y medio podemos observar una especie de odio hacia el pasado. Incluso creo que algunos católicos se han dado cuenta de que no deberíamos estar especialmente apegados al pasado, porque entonces no estás viviendo el presente y no te enfrentas a los verdaderos desafíos de nuestro días. Este apego desmedido no es sano, pero tampoco es sano sentir odio hacia el pasado, pues es esencial entender quién eres y de dónde vienes.
En términos de la liturgia y la música sagrada, lo más importante para entender la liturgia es su historia. ¿Y cuál es la historia de la liturgia? La historia de la música. Tienes que conocerlas juntas porque la música y la liturgia eran lo mismo, no se desarrollaron independientemente.
En el siglo XX se enraizó esta idea de que música y liturgia son dos mundos diferentes. Pero los historiadores nos demuestran que esto es falso y que no se puede entender la historia de la liturgia sin entender la historia de la música.
Por todo esto, tenemos que perder el miedo a que si miramos nuestro pasado vamos a fallar de alguna manera en nuestro presente. No es un miedo racional. Si no entiendo y valoro el pasado, esa historia que hemos mencionado, no tengo nada que llevar adelante. Por tanto, me veo obligado a inventar la realidad constantemente.
No podemos olvidar que la religión nos conecta con el pasado, no podemos ser religiosos sin llevar el pasado con nosotros.
Teniendo en cuenta este desafío, tenemos que saber que el canto gregoriano no es solo antiguo, sino que se regenera a lo largo del tiempo. No está atascado, sino que evoluciona. Es esencial que los músicos entiendan esta idea y forme parte de su educación.
¿Qué pasos pueden tomarse para preservar la práctica del canto gregoriano dentro de la liturgia?
– Creo que es importante reconocer que el canto gregoriano tiene múltiples niveles. Hay un nivel congregacional y luego uno más desarrollado, en el que puede participar la congregación pero que requiere más práctica. Por encima de este, hay un nivel del canto gregoriano que está reservado para gente más experta.
Para mí esto es algo hermoso, porque refleja la liturgia en sí misma. En la liturgia hay cosas que solo pueden hacer los “expertos”, los sacerdotes. Es decir, la liturgia es jerárquica, al igual que la música.
Lo que ocurre es que en la época de la Reforma se rompió esa jerarquía. Por tanto, para avanzar tenemos que reconocer que el canto gregoriano es jerárquico, al igual que la liturgia, y que por ello nos hacen falta músicos especializados. Hay que promover además la práctica del canto en la congregación para que puedan cantar cosas como el Credo, el Kyrie Eleison o el Agnus Dei.
Otro aspecto a considerar sobre el que existen opiniones diferentes es la apertura a cantar en el idioma vernacular. Creo que es posible traducir a otros idiomas las piezas musicales, pero hace falta mucha disciplina para no perder la belleza original.