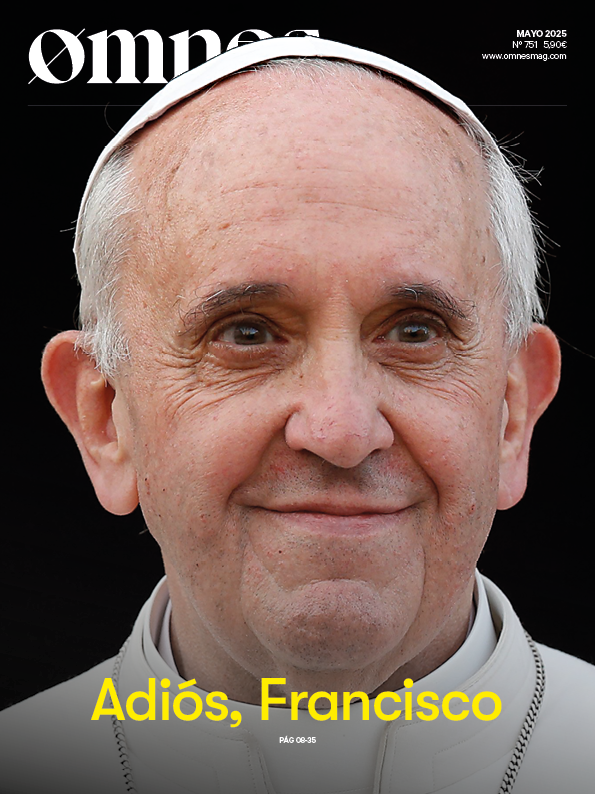Hay un modus operandi, o, mejor dicho, un modus vivendi, del Papa Francisco y de su pontificado que cada uno de nosotros debería tratar de imitar en un intento de emprender verdaderamente el camino de la paz y la fraternidad.
Esto es lo que salta inmediatamente a la vista si recorremos las horas previas al ingreso del Pontífice en el Hospital Policlínico Gemelli el 7 de junio. Antes de acudir a este hospital de Roma en un coche como cualquier otro paciente, el Santo Padre había querido celebrar de todos modos su habitual audiencia de los miércoles, encontrándose, al final, con los recién casados y los fieles presentes en la plaza de San Pedro. El Pontífice no dejó que se apoderara de él el dolor que le atormentaba desde hacía varios días, sino que permitió que su corazón se llenara de amor y preocupación por los demás.
Para comprender que no se trataba de un caso aislado, basta rebobinar la cinta de la crónica de aquel acontecimiento y remontarse a la víspera de su renuncia, el 15 de junio: Francisco, todavía convaleciente de la operación de laparotomía, había querido llevar consuelo a los niños hospitalizados en la sala de oncología pediátrica y neurocirugía infantil del hospital romano. Y, al salir del Policlínico Gemelli para regresar al Vaticano, a quienes le preguntaban cómo se sentía respondió expresando su dolor por los ochenta emigrantes muertos en esas horas en el naufragio frente a las costas de Grecia.
En definitiva, el del Papa es un continuo ejercicio de autodimensionamiento, casi de vaciamiento, para hacer sitio a las necesidades de la humanidad herida y necesitada de comprensión y afecto. Si cada uno de nosotros consiguiera, aunque solo fuera en parte, poner en práctica este modus vivendi, sin duda seríamos mejores.