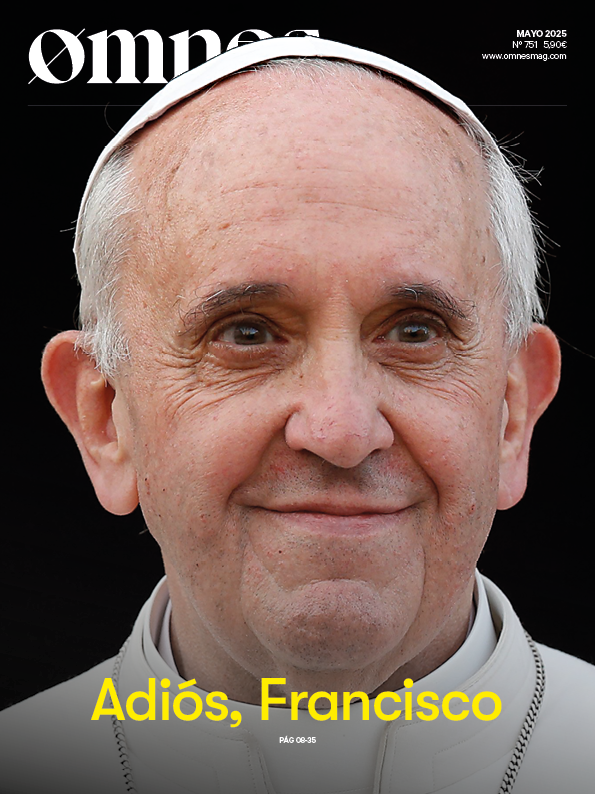Tuve ocasión de tratarlo a partir de mi servicio militar; me abrió las puertas de su casa y de su familia; me regaló su amistad; me dedicó uno de sus libros (Brindis), que le prologué; acabó siendo una de esas personas a las que se les echa en falta cuando desaparecen físicamente. El valdepeñero Paco Creis, uno de sus más acendrados confidentes, señaló tres rasgos de su carácter que vale la pena tener en cuenta: pureza en el amor, claridad en la fe y limpieza en sus ideales; tres rasgos que lo definen humana y espiritualmente y es que, además de ser un excelente y prolífero poeta, lo tuvimos por una persona cercana, viva, entusiasta, de ésas que compensa frecuentar. Su hogar ―sobre todo, aquella habitación madrileña rodeada de libros y cuadros que constituía su despacho― fue marco de muchísimas tertulias donde la lectura de versos, tanto suyos como de los contertulios, corrió como el vino en un interminable festín.
En perfecta consonancia se unían, pues, en López Anglada su bonhomía, su cordialidad, su capacidad de escucha y, por supuesto, su creatividad poética. Dentro de ésta última, hay un hilo sutil que la configura: la naturalidad. Desde ella fue capaz de abordar cualquier tema dotándolo de consistencia lírica. De manera especial, destaca el amor esponsal, presente a lo largo de su trayectoria literaria, aunque quizás convenga ampliar el arco temático a todo lo que le rodeaba: sus hijos, su patria, su profesión militar, su ciudad de nacimiento (Ceuta), la localidad abulense de Fontiveros (allí están enterrados sus restos junto con los de Maruja, su esposa), Burgohondo (Ávila), sus autores favoritos (santa Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz, Antonio Machado, Gerardo Diego), sus amigos y, sin lugar a dudas, Dios, al que cantó en múltiples ocasiones de manera chispeante como una presencia continuada en su transcurrir personal, visible particularmente en Territorio del sueño, con el que consiguió el Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística en 1995: un libro de madurez, escrito casi en el “arrabal de la senectud”, como diría Jorge Manrique, pero fresco, emocionante, lleno de luminosidad, con la sabia experiencia del que tiene claro que “a la vida es preciso llenarla de esperanzas”.
Autobiografía poética
Es, en realidad, su propia biografía, en el trajín de la edad, a lo que él constantemente canta, como si la existencia fuera un “hoy es siempre todavía” en el decir machadiano. Y se le ve en pleno enamoramiento, escribiendo una de las historias amorosas más gozosas, pulcras, apasionadas y hermosas de la poesía española de posguerra, donde la amada tiene nombre propio o bien se le llama “amiga”, o “amor mío”, o es un continuo referente al que apela sin cesar; y así, lo mismo le inspira un soneto que una oda, porque ella es: “la lucha que levanta / el alma de la arena y al cuerpo de las horas” y, desde que la conoce, “solo importa este huerto / de nieves y azucenas rodeado / donde tú, exacta y única, / completas el destino llevándome al mañana”. Poesía toda ella íntegra, pundonorosa, optimista, de la más excelsa de la lírica contemporánea, de la que mueve al agradecimiento a Dios por tan alentadora fuente de inspiración. Y es aquí, precisamente aquí, en sus poemas amorosos, donde se contienen gran parte de sus versos más inspirados
Y junto a la amada —fruto del amor mutuo—los hijos. Desde el primogénito: “pétalo casi, pequeño / pero presente, / continuándome la vida / para siempre”, hasta aquélla que se entrega al oficio de la alfarería: «Tengo una de mis hijas alfarera. Sabedlo, amigos; con sus manos toma / el barro y me fabrica una paloma (…)”; pasando por la experiencia de los ocho primeros descendientes, a los que celebra en inspirados sonetos aunados en “Redondel de los ocho niños” o por la contemplación del conjunto de su prole: «Tierra y amor la descendencia mía; / tierra para el dolor y luz que ardía / para encender los ámbitos sombríos / donde hoy estáis y todo es ya blancura, / donde hoy la tierra es infantil y pura, / donde hoy os vemos Dios y yo, hijos míos”. Sin lugar a dudas, muestras de poemas a favor de su progenie no le faltan.
Al mismo tiempo, son los amigos —sobresalen poetas y pintores— otra de sus preferencias. Al ser frecuentes las composiciones que les escribe, dejo de lado centrarme en alguna concreta. Sin teorías, sin planteamientos abstractos, en cada una de ellas hace gala de su culto perseverante a la amistad con textos encomiásticos, emotivos, atentos a sacar de los demás, en palabras de Pedro Salinas, “su mejor tú”.
Territorio del sueño
Con todo, y como ya apunté, Dios es su más intensa vivencia íntima. Por lo general, en sus primeros poemarios le canta o lo nombra vinculándolo a su amada. Será con el transcurso de los años cuando su presencia se haga más sólida, directa, cruda y llameante; a veces enhebrada con el tema de la muerte. Territorio del sueño es, en este sentido, como ya dije, su gran poemario religioso. Aunque tiene editados otros libros en los que se acerca fervientemente a concretos acontecimientos de la biografía sanjuanista o a la de santa Teresa de Jesús, o revive de modo versificado la inolvidable visita que hizo en compañía de su esposa a Tierra Santa en 1983, no es sino en este poemario con el que alcanza su más honda expresión de acercamiento a Dios. De este modo, el volumen se presenta en principio como una sucesión de poemas desasosegados, interrogativos, en los que prevalece la idea calderoniana de que esta vida es posiblemente un sueño —la auténtica será la que venga después: la vida eterna—. Lo sea o no, no lo impulsa al pesimismo, a la desolación, sino al convencimiento —se constata una y otra vez— de que Dios está de su parte: “Tú, a mi lado, escuchándome”, y de que el mero hecho de pensar en él le es más que suficiente para confirmar su existencia: «Yo pienso, luego existes”, consideración que no hay que entender como una proyección de su propia conciencia sino como una realidad distinta de sí mismo a la que se dirige fundamentalmente con el apelativo «Señor». Así, los poemas se suceden de manera dialógica, discurriendo por algunos de las inquietudes más acuciantes de su trayectoria vital: sus hijos, sus desazones interiores o la constatación de su misma existencia en el mundo.
La temporalidad
A estos primeros textos le sigue un curioso apartado repleto de imágenes surrealistas, “Parábolas”, constituido por cinco poemas de orientaciones muy diversas y con un hilo común: la temporalidad como lugar donde se forja la existencia del ser humano y en el que caben los sueños, las esperanzas, las alegrías e incluso el pensamiento de otra posible vida futura. Sección a la que sigue “Salida a la luz»: cuatro composiciones escritas igualmente en una atmósfera compleja, arrebatada, de sabor casi lorquiano, en las que se confunden distintos episodios enmarcados en la infancia del poeta, en su batalla con las palabras y en su afán por descubrir puntos de luz a los que aferrarse,
El final del Territorio del sueño lo forma el apartado “Cara a cara”: nueve sonetos de sabor eucarístico —sabiamente construidos, emotivos, confidenciales, muy en la línea de la poesía angladiana, pero deliciosos como falsillas para la oración— que descubren una vez más al poeta cargado de humanidad y sencillez que fue López Anglada, convencido de que “vivir es mañana”, por eso deja escrito en un magnífico poema de La mano en la pared —por cierto, también con espléndidos textos religiosos—: “Mi corazón recuerda que vivir es mañana. / (…) Alma mía, / ya está todo dispuesto. No me faltes mañana”. Con esa mira vivió en plenitud.