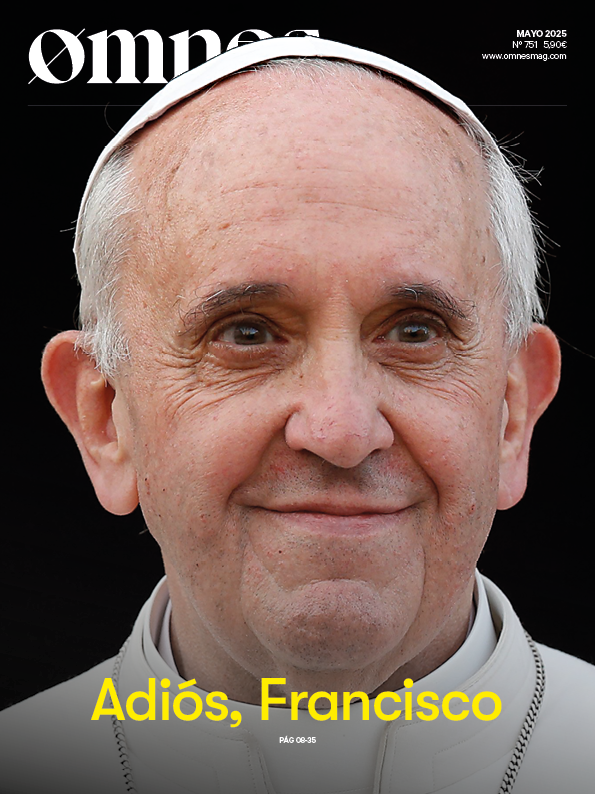Recluido prácticamente en su pueblo natal, Le Creusot, Christian Bobin se nos muestra en su trayectoria literaria como un viajero inmóvil, estacionado en un enclave concreto, a la manera de la poeta estadounidense Emily Dickinson, a la que él tanto admiró y de la que se ha hecho conocida su inclinación a estar sola. Sin internet, sin ordenador –eso se cuenta de él–, han sido los libros sus grandes y fieles amigos, Ya en el opúsculo Prisionero en la cuna (2005) refiere de su infancia: “Cada verano lo pasaba encerrado en casa, recorriendo el claustro de las lecturas, disfrutando del frescor milagroso de tal o cual frase. Cuando quería salir, un ángel cerraba la puerta. Renunciaba a mi proyecto y volvía a mi habitación. El ángel me arrebataba la vida. La reencontraba en los libros”. Y es en ese espacio de soledad donde el jovencísimo poeta irrumpe en la existencia, encontrando no sólo en los libros, sino en la vecina naturaleza, sus territorios de intimidad.
Contemplativo como el que más, la exquisitez de su prosa, la minuciosidad de sus descripciones y su finura interior hacen posible que se le tenga por un autor señero. Nadie como él hace posible que la cotidianidad sea tan enriquecedora, tan asombrosa, tan apabullante, y es que, como él escribe: “Sólo se puede ver bien a condición de no buscar el propio interés en lo que se ve”. O como expresaba el poeta Jesús Montiel, gran entusiasta de su obra, Bibon procura llevar a la práctica el lema del santo dominico Tomás de Aquino contemplata aliis tradere, esto es, dar a los demás lo contemplado, porque la escritura es para este autor francés una manera de salir de sí mismo: “Escribo para salir de mí”.
Motivos literarios
Muchos de sus motivos literarios surgen así de lo que vive diariamente, continuos e insignificantes hallazgos en todos los casos: la contemplación de las nubes, el encuentro con unas flores silvestres, el vuelo de una mariposa, el de los gorriones…, revelaciones, en suma, que lo llevan a pensar que nada hay escondido y que “todo está al alcance de nuestra mirada”. Vale la pena, pues, dejar constancia de una de las muchísimas descripciones que hace: “El rosal que se estremece bajo el ventanuco de la cocina […], las acacias […], la magnolia […] que se duerme y se despierta con el canto de las tórtolas y el tilo que hay delante de mi ventana, cuyos destellos verdes rebrotan en la página del libro que leo, forman todos parte de mi familia y, aunque arraigados para siempre allí donde están, sus hojas, dentro de mi corazón que los ama, se tocan y se hablan”, texto sublime, como tantos otros, donde expresa la inmensidad de vida que absorbe de la propia naturaleza en su sencillez originaria. Con todo, no acaba aquí su capacidad contemplativa; se extiende mucho más lejos:“Hay islas de luz en pleno día. Islas puras, frescas, silenciosas, inmediatas. Solo el amor sabe encontrarlas”.
Queda muy claro dónde halla la raíz de esa mirada descubridora: “La belleza viene del amor, el amor viene de la atención. La atención simple a lo simple, la atención humilde a los humildes, la atención viva a toda vida”. Metafísica del bienque, si seguimos profundizando, el autor asienta ineludiblemente en Dios: “Si Dios no está en nuestras historias de amor, entonces nuestras historias se anublan, se desmoronan y se hunden. No es esencial que se nombre a Dios. Ni siquiera es indispensable que conozcan su nombre los que se aman: basta con que se encuentren en el cielo en esta tierra”. En ese Dios que recuerda al de santa Teresa de Jesús, quien, sin necesidad de aludirlo, lo veía entre los pucheros; el mismo que Bobin anuncia cuando habla de su padre: “La vida cotidiana de mi padre hablaba suficientemente de Dios sin que hubiera necesidad de nombrarlo”, o al que halla en todo: “He encontrado a Dios en las lagunas, en el perfume de la madreselva, en la pureza de algunos libros e incluso en los ateos”.
Sin duda, es en ese entramado temático donde se percibe la mirada de Bobin, siempre al servicio de la belleza intrínseca de la misma realidad, hasta el punto de que la cualidad de lo bello le proporciona una experiencia única de bondad, de integridad, a partir de lo que atentamente observa sin que, en ninguna ocasión, recurra a moralismos para justificar sus textos literarios. La belleza en sí le atrae, le conmociona y lo eleva a un modo arrebatado de conocimiento de la verdad del mundo: “Quince segundos de pureza por aquí, diez segundos más por allá: con un poco de suerte, cuando deje mi vida, habrá habido en ella bastante pureza como para completar una hora”. Y es que: “El día en que nos permitimos un poco de bondad es un día que la muerte ya no podrá arrancar del calendario”; idea que asimiló de su padre: “Viendo vivir a mi padre aprendí lo que era la bondad, y que era la única realidad que podríamos encontrar alguna vez en esta vida irreal”. Para concluir: “Todo lo que sé del cielo proviene del asombro que experimento ante la bondad inexplicable de tal o cual persona, iluminada por una palabra o un gesto tan puros que se impone de pronto ante mí el hecho de que no hay nada en el mundo que pueda ser fuente suya”.
La muerte
Son muchos otros los posibles hilos que podrían desovillarse del pensamiento poético de Chistian Bobin. Me centro, para concluir de alguna manera, en uno sumamente explícito –el de la muerte–, muy vivo en una de sus publicaciones, el libro Resucitar, en el que con esa prosa poética, diáfana y tensa que lo caracteriza, desarrolla una serie de consideraciones a partir del fallecimiento de su progenitor, tras padecer la enfermedad del Alzheimer. Como señala Víctor Herrera de Miguel, en un hermosísimo artículo titulado El don de recibir. La pupila abierta de Christian Bobin: “La puerta de salida de la existencia es, en la poética de Bobin, el umbral de la vida: sucede que cuando ésta pierde su expansión horizontal, le surge una verticalidad nueva. Es frecuente en su obra el diálogo con los muertos, a los que interpela y narra el mundo, con quienes se siente en camino”. Para valorar esta presencia esplendorosa de la muerte es necesario apuntar que, en Bobin, su elogio conlleva aparejado un canto a la vida. De ese modo se explica que escriba frases como: “La muerte perfecciona su obra” o “Su muerte [la de su padre] había llegado de pronto a consolarlo” o, por último: “El amor a los muertos es lo más luminoso que puede haber”. Y es que, como afirma Montiel, antes citado: “Bobin aborda la problemática de la muerte y la enfermedad desde una perspectiva diametralmente opuesta a la de la literatura contemporánea: más que como un suceso azaroso o un motivo de pataleo, [como] una oportunidad para el crecimiento o la posibilidad de trascendencia”. De hecho, respecto a la obra de misericordia de visitar a los enfermos, consigna: “Visitar a un enfermo es el más extraordinario de los viajes que se pueden llevar a cabo en esta vida”.
Coda
Al llegar a este punto, dejo finalmente la puerta abierta para que el lector –desde esta aproximación a la obra de Bobin– pueda asomarse a cualquiera de sus libros, verdaderos pozos de luz, en los que encontrará la desnudez de quien se asoma a Dios y se da cuenta de que “lo único real en esta vida es el corazón”.