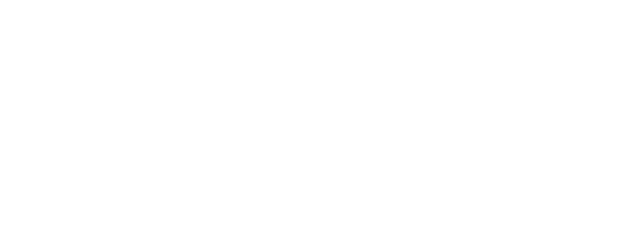Después del tiempo fuerte del año litúrgico que, centrándose en la Pascua se prolonga durante tres meses –primero los cuarenta días de la Cuaresma y luego los cincuenta días del Tiempo pascual–, la liturgia nos propone tres fiestas que tienen un carácter “sintético”: la Santísima Trinidad, el Corpus Christi y, por último, el Sagrado Corazón de Jesús. Esta última solemnidad nos hace considerar el Corazón de Jesús y, con él, toda su persona pues el corazón es el resumen y la fuente, la expresión y el fondo último de los pensamientos, de las palabras, de las acciones: “Dios es amor” (1 Jn 4, 8). Cuando con la antífona de comunión de esta solemnidad ponemos nuestra mirada en el costado traspasado de Cristo, del que habla san Juan (cfr. 19, 37), comprendemos la fortísima afirmación del Evangelista en su primera carta: “Dios es amor”. “Es allí, en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Y a partir de allí se debe definir ahora qué es el amor. Y, desde esa mirada, el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar” (Deus caritas est, 12).
Sagrado Corazón
La fiesta del Sagrado Corazón nos facilita abrir nuestro corazón, nos ayuda a ver con el corazón. Es bueno recordar que los Padres de la Iglesia consideraban que el mayor pecado del mundo pagano era su insensibilidad, su dureza de corazón, y citaban con frecuencia la profecía del profeta Ezequiel: “Os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne” (cfr. Ez 36, 26). Convertirse a Cristo, hacerse cristiano, quería decir recibir un corazón de carne, un corazón sensible ante la pasión y el sufrimiento de los demás. Es también el Papa Francisco quien, en nuestros días, recuerda con fuerza que se expande, cada vez más, una globalización de la indiferencia: “En este mundo de la globalización hemos caído en la globalización de la indiferencia. ¡Nos hemos acostumbrado al sufrimiento del otro, no tiene que ver con nosotros, no nos importa, no nos concierne!” y por eso pedía con intensidad: “Dios de misericordia y Padre de todos, despiértanos del sopor de la indiferencia, abre nuestros ojos a sus sufrimientos y líbranos de la insensibilidad, fruto del bienestar mundano y del encerrarnos en nosotros mismos” (Francisco, Oración en memoria de las víctimas de las migraciones, Lesbos, 16-IV-2016).
Hemos de empaparnos de la realidad de que nuestro Dios no es un Dios lejano intocable en su bienaventuranza. Nuestro Dios tiene un corazón; más aún, tiene un corazón de carne. Se hizo carne precisamente para poder sufrir con nosotros y estar con nosotros en nuestros sufrimientos. Se hizo hombre para darnos un corazón de carne y para despertar en nosotros el amor a los que sufren, a los necesitados. Como decía gráficamente san Josemaría: “Fijaos en que Dios no nos declara: en lugar del corazón, os daré una voluntad de puro espíritu. No: nos da un corazón, y un corazón de carne, como el de Cristo. Yo no cuento con un corazón para amar a Dios, y con otro para amar a las personas de la tierra. Con el mismo corazón con el que he querido a mis padres y quiero a mis amigos, con ese mismo corazón amo yo a Cristo, y al Padre, y al Espíritu Santo y a Santa María. No me cansaré de repetirlo: tenemos que ser muy humanos; porque de otro modo, tampoco podremos ser divinos” (Es Cristo que pasa, 166).
Lágrimas de Jesús
Una manifestación admirable de este corazón de carne de Cristo es que nuestro Dios sabe llorar. Es una de las páginas más conmovedoras del Evangelio: cuando Jesús, viendo llorar a María por la muerte de su hermano Lázaro, ni siquiera él fue capaz de contener las lágrimas. Experimentó una profunda conmoción y rompió a llorar (cfr. Jn 11, 33-35). “El evangelista Juan, con esta descripción, muestra cómo Jesús se une al dolor de sus amigos compartiendo su desconsuelo. Las lágrimas de Jesús han desconcertado a muchos teólogos a lo largo de los siglos, pero sobre todo han lavado a muchas almas, han aliviado muchas heridas” (Francisco, Vigilia de las lágrimas, 5-V-2016). Ante el desconcierto, el desconsuelo, las lágrimas, del co- razón de Cristo brota la oración al Padre. “La oración es la verdadera medicina para nuestro sufrimiento” (idem).
Pedir el perdón de los pecados
En la Santa Misa son muchos los momentos en los que nos encontramos con la oración al Padre ante el sufrimiento y el dolor por los pecados cometidos, verdadera fuente de todo mal. Uno de ellos es la oración que el sacerdote dirige a Dios como conclusión del acto penitencial de la Misa: “Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna”. Esta fórmula la encontramos ya en el manuscrito del Archivo de Santa María Mayor del siglo XIII, y también la hallamos, similar, en el Pontifical Romano Germánico del siglo X, entre las oraciones que, en los ordines de la penitencia pública o privada, acom- pañaban la confesión del penitente.
Estas palabras de súplica a Dios dirigidas por el sacerdote, en las que pide de forma general el perdón de los pecados (“dimissis peccatis nostris”), manifiestan su función de mediador, que le corresponde en cuanto representa sacramentalmente a Cristo, que siempre intercede por nosotros ante el Padre.
Al considerar ese papel de mediador, de intercesor del sacerdote, podemos considerar unas palabras del Papa Francisco en las que recuerda a los sacerdotes la necesidad del don de las lágrimas. “¿De qué modo el sacerdote acompaña y hace crecer en el camino de la santidad? A través del sufrimiento pastoral, que es una forma de la misericordia. ¿Qué significa sufrimiento pastoral? Quiere decir sufrir por y con las personas. Y esto no es fácil. Sufrir como un padre y una madre sufren por los hijos; me permito decir, incluso con ansiedad…
Para explicarme os hago algunas preguntas que me ayudan cuando un sacerdote viene a mí. Me ayudan también cuando estoy solo ante el Señor. Dime: ¿Tú lloras? ¿O hemos perdido las lágrimas? Recuerdo que en los Misales antiguos, los de otra época, hay una oración hermosa para pedir el don de las lágrimas. Comenzaba así la oración: ‘Señor, Tú que diste a Moisés el mandato de golpear la piedra para que brotase agua, golpea la piedra de mi corazón para que las lágrimas…’: era así, más o menos, la oración. Era hermosísima. Pero, ¿cuántos de nosotros lloramos ante el sufrimiento de un niño, ante la destrucción de una familia, ante tanta gente que no encuentra el camino?… El llanto del sacerdote… ¿Tú lloras? ¿O en este presbiterio hemos perdido las lágrimas? ¿Lloras por tu pueblo? Dime, ¿tú haces la oración de intercesión ante el sagrario? ¿Tú luchas con el Señor por tu pueblo, como luchó Abrahán?: ‘¿Y si fuesen menos? ¿Y si son 25? ¿Y si son 20?…’ (cfr. Gn 18, 22–33). Esa oración valiente de intercesión… Nosotros hablamos de parresía, de valor apostólico, y pensamos en los proyectos pastorales, esto está bien, pero la parresía misma es necesaria también en la oración. ¿Luchas con el Señor? ¿Discutes con el Señor como hizo Moisés? Cuando el Señor estaba harto, cansado de su pueblo y le dijo: ‘Tú quédate tranquilo… destruiré a todos, y te haré jefe de otro pueblo’. ‘¡No, no! Si tú destruyes al pueblo, me destruyes también a mí’. ¡Éstos tenían los pantalones! Y hago una pregunta: ¿Tene- mos nosotros los pantalones para luchar con Dios por nuestro pueblo?” (Francisco, Discurso al clero de la diócesis de Roma, 6.III.2014). ¡Cuánto bien nos haría rezar esta breve oración con el espíritu de intercesión del que nos habla el Padre Santo, con un verdadero corazón de carne!
Nuestros pecados
Volviendo a la oración, con su verbo en subjuntivo, expresa un deseo o promesa, de modo que la fórmula se presenta como súplica dirigida a Dios. En este contexto, el Misal recuerda expresamente que esta absolución carece de la eficacia propia del sacramento de la Penitencia (cfr. Misal Romano, IGMR, n. 51). Un último detalle de esta fórmula de absolución es el uso de la primera persona del plural (“nosotros… nuestros pecados… nos lleve”) que manifiesta que el sacerdote, que se había unido a la asamblea en la confesión general, también ahora se siente necesitado del valor propiciatorio de la Eucaristía y busca disponerse a la participa- ción fructuosa de la Santa Misa a través de un adecuado espíritu de penitencia. El sacerdote intercede ante el Padre, pero es también miembro del Pueblo de Dios. Como cualquier fiel que participa de la celebración, el celebrante se reconoce pecador, necesitado de disponerse fructuosamente a la celebración, confesando ser pecador e invocando la purificación que proviene de Dios. Como recordaba san Agustín: “Yo, hermanos, por haberlo Dios querido así, ciertamente soy sacerdote suyo, pero soy pecador, y con vosotros me golpeo el pecho y con vo- sotros pido perdón” (San Agustín, Sermón 135, 7). Así pues, toda la Iglesia “es a la vez santa y siempre necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión y la renovación” (Lumen gentium, n. 8).
Esta breve oración nos recuerda que pido a Dios el perdón, pues sólo Él puede otorgárm- elo, y a la vez, pido perdón con toda la Iglesia y por toda la Iglesia. De este modo celebrar es realmente celebrar “con” la Iglesia: el corazón se ensancha y no se hace algo, sino que se está con la Iglesia en coloquio con Dios.